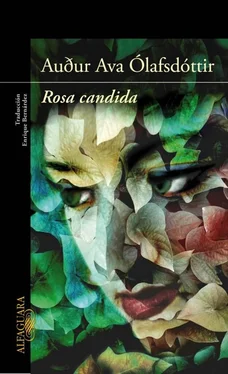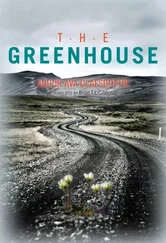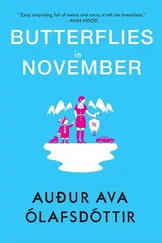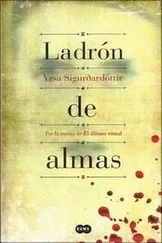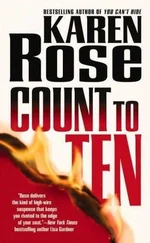– Ponte el cinturón -le digo, indicando el cinturón de seguridad, pues quiero precisar el significado de esa sencilla oración con el gesto apropiado. Me mira con un juvenil gesto de fastidio que se transforma luego en una amplia sonrisa, baja las piernas del asiento y coge el cinturón. Ahora que tengo ocasión de observar mejor a la muchacha, veo que realmente tiene aspecto de futura estrella del cine.
– Si te empeñas.
Si me empeño. Doy vueltas mentalmente a la frase, así como a la posible connotación de qué es en lo que estoy empeñado. También, si estoy empeñado en algo más, y en este caso, en qué; y pienso que si le propongo alguna de esas otras cosas, la chica accedería. Cuando llegamos por fin a la ruta de peregrinos, quito la mano derecha del volante, la saludo formalmente y me presento.
– Arnljótur Pórir.
Me sonríe.
El apretón de manos de esta delicada actriz es fuerte y sincero. Antes de haber podido refrenar mis pensamientos, me doy cuenta de que, mientras le doy la mano, si podré acostarme con ella en algún momento durante los próximos trescientos cuarenta y cuatro kilómetros.
No hemos recorrido mucha distancia por la carretera cuando mi compañera de viaje se inclina y saca una caja roja de su bolsa de arte dramático, se parece a las cajas del lunch de los escolares. La abre y saca un sándwich, lo envuelve en una servilleta blanca y me lo pasa. Después saca otro para ella y se echa atrás en el asiento. Veo en mi mano que el sándwich es de fiambre, hace menos de media hora que terminé los tres platos del desayuno y apenas doce desde que acabé la mayor cena a base de carne que he degustado en toda mi vida.
Después, mi esquelética compañera de coche saca de la bolsa un montón de hojas de papel, las coloca sobre el salpicadero, se sienta sobre las piernas y veo con el rabillo del ojo que está leyendo en voz baja el manuscrito. Pasa en silencio los treinta primeros kilómetros mientras estudia su personaje.
A decir verdad, no me resulta desagradable sentir la cercanía de otra persona en el asiento delantero, a mi lado, con tal de que esté en silencio leyendo sus papeles, casi quieta en su sitio. En cualquier caso, es evidente que seguiré en compañía de la actriz las próximas seis horas. La miro, veo que en el párpado, justo debajo de las largas pestañas, hay una línea negra finísima; realmente recuerda a una actriz de cine muy popular, famosísima, que he visto alguna vez en alguna película.
Al cabo de un rato, la actriz enrolla los papeles, los dirige hacia mí y da el primer paso en la conversación. Me pregunta de dónde soy.
Se lo digo.
– Anda, ¿de verdad? -suelta una exclamación y cambia de postura, pone el pie derecho en el suelo y se sienta sobre la pierna izquierda, al mismo tiempo que se pasa el cinturón de seguridad por debajo del brazo. Así puede volverse mejor hacia mí para continuar la charla-. ¿Cómo es?
– No hay mucho que contar, no es fácil cultivar nada allí.
No estoy seguro de tener mucho más que añadir. Ella sólo habla su idioma, que yo estudié en el colegio, desde luego, pero aún no he tenido necesidad de hablarlo mucho rato con los nativos.
– Háblame de algo.
– Musgo.
– Guay.
En cuanto he pronunciado la palabra musgo, sc que me he metido en un callejón sin salida. No se puede sacar demasiado jugo al musgo como tema de conversación. Si acaso podría dedicarme a enumerar los tipos de musgo, pero a eso difícilmente se le podría llamar conversación.
– ¿Qué es el musgo?
Si tuviera acceso al vocabulario necesario le diría a la futura estrella del cine que el musgo viene a ser una esponja filamentosa, que es muy costoso caminar por ella, todo va bien los diez primeros pasos, pero si se quiere atravesar un extenso malpaís cubierto de musgo, es como caminar sobre una colchoneta de gimnasia un día entero, es muy dañino para el tendón de Aquiles ir hundiéndose en el musgo cuatro horas seguidas, los músculos se fuerzan más que subiendo una montaña alta. Si se arranca un trozo de musgo, queda una cicatriz en el suelo y el polvillo de la tierra se te mete en los ojos. Me encantaría decirle algo extraño que nadie le hubiera dicho nunca, pero mis conocimientos del idioma no me dan para filigranas; si le mencionase el color del musgo y su olor después de la lluvia, habría pasado al terreno de los sentimientos, como alguien que estuviera pensando en prometerse. No voy a empezar a hacer confesiones personales, así que no digo más de lo que me permite la gramática:
– Una planta que es como una colchoneta de gimnasia.
– Qué curioso -dice. No se rinde-: Cuéntame algo más.
– Mogote -me resulta curioso lo bien que se me da encontrar palabras, expresarme en una lengua extranjera donde la vegetación es muy diferente. Al menos cuando hablo de plantas, soy yo mismo.
– ¿Qué es un mogote?
Es complicado explicar cómo se forman los mogotes, hablar de los repetidos cambios de temperatura del suelo, del cambio constante entre terreno helado y deshielo. Tengo que pensar cada palabra que quiero decir, no acuden a mí por sí solas.
– Es difícil acampar donde hay mogotes -luego cambio de tema-: Pantano.
Por lo que a los pantanos se refiere, mamá me contó varias veces la historia del purasangre del abuelo que se hundió en el pantano cuando iba montado a su grupa, y que reapareció en forma de esqueleto varios años más tarde. He visto una foto del abuelo montado en el caballo en cuestión, y aunque no soy especialista en esos animales, lo que me parece es que el purasangre es igual que cualquiera de sus otros caballos, con las patas un tanto cortas, incluso si se tiene en cuenta que mi abuelo, cuyos nombres de pila llevo yo, Arnljótur Pórir, era hombre de elevada estatura.
Después del pantano enumero varios nombres de plantas del país sin mayores explicaciones, y la actriz se queda tan contenta, los nombres latinos de las plantas me permiten superar decentemente la cuesta más empinada de la conversación y ella se limita a decir que sí con la cabeza, y de este modo puedo ir definiendo las espesas matas de amarillento henasco, los arándanos negros y el musgo florido. Luego están el geranio silvestre, la reina de los prados, la dríada de ocho pétalos y la acederilla, la rosa glauca, la rosa pimpinela y el manto de nuestra señora, enumero.
– Espera, ¿de Nuestra Señora qué? ¿Qué pasa con su manto?
No necesito entrar en profundidades sobre botánica, únicamente enumerar todas las especies de plantas que se me vienen a la memoria, y mi compañera de viaje tiene suficiente con juzgar si dejo suficientemente claros mis orígenes.
– Angélica -continúo-. Puede llegar a alcanzar la altura de una persona.
– Vaya, ¿de verdad? -dice ella.
– Una hierba.
– ;Una hierba?
– Sí, esa hierba está verde durante todo el verano, un verde vibrante, siempre increíblemente verde -le digo, y rebusco mentalmente por las turberas y los espesos herbazales hasta que la encuentro por fin, el manto de nuestra señora.
Miro el reloj y compruebo que mi lección de botánica apenas me ha ocupado un cuarto de hora. Mis explicaciones me conducen enseguida a un atolladero mental al tiempo que gramatical. Termino mi enumeración con el epilobio.
– El epilobio crece en playas de arena negra, uno por aquí y otro por allá -me parece de la máxima importancia que una persona que ha crecido en el interior de un bosque llegue a comprender que una flor pueda crecer aislada, ella sola en un arenal negro y a veces en una quebrada, también sola y aislada. Cuando menciono el epilobio me siento un poco conmovido.
– ¿Y la gente recoge sus flores?
– No, les cuesta tanto crecer, tan solas, quizá una o dos flores en toda una duna.
Читать дальше