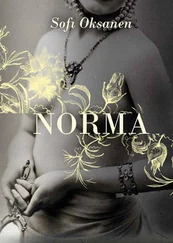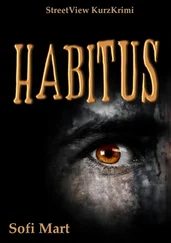Cuando Zara fue a buscar unos tarros de cristal vacíos a la despensa, se topó con un cuenco de madera tras el recipiente de enfriar la leche. Lo había tocado y olisqueado. En los bordes del cuenco había algo áspero al tacto. Era levadura de centeno. ¿Sería parte de la que su abuela había usado para hacer pan? Dos días y medio, le había explicado ésta. La masa tenía que reposar y fermentar dos días y medio en la habitación de atrás, bajo un paño, a fin de que estuviese lista para amasar. Entonces, el olor del pan se extendía por toda la habitación trasera y al tercer día empezaban a amasar. Amasaban con la frente perlada de sudor, dándole vueltas y vueltas. Aquella misma masa reseca y cubierta de polvo que probablemente no se había usado en décadas, esa misma levadura, la habían amasado las manos jóvenes de la abuela cuando el abuelo y ella aún vivían allí felices. A la que amasaba había que acercarle de vez en cuando agua para que se mojase las manos. Calentaban el horno con leña de abedul, y más tarde metían dentro un cuenco con carne salada, la grasa se derretía chisporroteando y mojaban en ella el pan recién hecho. ¡Ese sabor! ¡Ese olor! ¡El centeno de su propio campo! Todo aquello le parecía extraño y triste, y el cuenco de madera se le antojó de repente algo muy cercano, como si hubiese tocado la mano de su abuela joven. ¿Cómo había sido aquella mano juvenil? ¿Se acordaría de ponerse cada noche grasa de ganso? Zara había querido curiosear también en el jardín, se había ofrecido a sacar agua del pozo, pero la anciana le había dicho que mejor que se quedase dentro. Tenía razón pero, aun así, Zara tenía ganas de salir. Quería dar una vuelta alrededor de la casa, ver todos aquellos sitios, oler la tierra y la hierba, llegarse hasta el cobertizo y mirar por debajo. De pequeña, la abuela había imaginado que los espíritus de los muertos vivían allí, que la arrastrarían hasta allí abajo y que nunca sería capaz de salir. Contemplaría con impotencia cómo la buscaban, cómo su madre era presa del pánico, cómo su padre corría de un lado a otro, cómo la llamaban y ella era incapaz de decir nada, porque los espíritus se le habían pegado a la boca, unos espíritus que sabían a grano enmohecido. Zara quería ver si el árbol de manzanas de la abuela aún estaba en pie, si era el más cercano al cobertizo. Al lado de aquel manzano blanco tendría que haber otro de manzanas ácidas que a lo mejor reconocía, aunque nunca las hubiera probado. Y quería ver la pavía y el ciruelo y las piedras que se erguían en medio del terreno detrás del cobertizo, allí donde había serpientes, que a la abuela le daban miedo, pero donde también había moras y por eso siempre iba. Y las alcaraveas, ¿las tendría Aliide aún en el mismo lugar?
1991, Berlín
El amargo precio de los sue ñ os
Ya desde el principio, Paša le dejó claro que estaba en deuda con él. En cuanto la saldase, podría marcharse, pero primero debía pagar. Y sólo podía pagarle trabajando para él con eficacia, haciendo trabajillos bien retribuidos.
Zara no comprendía el motivo de dicha deuda. A pesar de todo, empezó a calcular cuánto capital había amortizado, cuánto le quedaba aún, cuántos meses, cuántas semanas, días, horas, cuántas mañanas, cuántas noches, cuántas duchas, mamadas, clientes. A cuántas chicas le daría tiempo de conocer. De cuántos países. Cuántas veces se pintaría aún los labios de rojo y cuántas veces Nina volvería a coserle puntos. Cuántas enfermedades cogería, cuántos moratones le saldrían. Cuántas veces le meterían la cabeza dentro de la taza del váter o cuántas volvería a estar segura de que se ahogaría en el lavabo con las garras de hierro de Paša en la nuca. El tiempo, aparte de las manecillas de un reloj, corría también de otra manera, y su calendario se renovaba a todas horas, porque le ponían nuevas multas diariamente. Bailaba mal incluso después de haberlo ensayado durante una semana.
– Así que son cien dólares -dijo Paša-. Y cien dólares más por los vídeos.
– ¿Qué vídeos?
– Y cien dólares más por ser estúpida. ¿O acaso la niña piensa que está viendo esos vídeos gratis? Te los han traído para que aprendieses a bailar. Si no, estarían en venta. ¿Entiendes?
Lo entendía, porque no quería más multas, que le ponían de todas maneras por aprender mal las cosas, por clientes que se quejaban, por no tener la expresión adecuada… Y otra vez había que empezar a contar el tiempo desde el principio. ¿Cuántos días, cuántas mañanas, cuántos ojos morados?
Y, por supuesto, comías según trabajabas.
– Mi padre estuvo en el Perm en el treinta y seis. Allí tampoco comías si no trabajabas -le había dicho Paša.
Paša la alababa y aseguraba que la deuda iba reduciéndose a muy buen ritmo. Zara quería creer en aquella libreta de tapas malolientes azul marino y un sello de calidad de la Unión Soviética. Los números escritos con letra perfecta y en columnas bien rectas hacían que las promesas de Paša pareciesen por lo menos verosímiles, por lo que era bastante fácil confiar en ellas, al menos si una se esforzaba. Y la única manera de salir adelante era creérselas. Una persona tiene que creer en algo para sobrevivir, y Zara decidió confiar en que la libreta de Paša era su visado de salida. En cuanto fuera libre, conseguiría un pasaporte nuevo, una identidad nueva, una historia nueva. Eso pasaría algún día. Algún día se reconstruiría a sí misma.
Paša tomaba apuntes en su libreta con una estilográfica que tenía dentro la figura de una mujer. La mujer se quedaba desnuda cuando le dabas la vuelta a la pluma y su ropa reaparecía si le dabas otra vuelta. Paša pensaba que era un invento alemán tan estupendo que les envió plumas iguales a sus amigos en Moscú. Pero, más tarde, una de las chicas consiguió robársela y se la intentó clavar en un ojo, con lo que acabó rompiéndose. Después, la chica, que tal vez fuese ucraniana, desapareció, y multaron a todas las demás porque habían roto la pluma de Paša.
Paša no volvió a disfrutar de otro juguete favorito hasta que un cliente finlandés le regaló un bolígrafo de la Lotto, la Lotería de Finlandia. El hombre hablaba cuatro palabras de estonio, y Kadri, que era de Estonia, tuvo que traducirle a Paša lo que el cliente intentaba explicar acerca de lo que la lotería significaba en su país.
– La cosa es más o menos así: para nosotros, la lotería es como el futuro. La esperanza y el futuro. Todos los hombres son iguales en la lotería. Todos son iguales y eso es algo finlandés y maravilloso. ¡Es la muestra más representativa de la democracia finlandesa!
El hombre rió y le dio a Paša un empujoncito en el hombro y éste rió también y le ordenó a Kadri que le dijese al sommi que aquél sería su boli favorito.
– Pregúntale cuánto se puede ganar.
– Kui palju siin v ö ib v ö ita?
– ¡Un millón de marcos! ¡O muchos millones! Puedes llegar a ser millonario.
Zara estuvo a punto de decir que también en Rusia se jugaba a la lotería, que había muchísimos sorteos, pero comprendió que para Paša no era lo mismo. Aunque pudiese jugar en los casinos y ganar mucho dinero con las chicas, mucho más que con una insignificante lotería común, todo aquello suponía trabajo y él se quejaba todo el rato de lo mucho que tenía que trabajar. En Finlandia cualquiera podía hacerse millonario sin trabajar, sin una herencia, sin nada. En las loterías rusas no se podían ganar millones de marcos y tampoco hacerse uno millonario. Sin amistades ni dinero, ni siquiera podías entrar en un casino. ¡Y a ver quién se atrevía a entrar sin tener eso! En Finlandia bastaba con estar sentado cómodamente en el sofá de tu casa, viendo la televisión los sábados por la tarde, y esperar a que en la pantalla apareciesen los números correctos y a que los millones cayeran del cielo.
Читать дальше