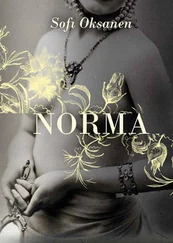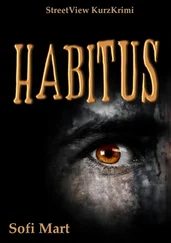– ¿Qué puedo hacer yo?
– ¡Y yo qué sé! ¡Cualquier cosa, pero que no vengan aquí! A ninguna parte de Estonia. ¡No pueden dejarlas regresar!
– ¡Cálmate! Todos han firmado un juramento de silencio según el artículo doscientos seis.
– ¿Y eso qué quiere decir?
– Que no pueden decir nada referente a la investigación de su caso. Y me imagino que aún tendrán que firmar otro antes de que los dejen salir. Otro respecto al tiempo que pasaron en el campamento.
– Entonces, ¿no pueden hablar de esos asuntos?
– Lo único que quieren es volver al lugar de donde proceden.
Ese diálogo agitado provocó el llanto de Talvi. Martin la cogió en brazos y empezó a hacerle arrumacos. Aliide sacó la botella de valeriana del armario con manos temblorosas. Le parecía que el suelo desaparecía bajo sus pies.
– Ya me ocuparé yo del asunto -dijo Martin.
Aliide confiaba en su marido, pues siempre cumplía sus promesas, y esa vez tampoco le falló.
No volvieron.
Se quedaron allí.
No es que hubiesen podido volver a aquella casa, ni siquiera a las proximidades, pero, aunque hubiesen estado en cualquier otra parte de Estonia, Aliide no lo habría soportado.
Quería dormir tranquila por las noches. Quería caminar tranquila en la oscuridad y pedalear en su bicicleta a la luz de la luna, cruzar el campo andando tras la puesta de sol y despertar por la mañana en una casa donde ella y Talvi no hubiesen ardido mientras dormían. Quería sacar agua del pozo y ver cómo el autobús del koljós traía a su hija del colegio, y también quería que estuviese a salvo cuando ella no vigilaba. Quería vivir sin encontrárselas nunca más. No era demasiado pedir. Era lo menos que podría hacer por el bien de su hija.
Cuando los retornados de los campos de internamiento llegaron y se adaptaron a su nueva vida, ella los reconocía entre el resto de la gente. Por su mirada apagada, que era igual en todos, fuesen jóvenes o viejos. Los esquivaba por la calle, los esquivaba ya desde lejos y se asustaba al hacerlo. Se asustaba antes de volver la cabeza, antes incluso de entender que había reconocido el olor a campo y la conciencia de haber estado allí que traslucían sus ojos. Eso era lo que no desaparecía de aquellas miradas, la conciencia de haber estado en un campo de internamiento.
Cualquiera de ellos podría ser Ingel o Linda. La sola idea le oprimía el pecho. Linda habría crecido tanto que Aliide no la reconocería. O cualquiera de los transeúntes podría ser alguien que hubiese estado en el mismo campo que su hermana, alguien del mismo barracón, alguien con quien Ingel tal vez hubiese hablado, alguien a quien pudo haberle mencionado a su hermana. Tal vez Ingel se hubiese llevado algunas fotografías de ella, ¿cómo iba a saberlo? Tal vez hubiera mostrado esas fotos de Aliide a alguien con quien ésta se cruzaba por la calle, y que tal vez la hubiera reconocido. Quizá ese alguien supiera de las injusticias cometidas por Aliide Truu, porque en los campos de internamiento las historias se propagaban como la pólvora. Tal vez ese alguien empezara a seguirla y les quemara la casa la noche siguiente. O la golpease en la nuca con una piedra, de regreso a casa. Tal vez alguien la dejara inconsciente en el camino que cruzaba el campo. Esas cosas pasaban. Accidentes extraños, atropellos desconcertantes. Martin le había asegurado que quienes habían estado en los campos de internamiento no podían ver sus expedientes, no sabrían nada de nada, pero todos los barracones tenían paredes, y donde hay paredes, hay también oídos.
Los que habían regresado de aquellos campos nunca se quejaban de nada, ni discutían ni protestaban. Era insoportable. Aliide sentía un deseo imperioso de arrancarles las arrugas que les circundaban los ojos y la boca, hacer con ellas un ovillo y tirarlas al tren que llevaba de vuelta a Narva.
1960, oeste de Estonia
Martin est á orgulloso de su hija
Martin se enfadó con Talvi solamente una vez, cuando su hija era pequeña. Dos semanas antes de Año Nuevo, la niña había llegado a casa corriendo. Aliide estaba sola, así que tendría que contestar una pregunta que la niña no era capaz de aguantarse hasta la llegada de su padre.
– ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué es la Navidad?
– Cariño, eso tendrás que preguntárselo a tu padre -respondió ella mientras removía la salsa tranquilamente.
Talvi fue al recibidor a esperar que llegara su padre, se sentó contra la pared de madera y empezó a darle pataditas al tablón que había bajo el umbral de la puerta.
Cuando Martin llegó a casa se enfureció. No por la Navidad, porque para eso seguramente habría tenido una explicación válida. Se enfadó incluso antes de hablar de ello, porque primero Talvi quiso saber qué había sido aquella guerra de liberación que se mencionaba en un libro.
– ¿En qué libro?
– En éste -dijo, y se lo entregó a su padre.
– ¿De dónde lo has sacado?
– Me lo dio la tía.
– ¿Qué tía? ¡Aliide!
– ¡Yo no sé nada! -gritó ésta desde la cocina.
– ¿Y bien, Talvi?
– La madre de Milvi. Estuvimos jugando allí.
Sin siquiera coger su chaqueta, Martin salió de inmediato, seguido de la niña, para que le indicase dónde vivía Milvi.
Talvi fue la primera en volver a casa, corriendo y llorando; más tarde, antes de la cena, se sentó arrepentida al lado de su padre para hacer las paces. El humo del tabaco entraba lentamente en la cocina y pronto se oyeron las risas de la niña. Aliide acabó de cocinar el pollo a la cazuela y se sentó al lado de las patatas ya casi frías. La salsa que había preparado se enfriaba sobre la mesa, formándosele una película que atenuaba su brillo. Los calcetines sin remendar de Martin esperaban en la silla, debajo de la cual había una cesta llena de lana para cardar. Era evidente que al día siguiente Talvi se burlaría en el colegio de aquellos niños en cuyas casas se celebrase la Navidad. Y, por la noche, Talvi le contaría a su padre cómo le había tirado una bola de nieve al hijo de los Priks, y cómo le había preguntado a otro lo que su padre seguramente le estaría ordenando preguntar a los hijos de familias como ésa: «¿Habéis visto a Jesús por ahí? ¿Tu madre ya está impaciente?» Y su padre la cubriría de elogios, Talvi se pavonearía orgullosa y se enfadaría con Aliide, porque sabría instintivamente que, como de costumbre, su madre le escatimaría elogios. A éstos siempre les faltaría la sinceridad. Su hija crecería con los de Martin, con las historias que él le contaba, que nada tenían que ver con Estonia. Su hija iba crecer con unas historias que no tendrían nada de auténtico. Aliide nunca podría contarle a Talvi las historias de su propia familia, las que oyó de su madre, aquellas con que se quedaba dormida en sus Nochebuenas infantiles. No podría contarle nada de aquello con lo que ella misma había crecido, así como antes su madre, su abuela y su bisabuela. No le importaba no poder hablarle de su propia historia, pero sí de las otras, de todas aquellas con las que se había criado. ¿Qué clase de persona sería una niña que no compartía ni historias ni anécdotas ni bromas con su madre? ¿Cómo podía ser madre si no tenía a nadie a quien pedir consejo en tal situación?
Talvi no volvió a jugar con Milvi nunca más.
Martin estaba orgulloso de su hija. Declaraba que era una niña maravillosa. Tan maravillosa que había anunciado que de mayor querría un hijo de Lenin. Y a Martin no le importaba nada que Talvi no distinguiese una alquimila de un plantago, una Amanita muscaria de un níscalo, aunque a Aliide le pareciera imposible, con todo lo que había heredado de ella y de Ingel.
Años sesenta, oeste de Estonia
Los sufrimientos habitan en la memoria
Читать дальше