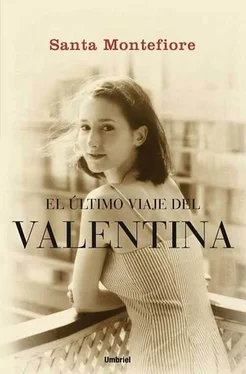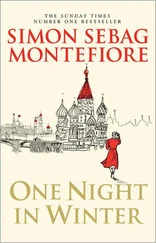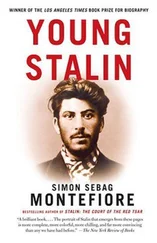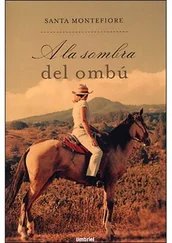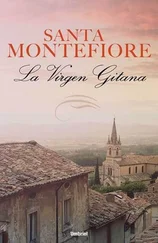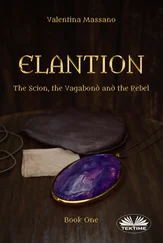– Era mi madre -dijo Alba. Nero la miro a través de la nube de humo que se elevaba en el aire ante sus ojos-. Valentina era mi madre.
De pronto, él se encogió de hombros y las lágrimas asomaron a sus ojos. Se mordió el labio y empezaron a temblarle las manos.
– Claro. Por eso ha venido. Por eso casi la reconozco al verla.
– ¿Valentina era la amante del márchese} -preguntó Fitz.
Nero asintió. Su cabeza resultaba demasiado grande para su magro cuerpo.
– Era una mujer impresionante. Hasta yo la admiraba. Era imposible no hacerlo. Tenía algo que parecía hechizarlo todo a su alrededor. Un encanto, muy mágico. Yo no era más que un chiquillo de la calle y aun así encontré en ella a mi contrincante. Les ruego que me perdonen.
– Oh, vamos -dijo Fitz, intentando consolarle-. ¿Qué deberíamos perdonarle?
Nero se levantó.
– He dejado caer este lugar en el abandono. Hace unos años hubo un incendio en un ala de la casa. Fue culpa mía. Estaba bebiendo con unos amigos… He dejado que se derrumbe a mi alrededor. Ya no queda dinero. No he hecho una sola de las cosas que él me pidió. Pero vengan. Sí hay algo que he conservado tal y como él lo dejó.
Le siguieron por un serpenteante sendero que bajaba por la colina flanqueado por una avenida de cipreses. Al final del sendero, sobre el mar, se erigía una casa de pequeñas dimensiones de piedra gris. A diferencia del palazzo, la casa no había sido invadida por el bosque. Apenas un puñado de intrépidas ramas de hiedra trepaban por los muros y se enroscaban a los pilares. Era una perfecta locura, como algo salido de un cuento de hadas, un lugar en el que podrían haber vivido los duendes. Fitz y Alba sintieron que su curiosidad iba en aumento. Entraron detrás de Nero, mirando por encima de su hombro sin apenas dar crédito pues, a diferencia del palazzo, el pequeño escondite secreto permanecía intacto. Había permanecido congelado en el tiempo.
La construcción constaba de una sola habitación: un cuadrado de armónicas proporciones con un techo abovedado y exquisitamente pintado con un fresco de un cielo azul nublado lleno de querubines desnudos. Las paredes que sostenían la cúpula eran de un cálido color terracota y el suelo estaba cubierto de alfombras, gastadas por el constante trasiego de pies, aunque no raída. Una gran cama de dosel dominaba la estancia. El verde de las sedas que la cubrían se había descolorido, pero el edredón, confeccionado con la misma tela, conservaba su vivo color original. Sobre el edredón había un cobertor elaboradamente bordado que había empezado a deshilacharse en las puntas. Además de la cama, completaban el mobiliario una chaise longue, un sillón tapizado, un escritorio con incrustaciones de roble con un tintero de cristal y una pluma sobre un secante de piel y papeles y sobres con el nombre del márchese Ovidio di Montelimone. De las barras colocadas sobre las ventanas colgaban pesadas cortinas de terciopelo. Las contraventanas estaban cerradas y una estantería soportaba el peso de hileras y hileras de libros encuadernados en piel.
En cuanto observó detenidamente la estantería, Alba reparó en que todos los libros versaban sobre historia o sobre erótica. Pasó los dedos por las cubiertas, apartando el polvo para dejar a la vista los relucientes títulos repujados en oro.
– A Ovidio le encantaba el sexo -dijo Nero, acomodándose en la chaise longue -. Este era su santuario. El lugar al que venía cuando quería huir del decadente palazzo y de los ecos de ese glorioso pasado que había dejado que se le colara entre los dedos-. Se volvió a mirar al techo y dio una calada al cigarrillo, ya tan consumido que amenazaba con quemarle los dedos amarillentos-. Ah, las horas de placer que disfruté en esta pequeña gruta encantadora. -Suspiró teatralmente y dejó que sus ojos se posaran perezosos en Alba, que en ese momento estudiaba los cuadros de las paredes. Eran todos escenas mitológicas de jovencitos o de niños desnudos. Estaban hermosamente enmarcados y formaban un collage en las paredes. Una pequeña alcoba abierta en la pared albergaba una estatua colocada sobre un pedestal negro y dorado. Era una réplica en mármol del David de Donatello-. ¿No le parece exquisito? Es como una pantera, ¿verdad? Era la languidez de la pose lo que encantaba a Ovidio. Lo mandó hacer especialmente para esta gruta. No paraba de acariciarlo. A Ovidio le encantaba tocar. Era un sensualista. Como ya les he dicho, le gustaban las cosas bonitas.
– Como Valentina -dijo Alba, imaginando a su madre sentada ante el delicado tocador, cepillándose el pelo delante del espejo estilo reina Ana. Vio que también en la gruta había filas de botellas de perfume, cepillos de plata y un tarro de maquillaje. ¿Habrían pertenecido también a su madre?
– Como Valentina -repitió Nero, cuyos ojos volvieron a llenarse de lágrimas.
Alba se paseó por la habitación y pasó por delante de una chimenea de mármol, que vibraba aún con el calor que había proporcionado al márchese y a sus amantes, y de un armario de cajones, todos ellos vacíos. Luego se dejó caer sobre la cama. Se sintió incómoda. No quería mirar a Nero. El instinto le decía que aquel hombre estaba a punto de confesarle algo terrible. Se volvió y contuvo el aliento. Sus ojos quedaron prendidos en el retrato de una hermosa joven que estaba tumbada desnuda sobre la hierba. Tenía unos pechos jóvenes y generosos, las caderas redondas y blandas y el vello púbico era un arrebato de oscuridad que contrastaba con la blancura de sus muslos. Alba se estremeció. La larga melena oscura, los ojos risueños y la misteriosa sonrisa que jugueteaba en esos labios eran inconfundibles. Cierto: en la parte inferior del cuadro pudo leer las palabras «Valentina, tumbada desnuda. Thomas Arbuckle, 1945».
– ¡Oh, Dios mío!
– ¿Qué pasa? -Fitz se acercó a toda prisa.
– Es Valentina.
– ¿Qué?
– El último retrato que mi padre le hizo a mi madre. El cuadro que buscó tras la muerte de Valentina y que nunca llegó a encontrar. Ella se lo dio al márchese.
Alba entendió entonces por qué su padre había intentado dar con el dibujo desesperadamente. Era el más íntimo de los retratos. Un cuadro que debería haber sido contemplado sólo por los ojos de ambos. Y, sin embargo, ella lo había regalado. Lo descolgó de la pared y le quitó el polvo al marco. Fitz se sentó junto a ella en la cama. Ninguno reparó en que los hombros de Nero habían empezado a temblar.
– ¡Cómo pudo hacer el márchese algo así! -exclamó Alba, furiosa-. ¡Y cómo pudo ella…! -Recordó el rostro gris y atormentado de su padre la noche en que ella le había dado el primer retrato. Qué poco le había comprendido entonces-. Se me parte el corazón cuando imagino a papá buscando este retrato, cuando siempre había estado aquí, con este cerdo. Dondequiera que él esté, escupo sobre su tumba.
Nero se volvió. Su rostro era una herida abierta.
– Ahora ya saben por qué esta casa está maldita. Por qué está en ruinas. Por qué se convertirá en polvo. Y por qué asesinaron a Ovidio. -Su voz era poco más que un aullido desesperado, el de un animal herido.
Perplejos, Fitz y Alba clavaron en él la mirada.
– ¿Al márchese también lo mataron? -preguntó Fitz.
– A mi Ovidio lo asesinaron. -Nero cayó al suelo y se acurrucó sobre sí mismo hasta quedar hecho una bola.
– ¿Por qué le mataron? -preguntó Alba, confusa-. No lo entiendo.
– Porque fue él quien mató a Valentina -gimoteó-. Porque él la mató.
Fitz y Alba encontraron a Lattarullo tomando limoncello en la trattoria con el alcalde jubilado. Cuando se acercaron a él, la expresión de su rostro se tornó grave, pues les vio pálidos, como si acabaran de estar andando entre los muertos. El alcalde se disculpó para dejarlos a solas. Mejor que discutieran de esos asuntos con el carabiniere. A fin de cuentas, él había conocido al padre de la chica y había sido el primero en llegar a la escena del crimen. Esperaba que no se dedicaran a remover el pasado. Mejor dejar las cosas como estaban y olvidar lo ocurrido.
Читать дальше