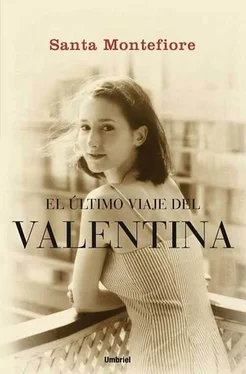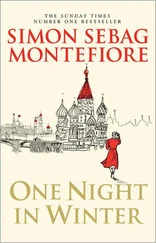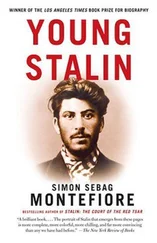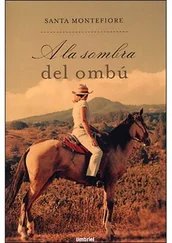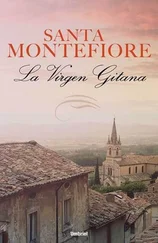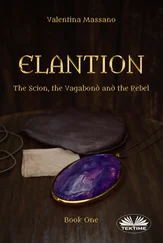– Sprout estará encantado -dijo con una sonrisa-. Hacía mucho que no tenía tan cerca a una chica bonita.
Volvieron andando a su casa. El aire de la noche era denso y húmedo; no tardaría en llover. Fitz tomó a Louise de la mano. Le resultó agradable sentirla allí, en la suya. Ella soltó una risilla nerviosa y jugueteó con la melena que le caía por encima del hombro.
– No creas que hago esto a menudo -dijo-. Me refiero a irme a casa con desconocidos.
– No soy ningún desconocido. Ahora ya nos conocemos. Además, siempre se puede confiar de un hombre con un perro.
– Es que no quiero que me tomes por una chica fácil. De hecho, me he acostado con muy pocos hombres. No soy una de esas que tienen muchos amantes.
Fitz pensó en Alba y de repente el corazón volvió a pesarle en el pecho. Cuando la había conocido, Alba tenía un ejército de amantes. La pasarela que llevaba a su puerta estaba gastada por el continuo ir y venir de pretendientes. Sus propias huellas habían quedado borradas bajo las de todos ellos.
– No me pareces ninguna facilona y tampoco tendría un mal concepto de ti si lo fueras.
– Eso es lo que dicen todos.
– Puede ser, pero en mi caso es cierto. -Se encogió de hombros-. ¿Por qué no pueden las mujeres acostarse con quien les dé la gana como hacemos los hombres?
– Pues porque no somos como los hombres. Deberíamos ser modelos de virtud. Quedarnos con un hombre y darle hijos. ¿De verdad hay algún hombre que quiera casarse con una mujer que haya tenido montones de amantes?
– No veo por qué no. Si la quisiera, no me importaría con cuántos hombres se hubiera acostado.
– Eres un hombre sin prejuicios. -Louise le miró con los ojos preñados de admiración-. Muchos de los hombres que conozco quieren casarse con vírgenes.
– Menudos egoístas. Pues no me parece que pongan demasiado de su parte para ayudar a que las chicas se conserven así, ¿no crees?
Al llegar a casa, Fitz sirvió dos copas de vino y subió con Louise al salón. Era una habitación pequeña, masculina, decorada en beige y negro, con el suelo de parqué y las paredes blancas. Puso un disco y se sentó con ella en el sofá. El paseo de regreso le había deprimido. Lamentaba haber invitado a Louise a su casa. Hasta Sprout sabía que no había sido una buena idea.
De todos modos, lo mejor era seguir adelante con la noche. Vació la copa de un trago y se volvió a besar a Louise. Ella le devolvió el beso con entusiasmo. La novedad de besar a alguien nuevo excitó un poco a Fitz, que desabrochó la blusa de Louise y se la pasó por encima de los hombros. Se encontró con unos pechos recogidos bajo un generoso sujetador blanco. Segundos después, la mano de Louise le desabrochó la cremallera de los pantalones, deslizándose en su interior, y Fitz se sintió rápidamente excitado por el placer del contacto íntimo y se olvidó al instante de los enormes pechos.
Se recostaron en el mullido y cómodo sofá y Louise retiró la mano y desapareció de la vista de Fitz para tomarle en su boca. El cerró los ojos y dejó que la cálida y cosquilleante sensación de la erección le recorriera por entero, volviendo una vez más a vaciarle la mente de Alba. Aunque quizá fuera cierto que Louise no se había acostado con muchos hombres, no había duda de que era toda una experta. Poco antes de sentarse con ella en el sofá, Fitz había encontrado una vieja caja de condones en el armario del cuarto de baño. A pesar de que no dejaban de ser unos artilugios espantosos que le despojaban prácticamente de toda sensación, sabía que en ese caso lo adecuado era utilizar uno. Louise abrió el paquete con los dientes, alzando hacia él los ojos en un gesto de claro flirteo, y se lo deslizó por el pene como si le estuviera poniendo un calcetín.
Luego lo montó, levantándose la falda y sentándose a horcajadas sobre él con sus grandes pechos blancos y esponjosos en la penumbra del salón. Fitz cerró los ojos a los pezones marrones que se balanceaban ante su rostro, rozándole de vez en cuando la nariz y los labios, e intentó concentrarse en mantener la erección. «Debe ser la cerveza», pensó al sentir la lenta deflación de su miembro. A pesar de sus esfuerzos, Louise fue incapaz de estimularle y, con una tos avergonzada, dejó que Fitz se deslizara fuera de ella como un gusano.
– No importa -dijo amablemente, retirándose de encima de sus piernas.
– Lo siento, debe ser la cerveza -se excusó él, avergonzado-. No me había pasado nunca.
– Claro. Tranquilo. Besas de maravilla.
Fitz forzó una sonrisa mientras la veía meter no sin cierto esfuerzo los pechos en las copas del sujetador.
– ¿Quieres que te pida un taxi? -preguntó, aun a sabiendas de que debería haberse ofrecido a acompañarla a casa. Avergonzado como estaba, no se sentía capaz de seguir con ella ni un minuto más de lo estrictamente necesario. Quería verla fuera de su casa lo antes posible. Olvidar que la había conocido. «¿Por qué me habré molestado? -pensó tristemente mientras se ponía los pantalones y se sentaba para calzarse-. Nadie puede compararse con Alba.»
Quince minutos más tarde llegó el taxi y el taxista llamó al timbre. Esos quince minutos resultaron agonizantemente incómodos. Louise había recurrido a hacer comentarios sobre los libros que Fitz tenía en las estanterías. Él, por su parte, ni siquiera había tenido la energía suficiente para decirle que era precisamente a los libros a lo que se dedicaba. ¿Para qué molestarse cuando la relación había muerto antes de empezar? Acompañó a Louise abajo y se inclinó para besarle la mejilla. Al hacerlo, ella giró la cabeza hacia la puerta y la boca de Fitz le beso la oreja. Entonces se marchó. Él cerró la puerta con llave antes de subir a apagar las luces del salón y la música. Menuda debacle.
Sprout dormía sobre la alfombra, hecho un auténtico ovillo, bien calentito, con los ojos cerrados y la cara salpicada de canas. Fitz se agachó y pego su rostro a la cabeza del perro. Tenía un olor familiar y reconfortante.
– Echamos de menos a Alba, ¿verdad? -susurró. Sprout no se movió-. Pero tenemos que seguir adelante. No, no nos queda otra elección. Tenemos que olvidarla. Ya aparecerá alguien más. -El can empezó a mover el hocico en sueños. Sin duda perseguía a un conejo por un campo. Fitz le acarició con ternura y se fue a la cama.
Cuando despertó por la mañana, se sintió tremendamente aliviado al verse el pene erecto, orgulloso y mayestático en toda su envergadura.
Estaba en el despacho cuando sonó el teléfono. Apenas podía concentrarse. Tenía llena hasta los topes la bandeja de documentos pendientes: contratos por leer, manuscritos de sus autores y de aquellos que esperaban que accediera a representarles, cartas por escribir, documentos por firmar y una lista tan larga como su escritorio de llamadas pendientes. Veía aumentar cada vez más el montón mientras tenía la cabeza a kilómetros de allí, bajo los cipreses de la costa de Amalfi. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y descolgó el teléfono.
– Fitzroy Davenport.
– Cariño, soy Viv. -Tenía voz de dormida.
– Hola, desconocida.
– No te enfades, Fitzroy. ¿No vas a perdonar a esta vieja amiga?
– Sólo si puedo verte.
– Por eso te llamo. ¿Cenamos esta noche en mi casa?
– Bien.
– Perfecto, querido. No te molestes en traer vino. Acaban de regalarme una caja del burdeos más exquisito. Anoche me tomé media botella. Es maravilloso. Escribí una escena de sexo como no puedes llegar a imaginar bajo sus efectos. Un no parar. Delicioso.
Fitz frunció el ceño. A juzgar por su forma de hablar, Viv parecía más «Viv» de lo habitual.
– Te veré luego -dijo, cortando así la conversación. Cuando colgó se sentía mucho más animado. Viv había vuelto y él la había echado de menos. Con energías renovadas, cogió el primer documento de la bandeja y lo colocó delante de él sobre el escritorio.
Читать дальше