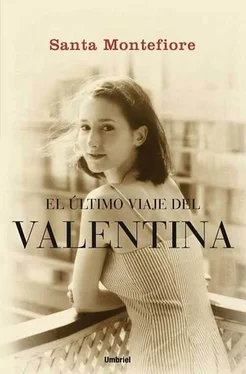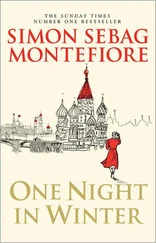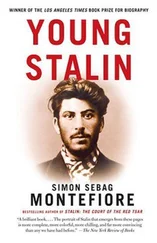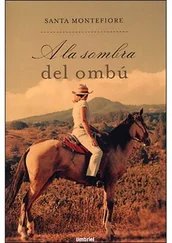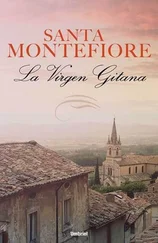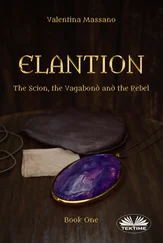Thomas se acercó a él tambaleándose.
– ¡Haga algo! -gritó, con un arrebato de furia inflamándole los ojos.
– ¿Y usted quién es? -respondió el detective, estudiándole con los ojos entrecerrados.
– ¡Valentina es mi prometida! -tartamudeó.
– Era su prometida. Esa mujer ya no está en situación de casarse con nadie. -La boca de Thomas se abrió y se cerró como la de un hombre que se ahogaba, pero de ella no salió ni un solo sonido-. Es usted extranjero, ¿verdad, signore? -prosiguió el hombre-. La mujer no tiene para nosotros la menor importancia.
– ¿Por qué no? ¡Ha sido asesinada, por el amor de Dios!
El detective se encogió de hombros.
– Simplemente se encontraba en el lugar erróneo en el momento equivocado -dijo-. Una bonita chica. Che peccato!
Bajo la lluvia que le empapaba el pelo y se le metía en los ojos, Thomas se acercó tropezándose a Falco y le agarró por el cuello de la camisa.
– ¡Tú sabes quién ha hecho esto! -siseó.
Los grandes hombros de Falco comenzaron a temblar. La férrea columna vertebral que sostenía su espalda empezó a fundirse y él se encorvó hacia delante, preparándose para lo que estaba por venir. Thomas vio perplejo cómo un hombre de la corpulencia de Falco rompía a llorar y le embargó una sorprendente sensación de alivio cuando también él se echó a llorar como un niño. Se abrazaron bajo la lluvia.
– ¡Intenté convencerla para que no fuera! -aulló Falco-. Pero no me escuchó.
Thomas no podía hablar. La desolación le había dejado sin voz. La mujer con la que iba a casarse había amado desde siempre a otro y por ello había pagado con su vida. Thomas se deshizo del abrazo de Falco y vomitó en el suelo. Alguien había cortado el cuello suave y delicado de Valentina con un cuchillo. La brutalidad del asesinato, a sangre fría, le dejó enloquecido de angustia. Quienquiera que le hubiera robado el futuro a Valentina le había robado también el suyo.
Intentó imaginar el delicado rostro de Valentina, pero tan sólo fue capaz de visualizar la máscara que había visto desplomada en el asiento delantero del Alfa Romeo. La máscara de la desconocida que había vivido una vida paralela que él ignoraba por completo. Inclinado sobre el suelo mojado, empezó a ver las cosas con claridad:
«La guerra reduce a los hombres a animales y transforma a las mujeres en criaturas vergonzosas… No quiero que Alba cometa los mismos errores que he cometido yo en mi vida… Tú no me conoces, Tommy.»
Sintió una mano en la espalda, y cuando se volvió, vio a Lattarullo de pie a su lado bajo la lluvia.
– Nunca llegué a conocerla, ¿verdad? -dijo mirando desolado al carabiniere.
Lattarullo se encogió de hombros.
– No es usted el único, signor Arbuckle. Ninguno de nosotros la conocía.
– ¿Por qué se comportan como si ella no importara? -La policía seguía arremolinándose alrededor del hombre muerto como un enjambre de avispas alrededor de un bote de miel.
– No le reconoce, ¿verdad?
– ¿Quién es? -Thomas clavó la mirada en el hombre, parpadeando en un gesto de clara inocencia-. ¿Quién demonios es?
– Es, amigo mío, el mismísimo demonio. Lupo Bianco.
Más tarde, cuando Thomas regresó a la trattoria como un sonámbulo, reunió los retratos de Valentina que había dibujado. El primero era una ilustración de su virtud y de su misterio, dibujado la mañana siguiente a la festa di Santa Benedetta que habían pasado en los acantilados, junto a la torre de observación; en él aparecía más hermosa que el alba aunque, como recordó de pronto, igualmente transitoria. El segundo era una ilustración de la maternidad. Había capturado a la perfección la ternura de la expresión de Valentina mientras contemplaba a su pequeña mamando de su pecho. El amor que sentía por su hija era sincero, completo y puro. Quizás hasta había llegado a sorprender a la propia Valentina con su intensidad. Thomas buscó el tercer dibujo hasta que se acordó de que Valentina se lo había llevado a su casa.
La casa de Immacolata estaba tan silenciosa y tranquila como una tumba. Encontró a la anciana viuda sentada en las sombras, erigiendo un altar en honor a su hija para que acompañara a los dos que ya había levantado a su marido y a su hijo. Tenía los ojos fijos en la tarea con apagada resignación. Cuando Thomas se acercó a ella, Immacolata habló con voz queda:
– Me consideran viuda porque perdí a mi marido, pero ¿qué soy ahora que he perdido a dos de mis hijos? No hay palabra para eso porque es demasiado terrible para poder expresarlo. -Se santiguó-. Están juntos con Dios. -Thomas a punto estuvo de preguntarle si conocía la doble vida de Valentina, pero la anciana le pareció tan frágil allí sentada, en su propio infierno particular, que no se atrevió.
– Me gustaría ver la habitación de Valentina -fueron sus palabras.
Immacolata asintió con gesto grave.
– Está en el primer piso. Al fondo del descansillo a la izquierda. -Thomas la dejó con sus velas y con sus cánticos y subió por la escalera a la habitación que Valentina había ocupado justo hasta la noche antes.
Cuando entró en el pequeño dormitorio, encontró las contraventanas cerradas, las cortinas echadas y el blanco vestido de novia sobre la cama, preparado para la noche. Sobre el tocador vio los cepillos y los frascos utilizados apenas unas horas antes. Se le hizo un nudo en la garganta y le costó respirar en cuanto la habitación se llenó del olor a higos. Se dejó caer sobre la cama y se llevó el camisón de Valentina a la cara, aspirando su fragancia.
Encontrar el retrato desaparecido se convirtió para él en una obsesión. Abrió cada cajón, buscó entre la ropa del armario, debajo de la cama, entre las sábanas y debajo de la alfombra… por todas partes. No dejó un solo objeto de la habitación sin inspeccionar. El retrato no estaba allí.
Italia, 1971
Alba se disculpó y dejó a Lattarullo sin apenas haber probado el té. El carabiniere retirado la vio marcharse, perplejo al saber que la joven no estaba al corriente de las terribles circunstancias que habían rodeado la muerte de su madre. La violencia del suceso todavía le afectaba. A menudo pensaba en ello. A pesar del mundo secreto en el que habitaba, Valentina había sido la personificación de la belleza y de la elegancia. No había pasado mucho tiempo antes de que un periodista metomentodo fisgoneara en lo ocurrido y publicara la historia de Valentina en Il Mezzogiorno. Lorenzo añadió unos versos más a la balada que había compuesto sobre la premonición, el asesinato y el submundo de una mujer preciosa como un campo de violetas silvestres. La había cantado al caer la noche y su voz plañidera había resonado por las calles del pueblo hasta que todos se la aprendieron de memoria y Valentina terminó por trascender la memoria popular para convertirse en leyenda. Sus delicadas huellas quedaron impresas en el pueblo. Pocas eran las cosas que habían cambiado desde su muerte. Todo se la recordaba y a veces, en el halo plateado de la luna llena, le parecía verla desaparecer sigilosamente por una esquina al tiempo que su vestido blanco atrapaba la luz y su imaginación. Valentina había sido como un arco iris que parece sólido desde la distancia, pero que se desvanece en cuanto nos acercamos a él. Una sílfide imposible, un exquisito arco iris… El asesinato de Valentina tan sólo había servido para hacer de ella una mujer aún más misteriosa.
Alba subió corriendo por las rocas que llevaban a casa de Immacolata con el corazón en un puño. Su padre le había mentido, su madrastra había estado en connivencia con él y hasta Falco e Immacolata le habían ocultado la verdad. ¿La tomaban acaso por una estúpida? Estaba en todo su derecho de saber lo que había sido de su madre. De pronto, pensó en Fitz y en Viv. Ni en sus más desbocadas fantasías habrían podido prever algo semejante.
Читать дальше