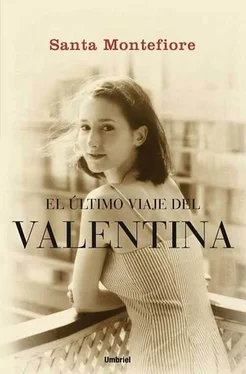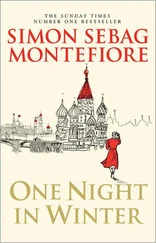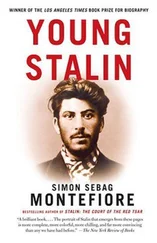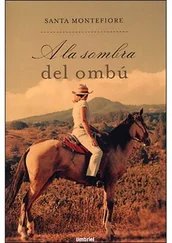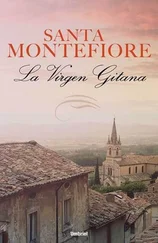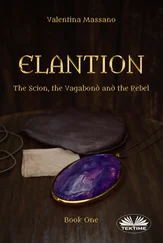Cosima pensó en lo que Alba acababa de decirle con rostro solemne. Su expresión no servía para el retrato.
Alba dejó de dibujar.
– ¿Cómo es tu madre?
El rostro de la pequeña se despejó de nuevo y Alba volvió a apoyar el lápiz en el papel.
– Es muy guapa. Le gusta llevar el pelo recogido. Tiene una larga y lustrosa melena. A mí también me gusta llevar el pelo recogido. Creo que me parezco a ella. Al menos, eso es lo que dicen todos. Muchas veces, cuando me acostaba, me contaba historias para que no tuviera miedo. No me gustaba cuando le gritaba a papá. A papá tampoco le gustaba. Aunque a mí nunca me gritaba.
– Claro que no. Los adultos se gritan por los motivos más estúpidos que puedas imaginar, sobre todo los italianos -dijo Alba, dibujando la expresión de los ojos de la pequeña sobre el papel. Cosima tenía unos ojos enormes como los de Toto. Eran de un suave color miel.
– Cocina muy bien -prosiguió Cosima. De pronto se echó a reír-. Papá decía que preparaba el mejor risotto con champiñones de toda Italia. -Guardó silencio durante unos segundos y añadió alegremente-: Nunca me compró tres vestidos.
Alba levantó los ojos del dibujo.
– Se quedaría muy impresionada si viera éstos, ¿verdad?
– Me cepillaría el pelo y me lavaría la cara.
– No tiene sentido ponerse cosas bonitas si llevas el pelo y la cara sucios.
– ¿Tú tienes hijos?
Alba sonrió y negó con la cabeza.
– No estoy casada, Cosima.
– Pero podrías casarte con Gabriele. -Soltó una risilla maliciosa.
Su risa sorprendió a Alba.
– ¿Quién te ha hablado de Gabriele?
– Oí a papá y al abuelo mientras hablaban de él.
– Casi no conozco a Gabriele -respondió Alba-. Le conocí en Sorrento y me trajo hasta aquí en su barco.
– Dice papá que quizá le llamarás por teléfono y que le invitarás a venir.
– ¿Eso dice?
– ¿Es guapo?
– Mucho.
– ¿Le quieres?
Alba se rió entre dientes ante la inocencia de la pregunta.
– No, no le quiero. -Cosima pareció decepcionada-. Quiero a un hombre llamado Fitz -añadió-. Pero él a mí no.
– Yo me olvidaría de ese Fitz. Seguro que Gabriele te quiere.
– El amor es algo que hay que alimentar, Cosima. Gabriele casi no me conoce. -Ensombreció lentamente el cabello de la niña.
– Si quieres, podríamos invitarle a uno de nuestros picnics. Luego podrías casarte con él.
– Ojalá la vida fuera tan sencilla -dijo Alba con un suspiro, echando de menos a Fitz.
– ¿Sabes?, dentro de poco cumpliré siete años -gorjeó Cosima, que estaba empezando a cansarse de posar para el retrato.
– ¡Estás hecha toda una mujer!
– Me pondré uno de mis vestidos nuevos -dijo la niña, feliz-. Y llevaré el pelo como mamá.
Cuando Alba terminó, sostuvo el cuaderno delante de ella para poder estudiarlo con perspectiva. La verdad es que era bastante bueno, cosa que la sorprendió, sobre todo porque jamás había sido buena en nada… excepto en ir de compras. Cosima se quedó de pie detrás de ella y soltó un exagerado jadeo por encima de su hombro.
– ¡Es brillante! -exclamó.
– Eso te parece, ¿eh?
– No irás a tirarlo al mar, ¿verdad?
– No, me parece que no.
– ¿Me lo regalas?
Alba no estaba demasiado dispuesta a separarse de él.
– Está bien -concedió-. Si me das un panino.
Bajaron por la colina hasta el olivo.
– Aquí está enterrada mi madre -le dijo a Cosima. Resultaba extraño pensar que tenía a Valentina debajo de sus pies, lo más cerca que habían estado en veintiséis años.
– ¡No está aquí! -exclamó Cosima-. Está en el cielo.
– A mí también me gusta pensar que está en el cielo. -Sin embargo, en secreto pensaba que el espíritu de Valentina seguía flotando en la casa entre las velas, los altares y el monumento conmemorativo en que Immacolata había transformado su cuarto.
Mientras bajaba por la colina hacia el pueblo, después de haber dejado a Cosima en casa con sus animales y con el retrato para que se lo enseñara a la familia, Alba se encontró pensando de nuevo en Fitz. Llegó incluso a plantearse la posibilidad de telefonearle. El picnic con Cosima, por quien había empezado a sentir un gran cariño, le había alegrado el ánimo. La belleza del paisaje era sobrecogedora. La luz rosada y melancólica de la tarde lo bañaba todo y su corazón anhelaba amar. Habría dado cualquier cosa por tener a Fitz allí con ella para que la estrechara entre sus brazos y la besara de ese modo tan íntimo al que la había acostumbrado. No se sintió tan avergonzada por ello como hasta entonces. Quizá le llamara esa noche. A fin de cuentas, ¿qué era lo peor que podía pasar?
Cuando llegó a la trattoria se encontró con Lattarullo, que estaba sentado solo, tomando una taza de café cargado. Llevaba la camisa manchada de grasa y el pelo alborotado, despeinado en tiesos mechones grises. La invitó a que se sentara con él.
– Permita que la invite a una copa para darle la bienvenida a Incantellaria -dijo, llamando al camarero-. ¿Qué quiere tomar? -Aunque Alba deseaba estar sola y pasear por el pueblo que había visto crecer a su madre, no le quedó otra opción que aceptar la oferta del agente.
– Una taza de té -dijo, tomando asiento.
– Muy inglés -se río Lattarullo, satisfecho, sorbiendo y pasándose el dorso de la mano por la nariz.
– Bueno, al fin y al cabo soy inglesa -respondió Alba con frialdad.
– Pues no lo parece, excepto por los ojos. Son muy extraños. -Alba no supo si tomarse las palabras de Lattarullo como un cumplido. El policía, que disfrutaba sobremanera con el sonido de su voz, prosiguió sin prestarle mayor atención-. Los tiene usted muy claros. De un gris muy poco habitual. Casi azules. -Se inclinó hacia ella y su aliento a café la envolvió en una nube apestosa-. Casi habría jurado que eran violetas. Su madre tenía los ojos marrones. Se parece mucho a ella.
– ¿La conocía bien? -preguntó Alba, decidiendo que si tenía que soportar el aliento a café y las indeseadas observaciones de su compañero de mesa, al menos podía intentar obtener algo a cambio.
– La conocí cuando era apenas una niña -respondió orgulloso Lattarullo.
– ¿Y cómo era?
– Un pequeño rayo de sol. -«Menuda ayuda», pensó Alba. Immacolata y él tenían por costumbre hablar de Valentina empleando un cliché tras otro.
– ¿Y cómo fue la boda? -preguntó. Esa, al menos, era una pregunta que todavía no había hecho. Lattarullo la miró, ceñudo.
– ¿Boda? -repitió con la mirada vacía.
– Sí, la boda. -Durante un instante, creyó haber elegido el término incorrecto-. Ya sabe, cuando se casó con mi padre.
– No hubo ninguna boda -respondió él con un susurro.
A Alba se le paró el corazón.
– ¿Que no hubo boda? ¿Por qué no?
Lattarullo la miró durante un buen rato. Su rostro recordaba el de los peces disecados que colgaban de las paredes de los pubs ingleses.
– Porque estaba muerta.
Alba palideció. ¿Valentina nunca se había casado con su padre?
– ¿El accidente ocurrió antes de la boda? -preguntó despacio. No era de extrañar que su padre no quisiera que fuera a Italia.
– No hubo ningún accidente, Alba. Valentina murió asesinada.
BeechfieldPark, 1971
Tras el asesinato de Valentina, Thomas se juró que metería el recuerdo de esa época espantosa en un baúl, lo cerraría con llave y dejaría que se hundiera en el fondo del mar, como el casco de un barco que contuviera los cuerpos de sus muertos. Durante años se había resistido a la macabra tentación de encontrarlo, abrir la cerradura y rebuscar entre los oxidados restos. Margo le había rescatado de las oscuras sombras en las que estaba sumido y le había sacado, parpadeante y desconcertado, a un mundo de luz y de amor, aunque de un amor totalmente distinto. Thomas jamás logró olvidar el baúl cerrado, pero su recuerdo sólo le atormentaba en sueños. Además, tenía a Margo, que le pasaba una tranquilizadora mano por la frente, y el baúl había quedado deliberadamente olvidado en el cieno acumulado en el fondo del océano. Atesoraba la esperanza de que, tras su muerte, el baúl terminaría por hundirse definitivamente bajo el cieno y desaparecería para siempre.
Читать дальше