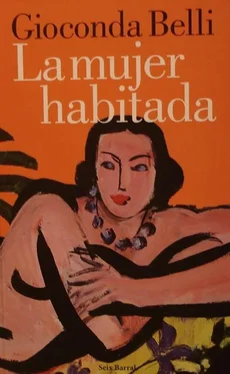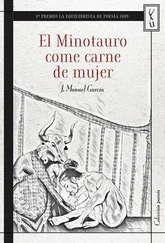Fue un sonido espeluznante que silenció a los enemigos. Los aterrorizó y los hizo salir del agua corriendo, regresando a esconderse entre las malezas.
Yo flotaba con mi cuerpo en la corriente río abajo. Apenas si adiviné a Yarince corriendo, venado enloquecido, por la ribera, persiguiendo el rastro de mi sangre.
Abrí la boca para gritar y el viento bramó. Me di cuenta, entonces, que ya me estaban vedados para siempre los sonidos y visiones humanas; sentía sonidos y visiones, pero eran sólo sensaciones que mi espíritu registraba, imágenes diluidas reconstruidas por la memoria de la vida. Ah, dioses, qué dolor fue sentir a Yarince sin que me viera, sin poder siquiera mover un músculo para tocarlo, para secarle las lágrimas.
En un recodo del río me alcanzó, gracias a que allí el agua se arralaba entre las rocas.
Él y Natzilitl me sacaron, me arrastraron a la ribera.
El amor de Yarince me cayó encima como un huracán de gritos y lamentos. Me sacudía con furia los hombros, me abrazaba. Decía "Itzá, Itzá" con el confuso lenguaje de la desesperación, de la vida frente a la muerte.
Casi no podía resistirlo.
Fue entonces que empecé a perder el sonido. Seguía sintiendo a Yarince, pero sólo escuchaba las ondas del agua, el sonido del agua rebotando contra las piedras, el agua lamiendo la orilla del río.
Sé que Tláloc me concedió estar junto a Yarince en la ceremonia, cuando los sacerdotes oraban junto a mi cuerpo al anochecer. Los ancianos, sabios, condujeron la ceremonia a la orilla del agua, hasta que Tláloc me cedió a los jardines.
Luego Yarince tomó mi cuerpo y me trajo aquí, a este lugar donde aguardé por siglos, por designio de mis antepasados.
AL DÍA SIGUIENTE SERÍA LA INAUGURACIÓN de la casa de Vela y no tenía ni con quién consultar si debía ir o no. Decidió tomarse la tarde libre. Ir al cine, visitar a Sara o a su madre. No podía con el nerviosismo de la soledad, el silencio de sus compañeros. No quería, además, que Julián le preguntara de nuevo por Felipe. No sabía qué contestarle.
Tomó el carro y deambuló por la ciudad, sin determinar aún dónde dirigirse. Se vio, de pronto, tomando la carretera que subía al cerrito verde de su infancia, al grabado de la niña viendo un mundo que consideraba suyo. Nada era suyo ya, pensó. Después de todo, había alcanzado el sueño de subordinar la propia vida a un ideal más grande. Era como una mujer contemplando su propio parto, esperando que las contracciones de un cuerpo posesionado por la naturaleza dieran a luz a la nueva vida construida silenciosamente durante meses de labor paciente de la sangre. Porque eso era esta soledad. No el abandono, el miedo a que los seres amados desaparecieran tragados por un oscuro destino; esta soledad era tan sólo la espera del nacimiento: Sus compañeros, en algún lugar, se prepararían para desatar el látigo de los sin voz, los expulsados del paraíso y hasta de sus míseros asentamientos. No la habían abandonado, se repitió. Era ella la que alimentaba esas nociones descorazonadas. Pero debía ser capaz de dilucidar entre la realidad y sus fantasmas. Sin duda, los preparativos de tantos meses llegaban a término. ¿Qué podía saber ella? ¿Qué otro recurso más que especular le quedaba? ¿Quién podía saber si realmente no sería Vela el objetivo de toda aquella larga preparación? ¿Quién podía saberlo?
Lo tendría que saber hoy, mañana, dentro de tres días, o cuatro, cualquier día que eligieran. Lo sabría por las noticias.
La carretera serpenteaba hacia arriba. Las flores amarillas de diciembre se mecían en los bordes del asfalto. Subió, pasando sin mirar al lado del camino marginal por donde se llegaba al sendero de los espadillos. Siguió acelerando, doblando las cerradas curvas hasta dejar la carretera principal y entrar al empedrado irregular, horadado por las lluvias, del camino que conducía al cerrito.
No había casi nadie por allí a esa hora de la tarde. Algunos mozos de las haciendas cercanas, transitaban por la carretera vecinal, pero en el cerrito sólo el viento soplaba. Los novios llegaban más tarde, a la hora del crepúsculo.
Se bajó del carro y caminó por el sendero entre la hierba, hacia la cima. Se sentó en la piedra, un mojón que marcaba el límite de la propiedad. La inscripción se había borrado, desgastada por el roce de tantos que habrían venido aquí a sentarse, a hablar de sus amores, proyectos o sueños.
Era un día claro. El paisaje se descalzaba a sus pies, desnudo de niebla. Las casitas minúsculas, el lago, la hilera de volcanes azules, se extendían a lo lejos silentes, yertos, majestuosos. Más cerca, la vegetación de las montañas, deshaciéndose en faldas hacia el valle de la ciudad, mostraba sus verdes, los troncos de árboles enmarañados, inclinados peligrosamente hacia el vacío.
De los beneficios cercanos se venía un dulcete olor a café. El viento confundía las hojas con el canto de los pericos volando en bandadas.
Apoyó la barbilla en el cuenco de la mano, mirando todo aquello.
Bien valía la pena morir por esa belleza, pensó. Morir tan sólo para tener este instante, este sueño del día en que aquel paisaje realmente les perteneciera a todos.
Este paisaje era su noción de patria, con esto soñaba cuando estuvo al otro lado del océano. Por este paisaje podía comprender los sueños casi descabellados del Movimiento. Esta tierra cantaba a su carne y su sangre, a su ser de mujer enamorada, en rebeldía contra la opulencia y la miseria: los dos mundos terribles de su existencia dividida.
Este paisaje merecía mejor suerte. Este pueblo merecía este paisaje y no las cloacas malolientes a la orilla del lago. Las calles donde se paseaban los cerdos, los fetos clandestinos, el agua infestada de mosquitos de la pobreza. ¿Dónde estarían ellos, sus compañeros? ¿En qué punto minúsculo, en qué calle andarían? ¿Qué ocuparía el tiempo de Felipe en este momento en que ella se sentía por fin, parte de todo aquello?
Antes de irse a la cama, en un súbito impulso, telefoneó a su madre.
– ¿Lavinia? -dijo la voz al otro lado del teléfono…
– Sí, mamá soy yo -cansada. Siempre empezaban así, pensó reconociéndose cada vez.
– ¿Cómo estás?
– Un poco triste, para serte franca. -¿Por qué le estaría diciendo eso a su madre?, se preguntó.
– ¿Por qué?, hija, ¿qué te pasa?
– No sé… sí sé. Me pasan muchas cosas. La verdad es que quisiera poder reconciliarme con tantas cosas.
– ¿No querés venir, hijita?
– No, mamá; estoy con sueño. No te preocupes. Fue sólo que sentí ganas de hablar con alguien.
– No hemos hablado desde hace mucho.
– Creo que nunca hemos hablado, mamá. Creo que siempre pensaste que no necesitaba hablar más que con la tía Inés.
– Bueno -dijo la voz, tensándose-, vos sólo a ella la querías.
– ¿Pero nunca se te ocurrió que la quería porque ella se preocupaba por mí, porque ella me quería, mamá?
– Yo trataba, hija, pero vos la preferías siempre a ella. Conmigo eras muy callada.
– Es muy difícil hablar esto por teléfono. No sé por qué lo mencioné.
– Pero deberíamos hablarlo -dijo la madre, ocupando su rol-, no quiero que te quedes siempre con esa idea de que nosotros no te queríamos.
– No he dicho eso, mamá.
– Pero lo pensás.
– Sí. Tenés razón. Lo pienso.
– Pues no deberías pensarlo. Deberías comprendernos.
– Sí, tal vez debería. Siempre soy yo la que debería comprender.
Читать дальше