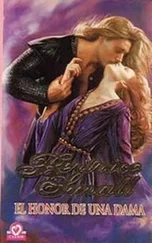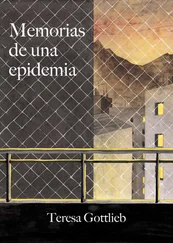Pensé que estaba perdido. Pero al final de la hoja, un detalle me devolvió la ilusión. Cuando lo vi, me restregué los ojos, no podía ser cierto, pero ¡ese papel no estaba firmado! Es decir, llevaba la firma de Diana pero no la mía, era el original que Diana había mandado faxear al principio de nuestra relación. Yo había enviado de vuelta uno firmado que, según la secretaria, no estaba ahí. Todo apareció bajo una luz nueva entonces. Quizá Diana había destruido el contrato con mi firma para que yo pudiese publicar el libro… O quizá, simplemente, el papel estaba en algún lugar de la casa, esperando ser encontrado por los hijos. Mi abogada dijo:
– Si no hay contrato y tú tienes las grabaciones, podemos argumentar que hay indicios suficientes de que ella quería publicar el libro. Ahora, si quieren joderte por la vía legal, te pueden hacer la vida imposible tanto tiempo como quieran. Los ricos tienen millones de abogados dedicados a tiempo completo a fastidiar a los demás.
Y yo no era nadie, era una empleada doméstica que repartía volantes porno.
Esa noche, al acostarme, extendí el brazo buscando a Paula. Lo hice automáticamente, sin recordar que ya no estaba ahí. Con los ojos cerrados, esperando que el vacío fuese sólo una ilusión, que ella estuviese un poco más al borde, más en la esquina, lista para recibir mis caricias con un gemidito de sueño, como hacía antes. Me di cuenta de que estaba llorando sólo después de mucho rato de hacerlo. De todas las cosas que estaban pasando, la peor era esa sensación de que no había nadie ahí para besar mis lágrimas como antes.
A la mañana siguiente me llamó Txema. Era la primera vez que lo hacía. Tenían que ser buenas noticias.
– ¿Has leído el libro?-pregunté.
– Sí.
– ¿Y qué te parece?
Vamos, Txema, éste es el momento de decir que es una genialidad, que una cosa así tiene que publicarse, un testimonio único, que editarlo es nuestro deber de países hermanos o algo así.
– No me convence. La historia no está mal, pero… es un libro irregular, no sé si me habla del padre o de la hija, si es una novela histórica o íntima, no sé a quién pueda interesarle…
– Podemos darle vuelta, presentarlo como una crónica real o como una novela…
– No lo veo…
– Quizá una novela en la que yo cuente también la historia de cómo se hizo el libro… Una cosa entre la realidad y la fantasía, que deje dudas, ¿me entiendes? Una novela evidentemente real, pero novela, como la de Cercas…
– Eso ya lo hizo Cercas.
– Pero distinto. Con otros recursos. Puede haber un personaje que se llame como yo pero no sea yo…
– Eso ya lo hicieron Bryce, Amis, Auster, Duteurtre…
– Ese libro es real, Txema. Tiene la fuerza de lo real. Tenemos que…
– ¿Sabes qué podría funcionar? Una fajita. Tendría que ser una fajita de Vargas Llosa, por su libro sobre Dominicana. ¿Conoces a Vargas Llosa?
– ¿Que si lo conozco? ¡Claro que sí! ¡Me ayudó con la investigación! ¡Le encanta el libro! Dice que es fundamental para la comprensión de la ignom…
– Una fajita de él ya vende. Todo lo que el libro tenga dentro es sólo una excusa. Lo que se vende en realidad es la fajita. Consíguela y hablamos, ¿vale? Por cierto, todavía no me has mandado la crítica que te pedí de la novela, para la revista.
– Claro. Se me había olvidado. Ya te la envío, tranquilo.
Colgó. Supe que ni yo escribiría la crítica ni él me volvería a llamar nunca.
Temblando y con mi manuscrito bajo el brazo, fui a la casa de Vargas Llosa esa misma tarde. Me detuve ante la puerta de su edificio. Quería tocar el timbre. Luego pensé: ¿cuánta gente pasará como yo por esta puerta dejando libros? ¿Cuántos libros acabarán en sus bolsas de basura? ¿Y si digo quién soy? Tiene memoria de elefante, dicen. Se acordará de mí. Pensará: «¡Claro! El chico del libro ese tan divertido». ¿Y si no se acuerda? Ni me abriría la puerta. Lo mejor sería esperar ahí y propiciar un encuentro casual:
– Justo yo pasaba por aquí, qué casualidad, fíjese…
– Claro, tú eres el chico del libro divertido. ¿Y qué pasó con eso?
– Pues terminé el libro. Justo vengo de fotocopiarlo. ¿No quiere usted una copia?
– Claro que sí. Llámame en una semana, tendré una opinión.
Sí, eso era perfecto. Tendría una opinión y una fajita para mí. Me quedé en la placita frente a su casa, al acecho. Ya empezaba a hacer frío. Acabé una cajetilla entera de cigarros. Quería otra, pero no podía moverme de ahí. Él podía pasar en cualquier momento. A las nueve de la noche corrí al bar de al lado desesperado por la abstinencia. A las once, ya había acabado con los cigarros del segundo paquete. A medianoche, empecé a pensar que Vargas Llosa podía estar en Ámsterdam o en Bagdad o en México. A las dos de la mañana, regresé a mi casa y vomité.
Por la mañana tenía en mi buzón un mensaje de Manuel Minetti, el hijo. No se apellidaba como su padre. Durante el litigio por la herencia, había cambiado su apellido por el de la familia más rica. Su mensaje era muy amable y decía así:
He sabido que hizo usted un trabajo biográfico para mi madre. Mi intención ahora no es entrar en polémicas innecesarias con usted, pero creo que como heredero legal de Diana Minetti tengo derecho a conocer el contenido de ese texto. Espero que comprenda usted mi petición. Atentamente,
Las presiones más directas habían comenzado. Pensé en decirle que nadie tenía ningún interés en ese libro, que me dejase en paz, que yo lo olvidaría también. Ya había tenido bastante con toda esa historia. No podía eternizarme en la puerta de Vargas Llosa. Luego me acordé de quién era ese cabrón del hijo, de lo que le había hecho a Diana. Pensé en que valdría la pena jugar un poco con él, total, al menos quizá podría darle un susto. Le envié por Internet el libro con el siguiente mensaje:
Estimado señor: le adjunto el texto que usted quiere ver. Dos grandes grupos editoriales están interesados en su publicación, debido a su aporte al conocimiento de la historia contemporánea dominicana. Le adelanto que no le gustará lo que va a leer, pero sepa que no es mi intención molestarlo. Yo sólo hago mi trabajo.
Lo envié y me reí por primera vez en varios días. En la pantalla se reflejaban mis dientes ennegrecidos de tabaco, vino y café. A ver si el cabrón se asustaba un poco con eso de los «dos grandes grupos editoriales». Tres días después me llamó Mankiewitz:
– ¿Me podés decir qué has hecho?
– ¿Por qué? ¿Qué pasa?
– El hijo de Diana está desesperado. No sé a qué has jugado, pero está dispuesto a darte cien mil dólares para que no publiques ese libro.
Cien mil dólares.
Cien mil dólares.
$100.000.
– ¿Estás hablando en serio?
– ¿Los aceptarías? Él quiere saber eso de una vez.
Pensé en cómo iba a pagar el siguiente alquiler. Me había bebido el dinero de Javi. No tenía trabajo ni perspectivas y mi libro había pasado por la historia editorial española sin dejar rastros. Cien mil dólares. Como un premio literario. El libro que más dinero me daría en mi vida era el que no publicaría jamás. Cien mil dólares. Un apartamento en el centro de Madrid. No pagar alquiler nunca más. Ser propietario.
– Dile que se ponga en contacto conmigo directamente -respondí-, no voy a hablar contigo.
Mi conciencia empezó a molestar: yo era igual a todos los que se habían aprovechado de la vida de Diana. No, era peor, porque me estaba aprovechando de su muerte. Traté de aplacar esos pensamientos repitiéndome que ella comprendería, después de todo. El libro era impublicable, no tenía salida, no había nada que hacer, eso estaba fuera de mi control. No era culpa mía que el mundo funcionase así, son leyes de mercado, oferta y demanda, yo siempre fui un liberal. Al contrario, Diana estaría contenta de que, ya que el libro no podía publicarse en ningún caso, al menos yo estafase a su hijo cobrándole por lo inevitable. Era justicia, sí. Yo estaba vengando a Diana.
Читать дальше