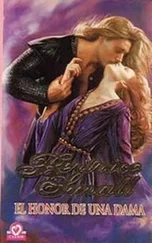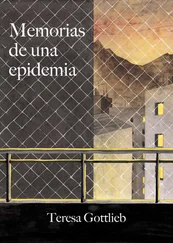Prestarme ese dinero era la mejor muestra posible de desprecio. Javi sabía que no se lo pagaría jamás, pero no dejaría pasar la oportunidad de humillarme. Sólo esperó hasta que le supliqué. Y mientras me daba el dinero, dijo algo que no quise escuchar, pero que incluía la palabra «asco».
Reuní todos los papeles dispersos, escribí un nuevo texto que incluía la última carta de Diana, tomé un tren nocturno, que son los más baratos, y me planté en Barcelona a las seis de la mañana. Para variar, llevaba días llamando a Txema, y él nunca me había devuelto la llamada. Como me presenté de improviso en su editorial, él no tuvo más remedio que recibirme. En su oficina, una vez más, estaba Santiago Roncagliolo.
– Santiago ya tiene lista su próxima novela -dijo Txema orgulloso, contento, como si me presentase a su nuevo hijo-. Un thriller político con asesino en serie que sin duda será un éx…
– Tengo listo el libro -interrumpí.
– ¿Cuál libro?
– El que querías, el de la familia de la Mafia.
– Ah, sí. ¿Cómo era esa historia?
– La historia de una mujer de la aristocracia dominicana, hija de un conspirador mafioso, fascista y agente de la CIA. Una mujer que nace entre palacios y mármoles, y termina destruida por su propia familia y su propio dinero. Un libro de no ficción. Realidad pura y documentada.
– Una biografía -dijo un aburrido Santiago con la voz más imbécil que pudo conseguir.
– Una biografía real -dije yo.
– Las biografías tienen que ser de personas conocidas -dijo Txema-. Si no, no funcionan.
– Ella no es conocida, pero conoció a mucha gente importante: aparecen la Cuba de Batista, la República Dominicana de Trujillo, sale hasta Jackie Kennedy.
– Ya. Nos serviría más la biografía de Jackie Kennedy.
– Léela, Txema. No te arrepentirás.
– Odio los libros periodísticos -dijo Santiago, batiendo récords de estupidez-, no me interesa que me cuenten algo real. Yo quiero una buena historia.
– Entonces no lo leas -dije yo, ya sin ningún escrúpulo de educación.
Txema prometió leer el manuscrito y se fue con Roncagliolo a algún lugar al que no me invitaron. Yo deambulé por la ciudad esperando el tren de la noche y bebiendo una copa en cada cervecería que encontré abierta. Por la noche, me quedé dormido en el vagón cafetería.
De regreso en Madrid, me senté a esperar una respuesta junto al teléfono en mi casa. Ya no tenía muebles. Usaba unas toallas como colchón.
Por las noches, dilapidaba lo que quedaba del dinero de Javi emborrachándome con desconocidos sólo para contarles la historia de Diana. Cada vez que la contaba le agregaba detalles y le exageraba otras cosas, midiendo la atención que producía en el auditorio. Podía pasar toda la noche embriagándome con la historia, y luego inventando nuevas mentiras, mentiras de todo tipo, sólo para demostrarme a mí mismo lo bien que las contaba. A veces inventaba que era un abogado argentino, otras veces hacía creer a la gente que venía de una familia de banqueros ecuatorianos. Dedicaba mis noches a mentir, a inventar hasta perder la consciencia.
Una mañana, como a las doce, el teléfono me despertó. Tenía un dolor de cabeza espantoso. Temblaba. Había pasado la noche convenciendo a un grupo de turistas yanquis de que yo era andaluz y dueño de un tablao flamenco. Al levantarme, encontré manchas de barro por toda mi ropa. A saber dónde me había revolcado. Contesté esperando que fuese Txema. Era Mankiewitz:
– Viejo, no le has mandado al hijo el libro.
– No se lo voy a mandar.
– ¿Lo has pensado bien?
– Lo he pensado perfectamente. Es un hijo de puta. Y voy a publicar ese libro para que lo sepa el mundo.
– ¿Vos sabés con quién te estás metiendo, boludo? ¿Tenés una idea?
Miré a mi alrededor. La casa estaba cubierta de polvo. Una pasta verde empezaba a acumularse alrededor del váter.
– No puede quitarme nada, simplemente porque no tengo nada que perder.
– No necesito contarte justo a ti de dónde viene esta gente, ¿verdad? ¿Vos creés que no son expertos en ver qué te pueden quitar? Llevate bien con ellos, viejo. Es lo mejor para vos. Yo lo digo pensando en vos, nada más.
– ¿Sabes lo que le hicieron a Diana? ¿No eras amigo de Diana, tú, cabrón?
– Por favor, no me vengas con sentimentalismos. Escucha: Diana no estaba bien de la cabeza. Tenía un odio enfermizo, y sólo podía mirar la realidad a través de él. Sabe Dios qué te habrá dicho, pero no creas que todo es verdad.
– ¿Ahora vas a decir que estaba loca? ¿Ahora me vas a decir eso a mí, que la conocía tanto?
– ¿Creías que la conocías? ¡Ni siquiera sabías que estaba enferma! Y no es tu culpa. Nadie conocía a esa mujer. Nadie sabe qué pensaba de verdad. Y por cierto, nadie sabe de dónde sacás vos todas esas conversaciones entre Luciano, el jefe de la CIA, el padre… No pretenderás que todo eso es cierto, ¿no? Tiene una base cierta, supongo. Pero son diálogos muy comprometedores como para inventártelos alegremente.
– No le voy a mandar ese libro al mafioso del hijo.
– Bueno, es tu problema, boludo. Espero volverte a ver. Chau.
«Espero volverte a ver.» ¿Era una amenaza eso? ¿Había hablado con el hijo? ¿Estaban dispuestos a hacerme algo? ¿A mandarme a un sicario o algo así? No era posible. Recordé al congresista dominicano asesinado. A Jesús Gómez advirtiéndome de los peligros. Al gringo Mitchell que se quejaba de las balas en su barrio. Por otro lado, el gringo también había mencionado que Diana estaba loca. ¿Y si era cierto? ¿Y si toda su carta era sólo producto de un delirio? ¿Cómo saberlo? Seguramente sus hijos tenían una versión diferente de la historia. Cuando las interpretaciones se vuelven irreconciliables, la realidad se anula. No hay verdad.
En todo caso, sí había cosas que yo podía averiguar. Cuestiones jurídicas. Necesitaba una asesoría legal. La ley es una ficción más. Si toda esa familia no estaba presa y yo no estaba deportado, era porque toda la ley era de mentiritas, en cualquier país. Llamé a mi abogada y le expliqué la situación. Le ofrecí pagarle un porcentaje de las ganancias del libro, pero sólo si había dinero de por medio. Aceptó.
– ¿Qué medidas pueden tomar legalmente contra mí si…, tú sabes, si publico el libro?
– Bueno, te pueden demandar por injuria, difamación, delito contra la intimidad…
– Pero tengo las grabaciones de ella diciéndolo todo.
– Pero no la autorización escrita para publicarlo. Ellos tienen todas las de ganar, a menos que tu editor quiera correr con el riesgo.
Pensé en Txema. Comprendí que no, que él no correría con ningún riesgo por mí. La abogada siguió hablando con su cigarro mentolado:
– Aunque, por lo que me dices, esta gente no se va a tomar la molestia de demandarte. Te van a romper las piernas directamente, o algo peor.
– Ya, gracias.
– Si firmaste un contrato, trata de atenerte a él. Quizá por ahí haya alguna salida.
Era verdad, el contrato. Tenía que buscarlo. Tenía que estar por algún lado. Lo busqué por todas partes, pero no había nada entre mis papeles, ni en el baño ni en los cajones de la cocina. Debía haberlo perdido durante la mudanza, o quizá Paula se lo había llevado sin querer. Me insulté y me di de cabezazos contra el espejo, por idiota. Al final, lo encontré detrás de la lavadora. Era un rígido contrato de confidencialidad, cuyas cláusulas yo ya había olvidado, que me impedía usar cualquier parte de la investigación para trabajos futuros o hacer público todo dato proporcionado por Diana. Por ahí, no conseguiría nada. Además, el texto nombraba a Diana propietaria del producto, de modo que su hijo era el heredero legal y el único autorizado para permitir la publicación del libro.
Читать дальше