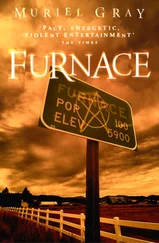Luego pongo mentalmente el destino de mi gato entre las manos de Olimpia Saint-Nice, con el alivio profundo que nace de la certeza de que lo cuidará bien.
Ahora ya puedo afrontar a todos los demás.
Manuela.
Manuela, amiga mía.
En el umbral de la muerte, te tuteo al fin.
¿Recuerdas esas tazas de té en la seda de la amistad? Diez años de té y de llamarnos de usted y, al final del camino, un calor en el pecho y esta gratitud sin límites por quién sabe quién o qué, la vida, quizá, por haber tenido la gracia de ser tu amiga. ¿Sabes que mis pensamientos más bellos los he tenido contigo? Tener que morir para ser por fin consciente de ello… Todas esas horas de té, esos largos intervalos de refinamiento, esa gran dama desnuda, sin adornos ni palacios, sin los cuales, Manuela, yo no habría sido más que una portera, mientras que por contagio, porque la aristocracia del corazón es una afección contagiosa, hiciste de mí una mujer capaz de cultivar una amistad… ¿Me habría sido acaso tan fácil transformar mi sed de indigente en placer del Arte y encandilarme con murmullos de hojas, camelias que languidecen y todas esas joyas eternas del siglo, con todas esas perlas preciosas en el movimiento incesante del río, si, semana tras semana, no te hubieras consagrado conmigo, ofreciéndome tu corazón, al sacro ritual del té?
Cuánto te añoro ya… Esta mañana comprendo lo que morir significa: en el momento de desaparecer, quienes mueren para nosotros son los demás pues yo estoy ahí, tumbada sobre la acera algo fría y me trae sin cuidado fallecer; ello no tiene más sentido esta mañana que ayer. Pero ya nunca volveré a ver a los que quiero, y si morir es eso, desde luego es la tragedia que dicen que es.
Manuela, hermana mía, no quiera el destino que yo haya sido para ti lo que fuiste tú para mí: un parapeto de la desgracia, una muralla contra la trivialidad. Continúa y vive, pensando en mí con alegría.
Pero, en mi corazón, no verte nunca más es una tortura infinita.
Y hete ahí, Lucien, en una fotografía que amarillea ya, ante los ojos de mi memoria. Sonríes, silbas. ¿La sentiste tú también así, mi muerte y no la tuya, el final de nuestras miradas mucho antes del terror de sumirte en la oscuridad? ¿Qué queda exactamente de una vida cuando quienes la vivieron juntos hace tiempo que han muerto? Experimento hoy un sentimiento curioso, el de traicionarte; morir es como matarte de verdad. No es suficiente pues que sintamos alejarse a los demás; aún hay que dar muerte a quienes sólo subsisten a través de nosotros. Y sin embargo, sonríes, silbas y, de pronto, yo también sonrío. Lucien… te quise bien, y por ello, quizá, merezca el descanso. Dormiremos en paz en el pequeño cementerio de nuestro pueblo. A lo lejos, se oye el río. En sus aguas se pescan alosas y gobios. Los niños van a jugar a sus orillas, gritando a pleno pulmón. Por la tarde, al ponerse el sol, se oye el ángelus.
Y usted, Kakuro, querido Kakuro, gracias a quien he creído en la posibilidad de una camelia… Si pienso hoy en usted es sólo fugazmente; unas pocas semanas no son la clave de nada; de usted no conozco mucho más que lo que fue para mí: un bienhechor celestial, un bálsamo milagroso contra las certezas del destino. ¿Podía ser de otro modo? Quién sabe… No puedo evitar que esta incertidumbre me encoja el corazón. ¿Y si…? ¿Y si me hubiera hecho reír, hablar y llorar un poco más, lavando de todos estos años la mancha de la falta y devolviéndole a Lisette, en la complicidad de un amor improbable, su honor perdido? Cuán patético… Ahora se pierde usted en la noche, y, en el momento de no verlo nunca más, he de renunciar a conocer jamás la respuesta del destino…
¿Acaso es eso morir? ¿Tan miserable es? ¿Y cuánto tiempo todavía?
Una eternidad, si sigo sin saber.
Paloma, hija mía.
Hacia ti me vuelvo. Hacia ti, la última.
Paloma, hija mía.
No he tenido hijos, porque no lo quiso la suerte. ¿He sufrido por ello? No. Pero de haber tenido una hija, habrías sido tú. Y, con todas mis fuerzas, lanzo una súplica para que tu vida esté a la altura de lo que prometes.
Y después, una iluminación.
Una iluminación de verdad: veo tu hermoso rostro serio y puro, tus gafas de montura rosa y esa manera que tienes de triturarte el bajo del chaleco, de mirar directamente a los ojos y de acariciar al gato como si pudiera hablar. Y me echo a llorar. A llorar de alegría dentro de mí. ¿Qué ven los curiosos inclinados sobre mi cuerpo roto? No lo sé.
Pero, por dentro, luce un sol.
¿Cómo se decide el valor de una vida? Lo que importa me dijo Paloma un día, no es morir, sino lo que uno hace en el momento en que muere. ¿Qué hacía yo en el momento de morir?, me pregunto con una respuesta ya preparada en el calor de mi corazón.
¿Qué hacía yo?
Había conocido al otro y estaba dispuesta a amar.
Tras cincuenta y cuatro años de desierto afectivo y moral, apenas salpicado por la ternura de un Lucien que no era sino la sombra resignada de mí misma, tras cincuenta y cuatro años de clandestinidad y de triunfos mudos en el interior acolchado de un espíritu solitario, tras cincuenta y cuatro años de odio por un mundo y una casta convertidos por mí en exutorios de mis fútiles frustraciones, tras esos cincuenta y cuatro años de nada, de no conocer a nadie, ni de estar jamás con el otro:
Manuela, siempre.
Pero también Kakuro.
Y Paloma, mi alma gemela.
Mis camelias.
Tomaría gustosa con vosotros una última taza de té.
Entonces, un cocker jovial, con las orejas y la lengua colgando, cruza mi campo de visión. Es una tontería… pero me dan ganas de reír. Hasta siempre, Neptune, eres un perro tontarrón pero parece que la muerte nos hace perder un poco los papeles; quizá te dedique a ti mi último pensamiento. Y si eso tiene algún sentido, se me escapa por completo.
Ah, no, mira por dónde.
Una última imagen.
Qué curioso… Ya no veo rostros…
Pronto llegará el verano. Son las siete. Repican las campanas en la iglesia del pueblo. Vuelvo a ver a mi padre con la espalda inclinada, concentrado en el esfuerzo, removiendo la tierra de junio. El sol declina. Mi padre se incorpora, se enjuga la frente con la manga y emprende el regreso al hogar.
Fin de la jornada.
Van a dar las nueve.
En paz, muero.
Última idea profunda
¿Qué hacer
frente al jamás
si no es buscar
el siempre
en unas notas robadas?
Esta mañana la señora Michel ha muerto. La ha atropellado la furgoneta de reparto de una tintorería, cerca de la calle Del Bac. No consigo creer que esté escribiendo estas palabras.
La noticia me la ha dado Kakuro. Al parecer, Paul, su secretario, iba por esa calle justo en ese momento. Ha visto el accidente desde lejos, pero cuando ha llegado era ya demasiado tarde. La señora Michel ha querido socorrer al clochard, Gégène, el de la esquina de la calle Del Bac, ese que está como un tonel de gordo. Ha corrido tras él pero no ha visto la furgoneta. Según parece se han tenido que llevar a la conductora al hospital porque le había dado una crisis de nervios.
Kakuro ha llamado a la puerta de casa a eso de las once. Ha pedido verme y entonces me ha cogido la mano y me ha dicho: «No hay modo de evitarte este dolor, Paloma, así que te lo digo tal cual ha ocurrido: Renée ha tenido un accidente hace poco, a eso de las nueve. Un accidente muy grave. Ha muerto.» Lloraba. Me ha apretado la mano muy fuerte. «Dios mío, pero ¿quién es Renée?», ha preguntado mamá, asustada. «La señora Michel», le ha contestado Kakuro. «¡Ah!», ha exclamado mamá, aliviada. Kakuro le ha dado la espalda, asqueado. «Paloma, ahora tengo que ocuparme de un montón de cosas nada agradables, pero nos veremos después, ¿de acuerdo?», me ha dicho. He dicho que sí con la cabeza y yo también le he apretado la mano muy fuerte. Nos hemos hecho un saludito a la japonesa, una rápida inclinación de cabeza. Nos comprendemos. Nos duele tanto a los dos.
Читать дальше