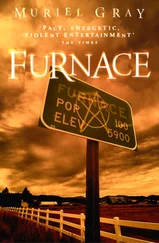Lisette regresó a la ciudad. Durante algunos días, como por una inercia mecánica, seguimos hablando un poco. Varias noches seguidas, durante la cena, el padre comentó las historias de la hija. «Qué cosas, hay que ver qué cosas.» Después el silencio y los gritos se abatieron de nuevo sobre nosotros como la peste sobre los desheredados.
Cuando me acuerdo… Toda esa lluvia, todos esos muertos. Lisette llevaba el nombre de dos difuntas; a mí sólo me habían otorgado el de una, mi abuela materna, fallecida poco antes de nacer yo. Mis hermanos llevaban los nombres de primos a los que habían matado en la guerra, y mi madre, de una prima muerta al poco de nacer, a la que no había conocido. Vivíamos así, sin palabras, en ese universo de muertos en el que, una noche de noviembre, Lisette volvió de la ciudad.
Recuerdo toda esa lluvia… El ruido del agua martilleando sobre el tejado, los caminos anegados, el mar de barro a las puertas de nuestra granja, el cielo negro, el viento, la sensación atroz de una humedad sin fin, que nos pesaba tanto como nos pesaba nuestra vida: sin lucidez ni rebelión. Estábamos apiñados alrededor de la lumbre cuando, de pronto, mi madre se levantó, haciéndonos trastabillar a todos; sorprendidos, la miramos dirigirse hacia la puerta y, movida por un oscuro impulso, abrirla de par en par.
Toda esa lluvia, oh, toda esa lluvia… En el marco de la puerta, inmóvil, con el cabello pegado al rostro, el vestido empapado, los zapatos devorados por el barro y la mirada fija, estaba Lisette. ¿Cómo lo había sabido mi madre? Esta mujer que, para no maltratarnos, nunca nos había dado a entender que nos quería, ni con gestos ni con palabras, cómo esta mujer tosca que traía a los hijos al mundo de la misma manera que removía la tierra o daba de comer a las gallinas, esta mujer analfabeta, embrutecida hasta el punto de no llamarnos nunca por los nombres que nos había dado y los cuales dudo que aún recordara, ¿cómo había sabido esta mujer que su hija medio muerta, que no se movía ni hablaba y miraba la puerta bajo el aguacero sin pensar siquiera en llamar, esperaba a que alguien le abriera, la hiciera entrar y le ofreciera cobijo al calor de la lumbre?
¿Es esto acaso el amor materno, esta intuición en el corazón del desastre, esta chispa de empatia que perdura incluso cuando el hombre se ve reducido a vivir como un animal? Es lo que me había dicho Lucien: una madre que quiere a sus hijos siempre sabe cuándo sufren. Yo en cambio no me inclino por esta interpretación. Tampoco guardo rencor por esta madre que no era una madre. La miseria es una guadaña: siega en nosotros cuanta aptitud tenemos para la relación con el otro y nos deja vacíos, lavados de sentimientos, para poder soportar toda la negrura del presente. Tampoco tengo convicciones idílicas: no había nada de amor materno en esa intuición de mi madre, sino tan sólo la traducción en gestos de la certeza de la desgracia. Es una suerte de conciencia atávica, arraigada en lo más profundo de los corazones, que recuerda que a pobres desdichados como nosotros siempre les llega una noche de tormenta una hija deshonrada que vuelve a morir al hogar.
Lisette vivió aún lo suficiente para traer al mundo a su hijo. El recién nacido hizo lo que se esperaba de él: murió a las tres horas. De esa tragedia que para mis padres no era sino el curso natural de las cosas, por lo que no se afligieron más -ni menos tampoco- que si hubieran perdido a una cabra, me fragüé yo dos certezas: los fuertes viven y los débiles mueren, con gozos y sufrimientos proporcionales a sus posiciones jerárquicas e, igual que Lisette había sido hermosa y pobre, yo era inteligente e indigente, y abocada pues a castigo similar si esperaba sacar partido de mi mente a costa del desprecio de mi clase. Pero como tampoco podía dejar de ser lo que era, comprendí que mi vía era la del secreto: debía callar lo que era y, con el otro mundo, no mezclarme jamás.
De taciturna me convertí pues en clandestina.
Y, de repente, caigo en la cuenta de que estoy sentada en mi cocina, en París, en ese otro mundo en cuyo seno he cavado mi pequeño nicho invisible y con el que me he guardado muy mucho de mezclarme, y que lloro a lágrima viva mientras una niña de mirada prodigiosamente cálida sostiene mi mano entre las suyas y me acaricia con dulzura los dedos -y caigo en la cuenta también de que lo he dicho todo, lo he contado todo: Lisette, mi madre, la lluvia, la belleza profanada y, en resumen, la mano de hierro del destino, que da a los niños que nacen muertos madres que mueren por haber querido renacer. Lloro a lágrima plena, viva, buena y convulsiva, perpleja pero incomprensiblemente feliz de la transfiguración de la mirada triste y severa de Paloma en pozo de calor donde encuentra consuelo mi llanto.
– Dios mío -digo, calmándome un poco-, Dios mío, Paloma, ¡vas a pensar que soy una tonta!
– Señora Michel -me contesta ella-, ¿sabe una cosa?, me devuelve usted un poco de esperanza.
– ¿Esperanza? -digo, sorbiéndome la nariz en un gesto patético.
– Sí -me asegura-, parece posible cambiar de destino.
Y permanecemos ahí largos minutos, cogidas de la mano, sin decir nada. Me he hecho amiga de un alma buena de doce años que me provoca un hondo sentimiento de gratitud, y la incongruencia de este apego disimétrico en edad, condición y circunstancia no alcanza a empañar mi emoción. Cuando Solange Josse se presenta en la portería para recuperar a su hija, nos miramos las dos con la complicidad de las amistades indestructibles y nos decimos adiós con la certeza de un cercano reencuentro. Una vez la puerta cerrada, me siento en el sillón frente al televisor, con la mano en el pecho, y me sorprendo a mí misma diciendo en voz alta: quizá vivir sea esto.
Idea profunda n°15
Si quieres cuidar de ti
cuida
de los demás
y sonríe o llora
por ese cambio radical del destino
¿Sabéis una cosa? Me pregunto si no me habré perdido algo. Como alguien que tuviera las compañías equivocadas y descubriera de pronto otra vía al conocer por fin a las adecuadas. Las compañías equivocadas mías son mamá, Colombe, papá y toda esa gente. Pero hoy he conocido de verdad a la persona adecuada. La señora Michel me ha contado su trauma: huye de Kakuro porque la traumatizó la muerte de su hermana Lisette, seducida y abandonada por un chico de buena familia. No confraternizar con los ricos para no morir por ello es, desde entonces, su táctica de supervivencia.
Al escuchar a la señora Michel, me he preguntado una cosa: ¿qué es lo más traumático? ¿Una hermana que muere porque la han abandonado, o los efectos permanentes de este hecho: el miedo de morir si uno no se queda en el lugar que le corresponde? La muerte de su hermana, la señora Michel podría haberla superado; pero ¿se puede superar la puesta en escena que uno hace de su propio castigo?
Y, sobre todo, he experimentado otra cosa, un sentimiento nuevo y, al escribirlo ahora, estoy muy emocionada; de hecho, he tenido que dejar el boli un momento, para llorar, pues esto es lo que he sentido: al escuchar a la señora Michel y al verla llorar, pero sobre todo al darme cuenta de hasta qué punto le sentaba bien contarme todo eso, a mí, he comprendido algo: he comprendido que yo sufría porque no podía ayudar a nadie a mi alrededor. He comprendido que sentía rencor por papá, mamá y sobre todo por Colombe porque soy incapaz de serles útil, porque no puedo hacer nada por ellos. Están en una fase demasiado avanzada de su enfermedad, y yo soy demasiado débil. Veo bien sus síntomas, pero no soy competente para curarlos, y eso me hace estar tan enferma como ellos, aunque no soy consciente de ello. Mientras que, al sostener la mano de la señora Michel, he sentido que yo también estaba enferma. Y, en todo caso, lo que es seguro es que no puedo cuidar de mí castigando a aquellos a los que no puedo curar. A lo mejor tengo que reflexionar un poco sobre esta historia de incendio y de suicidio. Por otra parte, no tengo más remedio que reconocerlo: ya no tengo muchas ganas de morir, de lo que sí tengo ganas es de volver a ver a la señora Michel, a Kakuro y a Yoko, su sobrina nieta tan impredecible, y de pedirles ayuda. Oh, por supuesto no me voy a plantar delante de ellos y a decirles: please, help me, soy una niña con tendencias suicidas. Pero tengo ganas de dejar que los demás me ayuden: después de todo, no soy más que una niña que sufre y aunque sea extremadamente inteligente, eso no cambia nada, ¿no? Una niña que sufre y que, en el peor momento, tiene la suerte de conocer a las personas adecuadas. ¿Tengo moralmente derecho a desaprovechar esta oportunidad?
Читать дальше