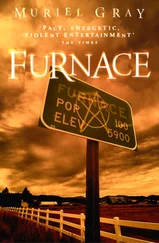Bah, y yo qué sé. Después de todo, esta historia es una tragedia. ¡Alégrate, hay personas valerosas!, tengo ganas de decirme, pero al final, ¡qué tristeza! ¡Terminan todas bajo la lluvia! Ya no sé muy bien qué pensar. Durante un segundo, he creído haber encontrado mi vocación; he creído comprender que, para cuidar de mí, tenía que cuidar de los demás, o sea, de los que son «cuidables», de los que se pueden salvar, en lugar de carcomerme por dentro porque no puedo salvar a los demás.
Entonces qué, ¿debería hacerme médico de mayor? ¿O escritora? Es un poco lo mismo, ¿no? Pero, por cada señora Michel, ¿cuántas Colombes, cuántos tristes Tibères?
En las calles del infierno
Cuando se marcha Paloma, totalmente sacudida por dentro, permanezco largo rato sentada en mi sillón.
Luego, armándome de valor, marco el número de teléfono de Kakuro Ozu.
Paul N'Guyen responde al segundo timbrazo.
– Ah, hola, señora Michel -me dice-, ¿qué puedo hacer por usted?
– Pues me gustaría hablar con Kakuro.
– Está ausente en este momento -me dice-, ¿quiere que la llame en cuanto vuelva?
– No, no -le digo, aliviada de poder operar con un intermediario-. ¿Podría decirle que, si no ha cambiado de opinión, me encantaría cenar con él mañana por la noche?
– Por supuesto -dice Paul N'Guyen.
Cuelgo el teléfono, me dejo caer de nuevo en mi sillón y me enfrasco durante una horita en pensamientos incoherentes pero agradables.
– Oiga, no huele aquí muy bien que digamos -articula una dulce voz masculina a mi espalda-. ¿No ha venido nadie a arreglarle esto?
Ha abierto la puerta tan despacito que no lo he oído. Es un hombre joven, moreno y guapo, con el pelo un poco alborotado, una cazadora vaquera recién estrenada y unos grandes ojos de cocker pacífico.
– ¿Jean? ¿Jean Arthens? -pregunto, sin dar crédito a lo que veo.
– Pues sí -dice, inclinando la cabeza hacia un lado, como hacía antes.
Pero eso es todo lo que queda del desecho humano, de la joven alma quemada de cuerpo descarnado; Jean Arthens, antes tan próximo a la caída, ha optado visiblemente por el renacer.
– ¡Tiene un aspecto sensacional! -le digo, con la mejor de mis sonrisas.
Me la devuelve amablemente.
– Hola, señora Michel -me dice-, me alegro de verla. Le queda bien -añade, señalando mi pelo.
– Gracias -le digo-. Pero ¿qué le trae por aquí? ¿Quiere una taza de té?
– Ah… -dice, con una pizca de la vacilación de antaño-. Pues sí, claro, encantado.
Preparo el té mientras se acomoda en una silla, mirando a León con ojos estupefactos.
– ¿Antes ya era así de gordo este gato? -inquiere sin la más mínima perfidia.
– Sí, no es muy deportista que digamos.
– ¿No será él el que huele mal, por casualidad? -pregunta, olisqueándolo con aire consternado.
– No, no -le aseguro-, es un problema de cañerías.
– Debe de resultarle extraño que aparezca aquí así, tan de repente -dice-, sobre todo porque usted y yo tampoco es que habláramos mucho nunca, ¿eh?, no era yo muy locuaz cuando… bueno, cuando vivía mi padre.
– Me alegro de verlo y, sobre todo, parece que se encuentra usted bien -le digo con sinceridad.
– Pues sí -dice -… vuelvo de muy lejos.
Aspiramos simultáneamente dos sorbitos de té hirviendo.
– Estoy curado, bueno, creo que estoy curado -dice-, si es que de verdad se cura uno algún día. Pero ya no toco la droga, he conocido a una buena chica, bueno, más bien a una chica fantástica, tengo que decir. -Se le iluminan los ojos y resopla ligeramente mientras me mira-. Y he encontrado un trabajito bien majo.
– ¿A qué se dedica? -le pregunto.
– Trabajo en el almacén de un astillero.
– ¿De barcos?
– Pues sí, y es un trabajo muy agradable. Allí siempre tengo la sensación de estar de vacaciones. Viene la gente y me habla de su barco, de los mares a los que van, de los mares de los que vuelven, me gusta; y estoy muy contento de trabajar, ¿sabe?
– ¿Y en qué consiste exactamente su trabajo?
– Pues soy como una especie de factótum: trabajo de reponedor, de chico de los recados, ya sabe. Pero con el tiempo he ido aprendiendo, así que ahora ya de vez en cuando me encargan tareas más interesantes: arreglar velas, obenques, establecer inventarios para un avituallamiento…
¿Son ustedes sensibles a la poesía del término? Se avitualla una embarcación o un ejército, se abastece una ciudad. A quienes no han comprendido que el embrujo de la lengua nace de tales sutilezas, dirijo la exhortación siguiente: desconfíen de las comas.
– Pero usted también tiene muy buen aspecto -dice, mirándome con cordialidad.
– ¿Sí? Bueno, se han producido ciertos cambios beneficiosos para mí.
– ¿Sabe? -me dice-, no he venido a ver mi casa o a nadie de aquí. Ni siquiera estoy seguro de que me reconocieran; de hecho, me había traído el carné de identidad, por si acaso tampoco usted me reconocía. No -prosigue-, he venido porque no consigo acordarme de algo que me ha ayudado mucho, ya cuando estaba enfermo y también después, durante mi curación.
– ¿Y puedo yo serle útil en algo?
– Sí, porque fue usted quien me dijo el nombre e esas flores, un día. En ese arriate de allí -señala con el dedo el fondo del patio-, hay unas florecitas blancas y rojas muy bonitas, las plantó usted, ¿verdad? Y un día le pregunté qué flores eran, pero no fui capaz de retener el nombre en la memoria. Sin embargo, pensaba todo el rato en esas flores, no sé por qué. Son muy bonitas; cuando estaba tan mal, pensaba en esas flores y hacerlo me sentaba bien. Entonces, hoy pasaba por aquí y me he dicho: voy a ir a preguntarle a la señora Michel, a ver si me sabe decir.
Jean espera mi reacción, un poco incómodo.
– Le debe de parecer extraño, ¿verdad? Espero no asustarla con estas historias mías de flores y tal.
– No -le digo-, en absoluto. Si hubiera sabido que le hacían tanto bien… ¡Las habría plantado por todas partes!
Se ríe como un chiquillo feliz.
– Ah, señora Michel, ¿sabe usted?, prácticamente me salvaron la vida. ¡Eso ya es todo un milagro! Bueno, y entonces, ¿me puede decir qué flores son?
Sí, ángel mío, sí que puedo. En las calles del infierno, bajo el diluvio, sin aliento y con el corazón en los labios, una tenue luz: son camelias.
– Sí -le digo-. Son camelias.
Me mira fijamente, con los ojos abiertos de par en par. Luego una lágrima rueda por su mejilla de niño salvado.
– Camelias… -dice, perdido en un recuerdo que sólo le pertenece a él-. Camelias, sí – repite, volviendo otra vez los ojos hacia mí-. Eso es. Camelias.
Siento una lágrima resbalar también por mi mejilla.
Le cojo la mano.
– Jean, no se hace una idea de lo mucho que me alegra que haya venido hoy a verme -digo.
– ¿Ah, sí? -dice, extrañado-. Pero ¿por qué?
¿Por qué?
Porque una camelia puede cambiar el destino.
De un pasillo a las calles
¿Qué guerra es esta que combatimos, seguros de nuestra derrota? Aurora tras aurora, extenuados ya de todas las batallas que aún están por venir, nos acompaña el espanto del día a día, ese pasillo sin fin que, en las horas postreras, será nuestro destino por haberlo recorrido tantas veces. Sí, ángel mío, así es el día a día: tedioso, vacío y anegado en desdicha. Las calles del infierno no le son en nada ajenas; uno acaba allí un buen día por haber permanecido en ese pasillo demasiado tiempo. De un pasillo a las calles: entonces acontece la caída, sin sacudidas ni sorpresas. Cada día, volvemos a experimentar la tristeza del pasillo y, paso tras paso, seguimos el camino de nuestra lúgubre condena.
Читать дальше