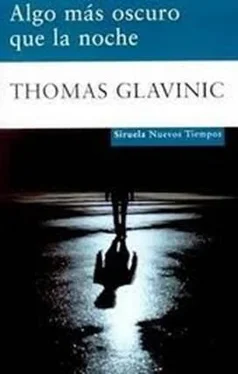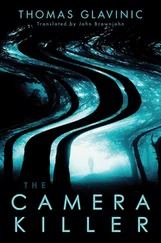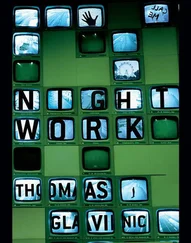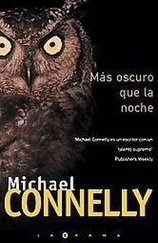Había pueblos sin vida. Las ruedas de los coches se hundían profundamente en el barro. Un espantapájaros estiraba sus brazos de escoba en un sembrado cubierto de maleza. En el cielo flotaban unas nubes aisladas. El único ruido era el de sus pasos sobre el asfalto resquebrajado.
En la cabina del camión anotó el kilometraje. Echó el seguro a las puertas. No instaló ninguna cámara y se desplomó en la litera sin desvestirse. Con sus últimas fuerzas se deslizó debajo de una manta. Le escocían los ojos.
Saarbrücken, pensó. 10 de agosto. Ahora voy a dormir. Enseguida. Ya continuaré mañana. Todo va bien. Todo se arreglará.
Calma, pensó.
La autopista. Por la autopista viajaban coches, conducidos por personas. Con los zapatos pisaban a fondo los aceleradores. Los zapatos albergaban pies. Pies austríacos. Pies alemanes. Pies serbios. Y los pies tenían dedos. Y los dedos, uñas. Eso era la autopista.
Deja de darle vueltas a la cabeza, pensó.
Hundió la cara cada vez más hondo en la vieja colchoneta, que olía a sudor ajeno, como si alguien presionase su cuerpo.
Se cambió de lado y se preguntó por qué se negaba a venir el sueño.
Oyó ruidos que no acertó a identificar. Durante un momento tuvo la impresión de que por encima del techo de la cabina rodaban canicas. Después creyó escuchar algo deslizándose alrededor del vehículo. No era capaz de hacer el menor movimiento. La manta había resbalado al suelo. Tenía frío.
Recostado en el asiento del conductor, miró parpadeando al exterior. El sol asomaba rojo en lontananza, por detrás de las colinas. Ante él, en la carretera, había un objeto.
Una cámara.
Se sentía como si no hubiera pegado ojo. Saltó de la cabina, medio muerto de sueño. De repente le vino a la memoria lo que había soñado la noche pasada. Eso significaba que al menos debía de haber echado una cabezadita.
Rodeó el camión, tambaleándose como un borracho. No se veía a nadie. Volvió a retirarse rápidamente con la cámara al interior de la cabina.
Al cabo de un momento fue consciente de que estaba sentado, desmadejado, en el asiento del conductor, con los ojos clavados en la carretera. ¿Qué hacía allí? Tenía que ir detrás. Deseaba ver la cinta.
La cámara. La examinó. Desde el viaje de vídeo con el Spider todas sus cámaras estaban numeradas. Miró. Llevaba el número de la que había desaparecido unos días antes.
Algo le dijo que era mejor abandonar inmediatamente ese lugar sin bajar para Visionar la cinta. Echó el seguro de la puerta. Tras sacar algo de beber de la guantera, se puso en marcha.
El sueño regresó.
Esta vez las imágenes eran más nítidas. Estaba en el cuarto de baño de Brigittenauer Lände. En el espejo veía cómo todo su rostro, mejor dicho, toda su cabeza, se transformaba. A cada segundo adquiría la apariencia de un animal distinto: una cabeza de oso, una cabeza de buitre, una cabeza de perro, una cabeza de ciervo, una cabeza de mosca, una cabeza de toro, una cabeza de rata… La metamorfosis concluía con un pestañeo, una cabeza seguía a otra.
Cerca de Metz colocó en la carretera la undécima cámara, que programó asimismo para las 16 horas. Desayunó detrás, en el rincón del sofá, con los pies cómodamente puestos encima de la mesa. El café soluble que tomó en la taza nueva con su nombre sabía amargo. Por el contrario, comió con apetito la mermelada de melocotón. De pequeño le daban con frecuencia esa marca. Cuando descubrió la lata en el supermercado recordó en el acto su sabor.
Se levantó de un salto, masticando, y, apretándose contra la pared, se acercó a la puerta del conductor del Toyota. Leyó el kilometraje. Treinta kilómetros más que el día anterior.
El sueño regresó con un ímpetu inesperado. Ahora no podía dormirse por nada del mundo. Se derramó agua fría encima de la cabeza, empapándose la camisa, y unos escalofríos gélidos recorrieron su espalda. Hizo ejercicios gimnásticos para estimular la circulación. Sacó del paquete unos cuantos caramelos de café y, en lugar de chuparlos, se los tragó con una bebida energética.
El vídeo desconocido era en blanco y negro. Mostraba un paisaje de colinas con bosques y vides, pero sin carreteras. La cámara se movía. Captó una figura de mujer. Se acercó con un zoom y poco a poco fue vislumbrando el rostro.
Algo en su cerebro se negaba a entender. Por eso transcurrieron unos segundos hasta que comprendió el alcance de lo que estaba viendo. De un salto se incorporó en el sofá, la mirada clavada en la pantalla.
La mujer de la pantalla era su madre.
La cámara se detuvo unos segundos en su rostro, después giró hacia la izquierda para enfocar a otra persona.
Su abuela.
La anciana movía los labios sin ruido, como si le hablara. Como si el camino que tenían que recorrer las palabras fuera demasiado largo.
Arrancó de la cámara el cable de conexión con el televisor. Cuando se precipitó hacia la rampa pasando entre el Toyota y la Kawasaki, se hizo una raja en el brazo con una arista de metal. Sólo sintió un breve escozor. Con la punta de los dedos lanzó la cámara lejos, al maizal emplazado junto a la carretera.
Saltando observó cómo la puerta trasera se cerraba con torturadora lentitud. Tras echar el cerrojo, saltó a la cabina.
Conducía como si hubiera conectado un piloto automático en su interior. Su espíritu no estaba disponible. De vez en cuando captaba algo del mundo exterior. Percibía cambios bruscos en el clima, pero no le afectaban, era como si los estuviera viendo por televisión. Leía nombres de lugares, Reims, St. Quentin, Arras, que nada le decían. Sólo un olor diferente le hizo volver en sí. El aire era denso y salado. Pronto llegaría al mar.
Fue como si esa evidencia le animase a recordar por qué estaba allí. Había desterrado el vídeo a la zona más soterrada de su conciencia. Sintió hambre. Como no sabía si allí hallaría un área de descanso dotada de restaurante, se detuvo junto a la vía de servicio, donde unos altos sauces le proporcionaban sombra. El sol estaba en lo alto del cielo. Hacía un calor infernal.
Mientras se vendaba en el sofá la herida del brazo, contemplaba con un meneo de cabeza los destrozos causados por su precipitada partida. La mantequilla yacía en el suelo, igual que el tazón con la mermelada. Había trozos de melocotón desperdigados por todos los asientos. Lo que más había dañado a los muebles tapizados era el café. Jonas limpió y fregó. Después puso en marcha el hornillo de gas y se calentó dos latas de conserva.
El cansancio se apoderó de él después de comer, como de costumbre. Era la una, no podía permitirse echar una cabezadita.
Al borde de la playa lavó con agua mineral la cazuela y los platos. Tiró las latas vacías a la cuneta. Estaba ya sentado en la cabina cuando golpeó el volante, volvió a bajar a la carretera y recogió las latas. Por el momento las guardó debajo del Toyota.
Tomó la salida siguiente. A partir de entonces viajó siguiendo el mapa. Era actual y muy detallado y no le costó orientarse. A las dos de la tarde se detuvo cerca del lugar en el que se abría el túnel del canal.
No perdió ni un minuto pensando en Calais, que le habría gustado visitar alguna vez. Ahora no se imaginaba viajando por ciudades grandes. Cuantos menos edificios hallara, cuantas menos cosas grandes le agobiasen, mejor. Eso es lo que deseaba.
Inició inmediatamente los preparativos. Rodó la DS hasta el camino sin asfaltar que discurría a lo largo de la valla que delimitaba el trazado de la calzada. Con palanqueta y cizalla emprendió la búsqueda de un acceso. Lo encontró a escasos centenares de metros. La puerta en la valla que había servido a los obreros de la calzada para entregar materiales estaba abierta. Devolvió la palanqueta y la cizalla al camión.
Читать дальше