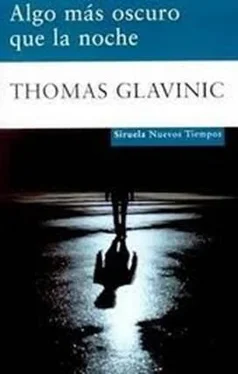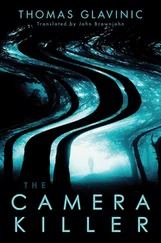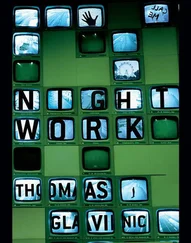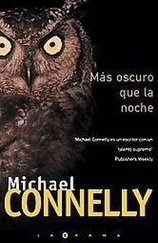Jonas volvió a tenderse.
Se hundía en el sueño. Todo se alejaba.
¿Voces? ¿Eran voces?
¿O pasos?
¿Quién venía?
El calor y el bochorno lo despertaron. Al principio no reconoció el entorno. Después comprendió que estaba en la tienda de campaña y que el sol la había recalentado.
Tocó el pantalón. Aún estaba húmedo. Agarró la ropa y la tiró fuera con descuido. Salió al exterior con el hornillo de gas y dos botes de conserva.
El cielo estaba sin nubes. Soplaba un viento fuerte y frío. La hierba bajo sus pies estaba tiesa. No se veía una sola casa.
De una de las mochilas que los campistas habían dejado en la extensión de la tienda, sacó unos pantalones que tuvo que remangar y una camiseta estrecha de hombros. También se puso un jersey. Los calcetines que encontró le estaban pequeños. Los cortó por delante con un cuchillo. Las sandalias le apretaban, pero podía calzárselas con los dedos desnudos.
Mientras se calentaban las conservas en una cazuela sobre el hornillo, deambuló por la zona. A cincuenta metros de distancia se veía un grupo de árboles. Se acercó despacio, pero se lo pensó mejor y dio media vuelta. Algo le había irritado.
Observó la motocicleta.
Las ruedas estaban planas.
Las revisó. Estaban pinchadas.
Vagó en busca de alguna localidad. Los ojos se le cerraban continuamente. Se sentía tan extenuado que habría preferido dejarse caer y cruzar las manos detrás de la cabeza, allí mismo, en el campo.
Una hora larga después llegó a una casa. Con un coche aparcado delante sin la llave puesta. En cambio, la puerta de la casa estaba abierta.
– ¿Hola? -gritó en el vestíbulo en penumbra-. Somebody at home?
– Claro que no -se contestó a sí mismo en tono cortés.
Sin pensar en los ruidos de la casa, que era oscura y cuyas vigas chirriaban, recorrió las habitaciones buscando las llaves del coche. Cuando sus ojos se topaban con un espejo, apartaba la vista enseguida. A veces percibía sus propios movimientos por el rabillo del ojo en un armario de luna o en un espejo de pared. En la penumbra de las habitaciones parecía como si alguien estuviera detrás de él, incluso a su alrededor. Manoteaba con los brazos en torno, pero en silencio, aunque le costaba lo suyo.
Encontró la llave en el bolsillo de unos vaqueros. Con un chicle pegado. Jonas estuvo a punto de vomitar. No entendió por qué.
Condujo. No se percataba del paso del tiempo ni prestaba la menor atención al paisaje que pasaba de largo. Cuando llegaba a un cartel, levantaba la cabeza. Comprobaba si seguía en la autopista correcta y volvía a desplomarse sobre el volante, sin pensar en nada. Su mente la ocupaban imágenes que afluían a ella sin su intervención y desparecían con la misma rapidez con la que habían llegado. No dejaban impresiones. Estaba vacío. Concentrado por entero en no dormirse.
Consiguió rodear Londres por el norte. Cuando tuvo la seguridad de haber dejado la ciudad a sus espaldas, se detuvo en mitad de la autopista, reclinó el asiento y cerró los ojos.
Las cuatro de la mañana. Bajó la ventanilla. El aire era fresco y húmedo. Un olor desagradable, a cuerno quemado o goma derretida, flotaba en el ambiente. Sólo sus uñas raspando el revestimiento de la puerta interrumpían el silencio. Normalmente a esa hora habría debido oír los trinos de los pájaros.
Cuando quiso continuar el viaje, el coche no se movió ni un centímetro. Dio una sacudida y chispas rojas y amarillas saltaron junto al vehículo. Al mismo tiempo se oyó un ruido agudo.
Se apeó. Alumbró las cercanías del vehículo con la linterna. Después dirigió el cono de luz hacia las ruedas.
Habían quitado las cuatro. El eje yacía desnudo encima del asfalto.
Un poco detrás del vehículo se topó con un montón humeante en el que reconoció los neumáticos. Entre ellos asomaba un gato medio derretido.
No se veía un coche por parte alguna. El área de descanso siguiente quedaba lejos. Ignoraba a qué distancia estaba la próxima salida de la autopista. Tenía que retroceder.
Indeciso, miró la maloliente fogata y luego al coche. Se sentía exhausto. Había requerido un gran esfuerzo llegar allí y le costaría muchas fatigas más llegar a Smalltown y regresar a casa. Ese incidente le desmoralizaba.
Con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, echó a andar en la dirección de la que había venido.
Al descubrir desde la autopista una carretera y detrás un pueblo, bajó por el talud. A eso de las seis encontró un coche con la llave puesta. Meditó si debía tomar un bocado en algún sitio. Sin embargo, antes deseaba seguir avanzando hacia el norte. La cercanía de Londres no le agradaba. Estaba convencido de que la ciudad estaba vacía y de que en esa gran urbe se perdería, pero no ganaría nada.
No circulaba a mucho más de 120. Le hubiera gustado ir más deprisa, pero no se atrevía a incrementar la velocidad. Quizá se debía al incidente de las ruedas desatornilladas, o tal vez fuese un presentimiento, pero creía que pisar el acelerador en exceso era exponerse a un peligro innecesario.
Las ocho. Las nueve. Las once. Las doce. Las dos de la tarde. Conocía los nombres de los lugares que leía en los carteles indicadores sobre todo por su infancia, cuando todavía se interesaba por el fútbol y leía en los periódicos las crónicas de la liga inglesa. Luton. Northampton. Coventry. Birmingham. West Bromwich. Wolverhampton. Stoke. Nombres de ciudades vacías. Que le resultaban indiferentes. En los carteles sólo quería leer la distancia a Escocia. Smalltown estaba justo en la frontera, apenas a cinco kilómetros de ella.
Liverpool.
Siendo niño le había interesado ese lugar. No tanto porque no le gustase el club de fútbol, ni porque fuera la ciudad de los Beatles, sino por el curioso sonido que tenía el nombre de la ciudad. Había palabras que al contemplarlas o al pronunciarlas con plena consciencia parecían transformarse. Había palabras cuyo significado parecía alejarse cuando las mirabas. Había palabras muertas y palabras vivas. Liverpool estaba viva. Liverpool. Bonito. Hermosa palabra. Como también, por ejemplo, el orbe como designación del universo. El orbe. Tan sonora, tan certera, tan bella…
Inglaterra, Escocia: palabras normales. Alemania. Otra palabra corriente. Italia, sin embargo, era una palabra con alma y con música. No tenía nada que ver con sus simpatías por el país, era la palabra. Italia era el país con el nombre más bello, seguido de Perú, Chile, Irán, Afganistán, México. Si uno leía las palabras Irlanda o Finlandia, no sucedía nada. Cuando leías Italia, notabas su delicadeza, era un vocablo adaptable. Por otra parte, si uno decía Eire y Suomi, sonaba mucho mejor.
Había notado a menudo que una palabra podía desorientarle si la leía varias veces seguidas. En no pocas ocasiones se preguntaba si estaba mal escrita. Una palabra cualquiera, corriente, por ejemplo «temblar». Temblar. TEMBLAR. Tem-blar. Temblar. Tem. Te-mblar. Cada palabra tenía algo insondable. Era como si la palabra fuera una falsificación, como si no tuviera nada que ver con lo que describía.
Boca.
Pie.
Cuello.
Mano.
Jonas. Jo-nas.
Siempre le había costado leer su nombre y creer que esa palabra le designaba. En un papel estaba el nombre de Jonas. Esas líneas, esas letras designaban a una persona concreta. Persona. Otra palabra de ésas. Perssssona. Perrrrrsona. Sssss.
Poco después de Bolton, muy avanzada la tarde, echó el asiento hacia atrás. Volvió a salir y se aseguró de que en el maletero no hubiera ningún gato y de que no llevaba consigo ningún cuchillo. Cerró todas las puertas por dentro.
Cuando abrió los ojos, había oscurecido. Estaba sentado en el coche. Los alrededores parecían haber cambiado.
Читать дальше