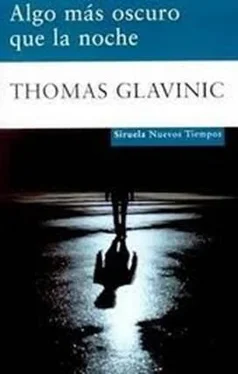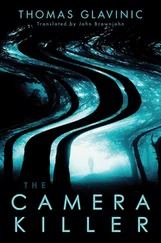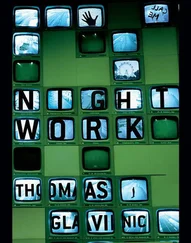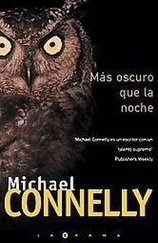Después había regresado a la Tierra y había pensado en el robot. ¿Qué sensaciones le asaltarían, solo en Marte? ¿Se preguntaría qué sucedía en la patria? ¿Sentiría algo parecido a la soledad? Jonas viajó de nuevo mentalmente hasta el robot y vislumbró la zona en la que se encontraba: un desierto rojo y pedregoso. Sin huellas de pisadas en la arena.
También en ese preciso instante estaba el robot en Marte. Justo el mismo instante en el que Jonas devolvía al bar su vaso vacío, en Marte dormía un robot.
En casa, Jonas se tomó otra pastilla. La dosis máxima diaria eran dos. Pero, llegado el caso, haría caso omiso de semejante recomendación.
Se sentía exhausto. Hizo gimnasia y metió la cabeza debajo del chorro de agua fría. A lo mejor debía acostarse. Recordó la videocámara desaparecida. Intuía que volvería a verla. Seguramente entonces le aguardaría también una sorpresa desagradable.
Se tumbó en la cama, sin hacer nada, esforzándose por ignorar cualquier ruido. Cuando consultó el reloj eran las nueve y media. La calle estaba sumida en la oscuridad.
Se obligó a comer algo, temeroso de que la medicina dejara de surtir efecto si no lo hacía. Después se tomó la segunda pastilla. Es verdad que en ese momento no le dolía, pero quería desterrar el dolor el mayor tiempo posible. Su mejilla palpitaba.
Se tocó la frente. Seguramente tenía fiebre. No sentía el menor interés por buscar un termómetro y convencerse. Se acercó a la nevera a por una cerveza.
¿Qué iba a hacer si no se le pasaba?
Despertó con sabor a sangre en la boca. Se sentía resacoso y borracho a la vez, y su cabeza parecía flotar por encima de él.
Abrió los ojos de golpe. Deslizó la lengua sobre la hilera de dientes de la mandíbula superior. En el lugar en el que la víspera le había torturado la muela enferma se abría un enorme agujero. No sólo faltaba la muela enferma, sino también las de al lado. Al presionar la encía el sabor a sangre se tornó más intenso.
Durante un rato se limitó a yacer allí. Las imágenes desfilaban en tromba por su cabeza, demasiado impetuosas y febriles para retenerlas. Retornaron las preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo?
Se incorporó. Era mediodía. La almohada estaba llena de sangre. La cámara seguía en el lugar en que la había dejado antes de acostarse. No descubrió el menor cambio en la habitación. Se palpó la mejilla. Estaba hinchada.
Al ponerse los pantalones estuvo a punto de desplomarse. Se preguntó qué le pasaba. Se sentía exhausto.
Descubrió en el borde de la bañera gotas de sangre mal limpiadas. El cubo de la basura no contenía nada que no hubiera estado allí el día anterior. Tampoco en la cocina captó nada desacostumbrado. Como sentía un cierto mareo, se sentó. Intentó concentrarse para reflexionar sobre lo que le sucedía. No había duda, estaba borracho como una cuba.
Cargó el fusil y salió a la calle. El Mercedes estaba aparcado detrás del Toyota, y éste detrás del camión. El cuentakilómetros de todos ellos marcaba la misma cifra que la tarde anterior.
Cuando quiso rebobinar la cinta comprobó que había desaparecido. Registró todo. No la encontró.
Encontró en el botiquín una caja de diclofenaco. Según el prospecto tenía efectos antiinflamatorios y analgésicos. Se recomendaba un máximo de tres comprimidos al día. Sacó dos de la caja y se los tragó con agua del grifo. Acto seguido se tomó dos Alka Seltzer. Hacía años que no experimentaba una resaca semejante. Cambió la funda de la almohada y volvió a acostarse.
Dos horas después la herida comenzó a dolerle. Se tomó otros dos diclofenacos. Después calentó una conserva. Estuvo a punto de arrojar el plato al patio trasero varias veces, pero se obligó a comérselo todo.
Tras el último bocado, se cubrió el rostro con las manos. Eructó. Sudaba y respiraba pesadamente mientras se esforzaba por contener el vómito. Permaneció así unos minutos. Luego se sintió mejor.
Sacó una de las tarjetas del bolsillo.
Fuera , leyó.
Condujo por las calles con las gafas de anteojeras muy apretadas alrededor de la cabeza. Mientras obedecía las indicaciones de la voz del ordenador, se esforzaba por distraer sus pensamientos para no fijarse en ningún detalle de su ruta.
De repente se preguntó si estaba despierto. No tenía la seguridad de que lo que estaba pensando y sintiendo en ese momento fuese real. ¿Estaba verdaderamente allí? Ese volante, ese acelerador, esa palanca de cambios, ¿formaban parte de la realidad? ¿La claridad que percibía a través de la rendija de las gafas era el mundo real?
Resonó un ruido rasposo. El coche traqueteó por encima del bordillo. Jonas frenó y prosiguió más despacio.
Estaba a punto de arrancarse las gafas de la cabeza, pero se contuvo.
– En el próximo cruce, a la derecha.
Sonó una señal. Giró a la derecha y aceleró. Había leído en cierta ocasión que en un primer momento los ojos lo veían todo invertido 180 grados y transmitían al cerebro la imagen del mundo invertida, por así decirlo. Pero el cerebro, sabedor de que las personas no paseaban cabeza abajo ni las montañas se ensanchaban de abajo arriba, daba la vuelta a la imagen. En cierto modo los ojos engañaban, y el intelecto corregía el error. Fuese cierto o no ese hecho, en cualquier caso planteaba una cuestión muy seria: ¿Cómo podía tener la certeza de que lo que veían sus ojos estaba allí?
En realidad él era un pedazo de carne que iba tanteando el camino por el mundo. Lo que sabía de éste se lo debía sobre todo a sus ojos, que le permitían orientarse, decidir, evitar colisiones. Pero nada ni nadie podía garantizarle que dijeran la verdad. El daltonismo era sólo un ejemplo inofensivo de posibles mentiras. El mundo podía tener ese aspecto u otro diferente. Para Jonas sólo tenía una existencia posible: la que le transmitían sus ojos. Su yo era un ente ciego dentro de una jaula. Su yo era todo lo que se encontraba dentro de su piel. Los ojos iban incluidos… y también no.
La voz del ordenador anunció que había llegado al destino indicado. Se quitó las gafas.
Un suburbio. O un distrito de las afueras. Delante de las verjas de los jardines, coches caros aparcados. Las viviendas unifamiliares disponían de antenas parabólicas, los balcones estaban adornados con plantas. En el siguiente cruce Jonas vio una rama rota tirada en la calzada.
La calle le resultó conocida. Leyó la dirección. Algo le pasó súbitamente por un rincón de su mente, pero no logró retenerlo. Cuando descendió del coche, regresó el recuerdo. La villa ante la que se encontraba distaba cien metros de la que había registrado semanas antes. A la que le habían conducido sus propias instrucciones telefónicas y en la que había sido incapaz de entrar en una determinada habitación.
Leyó el nombre, Dr. August Lom , en la puerta del jardín. Llamó al timbre y apretó el picaporte. La puerta se abrió rechinando.
Durante un segundo vio a un animal peludo que en ese momento bailaba en el jardín al otro lado de la casa. Lanzaba de un lado a otro su larga lengua hasta el punto de que chasqueaba contra sus orejas, esperando a que él se atreviera a entrar.
Delante de la puerta de la casa, de la que colgaba una corona hecha con ramas de abeto, se quitó el fusil del hombro. Escuchó el silencio. Cargó el arma. Se concentró.
Algo le dijo que ahora estaba vacía.
Sacudió la puerta. Cerrada. Rompió una ventana y saltó la alarma. Sólo la percibió durante una fracción de segundo, pues luego pasó a un segundo plano. Cuando puso los pies encima de la moqueta del vestíbulo, no oía ni olía nada más. Caminaba.
Una habitación. Muebles, televisión, cuadros.
Читать дальше