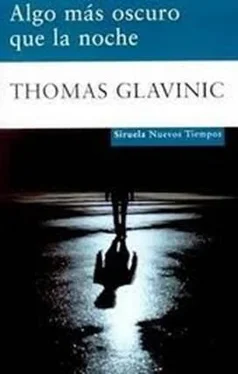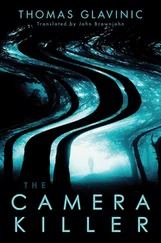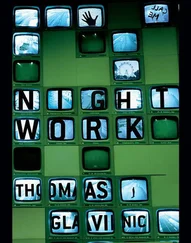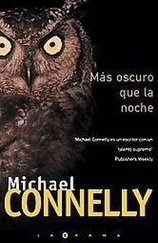– ¿Hay alguien aquí?
El eco de su voz sonó extraño. Gritó más fuerte. Deteniéndose detrás del vestíbulo, aguardó en silencio dos, tres, cinco minutos.
El silencio pesaba sobre los bancos. El olor a incienso era más débil que la última vez. Algunas lámparas parecían haber fallado, la luz era más tenue.
Cuando reanudó la marcha, saludó a izquierda y derecha con una inclinación de cabeza.
Contempló las figuras de santos que sobresalían de la pared. Parecían haberse vuelto más herméticas aún. Las esculturas y los cuadros, en lugar de centrar sus ojos en él, clavaban en la nada su mirada vacía.
Examinó el pedestal de san José porque le había molestado un reflejo luminoso. Se agachó. Había una pequeña calcomanía pegada a la piedra. A una altura que permitía deducir que la había dejado un niño a escondidas. Mostraba un viejo avión. Debajo se leía: FX Messerschmitt .
Se sentó en un banco. No sabía por qué había venido. Dirigió una mirada cansina a su alrededor.
Los bancos eran viejos y crujían. ¿Cuántos años tendrían? ¿Cien? ¿Trescientos? ¿Cincuenta solamente? ¿Se habían arrodillado allí viudas de combatientes, revolucionarios, el «querido Augustin» de la canción?
– ¿Hay alguien aquí? -gritó.
– ¿A-quííí? -respondió el eco.
Comenzó a deambular de un lado a otro. En la capilla de santa Bárbara visitó la zona de meditación que, según decía un cartel, estaba reservada a los que rezaban. Dio media vuelta. Pasó junto al letrero que anunciaba una visita guiada por las catacumbas. Siguió andando y llegó al ascensor por el que los visitantes accedían hasta la campana Pummerin. Apretó el botón de llamada. No sucedió nada. Tiró de la puerta. En la cabina se encendió la luz.
Entró titubeando. La puerta se cerró. El interior de la cabina, acolchado, recordaba a una celda de seguridad. De la pared colgaba un letrero: Please put your rucksack down .
La frase le hizo pensar en Inglaterra, en lo que le esperaba en cuanto hubiese descansado un poco. Presionó el botón de subida. Su estómago dio un salto.
Contuvo la respiración sin darse cuenta. Subía, subía, subía. Habría debido llegar hacía mucho. Buscó el botón de parada. No existía.
En cuanto la cabina se detuvo Jonas se apresuró a salir. El sol le deslumbraba, por lo que se puso las gafas. Comenzó la ronda por un camino estrecho. A los lados las rejas colocadas para dificultar las maquinaciones de los suicidas estropeaban la vista. Unas escaleras llevaban hasta la campana denominada Pummerin. Estaba oculta detrás de otra reja. Vio la campana, pero el panorama no le impresionó.
Descansó en una especie de mirador. Se estiró, se frotó la cara, bostezó. El viento le refrescaba. Tiró piedras contra el antepecho. Sólo se concentró de manera consciente en el panorama cuando algo le llamó la atención mientras miraba alrededor, sumido en sus pensamientos.
Tras introducir una moneda en la ranura, dirigió el anteojo, instalado para los turistas, hacia el noreste. La torre del Danubio. Ya no se movía. La bandera de tela pendía, fláccida. Debía de haber sucedido durante su ausencia. Quizá se había producido un cortocircuito.
En el fondo daba igual. La palabra que había soñado y escrito en los manteles era una pista falsa. Por lo menos no había vuelto a encontrarse con UMIROM.
Colocando las manos junto a la boca, gritó:
– ¡Umirom!
Se echó a reír.
Contempló el panorama un rato más. Vio la noria gigante, girando lentamente. La torre del Danubio. La Millennium Tower. Vio la UNO City, las chimeneas de las fábricas, la incineradora de basuras de Spittelau, las centrales térmicas, iglesias y museos. Nunca había visitado la mayoría de esos lugares. Era una capital pequeña, pero aun así tan grande que era imposible conocerla entera.
El viaje hacia abajo fue todavía más desagradable. Ahora, la idea de que fallaran los frenos y el ascensor se precipitase setenta metros con él dentro le asustaba más que quedarse atrapado. Una vez abajo se apresuró a salir de la cabina.
Mientras descendía a las catacumbas, intentó actualizar los recuerdos de su época de colegial y de visitas anteriores a ese lugar. No eran muchos. Recordaba que había dos partes. Las viejas catacumbas del siglo XIV y las más modernas del XVIII. La zona más antigua, que albergaba la tumba del cardenal, se encontraba debajo de la iglesia, y ya fuera del recinto de ésta, la más reciente. En la Edad Media esa zona se utilizó como cementerio municipal de Viena, aunque después acabó siendo abandonado por falta de espacio.
– ¿Hola?
Llegó a una pequeña estancia con bancos. La luz era intensa. En todos los rincones colgaban lámparas. Un rastro de gotas de cera recorría el suelo de piedra. Lo siguió.
Tenía que encender la luz en cada estancia. Si no encontraba pronto el interruptor, tosía y reía. Apenas se iluminaban las lámparas del techo, se atrevía a continuar. En ocasiones se detenía, pero sólo oía su respiración agitada.
Llegó a un estrecho pasadizo con recipientes de barro colocados a los lados. Allí reinaba una temperatura considerablemente más baja que en las salas anteriores. El fenómeno le resultaba inexplicable. Las estancias no estaban separadas por puertas. Se pasaba de una a otra atravesando umbrales de piedra.
Retrocedió tres pasos hasta la estancia de la que procedía. Más caliente.
Volvió a avanzar. Más frío. Mucho más.
Algo le decía que debía dar la vuelta.
Al final del pasillo, un débil resplandor brotaba de una pieza contigua. Estaba seguro de no haber encendido la luz. Se preguntó dónde se encontraba exactamente. Tal vez cerca del altar mayor. En cualquier caso aún estaba debajo de la iglesia.
– ¡Hola!
Recordó lo que le había sucedido en el bosque. Lo deprisa que había perdido la orientación. Ciertamente aquello no era un bosque, pero no tenía ninguna gana de ir tanteando por las catacumbas de la catedral de San Esteban. Desde ese lugar aún conocía el camino de vuelta. Pero si seguía andando la situación podía cambiar rápidamente.
La luz de la estancia contigua pareció temblar.
– ¡Sal de ahí!
– Ahí -gritó el eco, que enmudeció abruptamente.
Sacó una tarjeta del bolsillo del pantalón.
Sueño , decía.
Soltó una risa sarcástica. Sacó todo el fajo del bolsillo y lo barajó a fondo. A continuación sacó otra.
Sueño , leyó.
¿Es posible que esto sea verdad?, se dijo.
Volvió a barajar. Cuando se disponía a sacar una tarjeta por tercera vez, lo comprendió de golpe. Tomó la primera tarjeta, leyó: Sueño . Cogió la segunda: Sueño . La tercera, cuarta, quinta:
Sueño .
En las treinta tarjetas ponía: Sueño .
Dejó caer las tarjetas. Retrocedió a ciegas como una exhalación por las estancias que olían a moho, subió las escaleras, se dirigió a la salida, a la calle. Se metió la mano en el bolsillo, pero le costó dar con la llave del coche. Al fin logró poner en marcha el motor. El automóvil partió con un salto.
Subió al piso superior de los grandes almacenes Steffl de la Kärntnerstrasse en el ascensor exterior. Las caídas le asustaban menos, seguramente porque era un ascensor panorámico acristalado. Veía la altura que alcanzaba sobre el suelo, claro, pero como podía contemplar lo que sucedía, el viaje resultaba más comprensible.
Detrás de la barra del Sky Bar, se preparó un cóctel. ¿Debía volver a poner música? Guardó de nuevo en su funda el CD que ya tenía en la mano por miedo a que pudiera desequilibrarle.
Se sentó en la terraza, desde donde disfrutaba de una panorámica del centro de la ciudad casi familiar. Ante él se alzaba la catedral de San Esteban. Los tejados de bronce de los aledaños brillaban al sol poniente.
Читать дальше