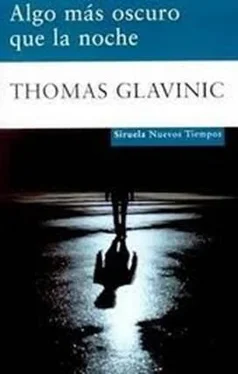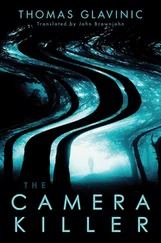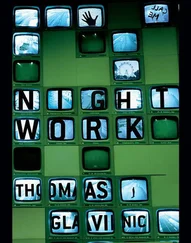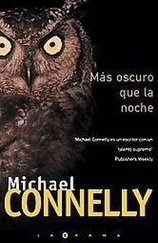Una profunda somnolencia lo invadió.
Abrió la ventana que daba al jardín. Sólo se oía el viento. Colocó la falleba y bajó las persianas.
Fue al dormitorio de puntillas, cerró la puerta del balcón y las contraventanas de madera. Revisó las demás ventanas, después cerró con llave la puerta de acceso a la planta baja y quitó la llave.
Tras presionar la tecla de reproducción de la cámara, se sentó en el arcón.
Se vio pasar junto a la cámara y deslizarse debajo de la manta. Pronto escuchó una respiración regular. El durmiente yacía en la cama en cuanto él se metió en ella.
Jonas miraba fijamente la pantalla. La cerveza atenuaba un poco su excitación. No obstante, miraba sin cesar por encima del hombro. Hacia atrás, donde se encontraba la ancha y vieja mesa de comer. Las cuatro sillas. La banqueta de tres patas. La estufa de leña.
El durmiente se levantó, saludó a la cámara y dijo:
– Soy yo, no el durmiente.
Se oyó abrirse la puerta. Los pasos se alejaron. Un minuto después oyó tirar de la cadena en el cuarto de baño. Jonas se vio saludando de nuevo a la cámara y deslizándose bajo la manta.
Rebobinó. No contempló al durmiente en los minutos antes de que se levantase y fuese al baño. Era él, estaba despierto y cavilaba. Se levantó, fue al baño y se acostó de nuevo. Su aspecto era idéntico al del durmiente.
Jonas dejó que la cinta siguiera su curso. El durmiente roncaba, el brazo delante de los ojos, como si la luz le deslumbrase. Antes del final de la cinta se cambió de lado otras dos veces. No sucedió nada más digno de mención.
Devolvió la cámara al dormitorio. Introdujo una nueva cinta. Se desvistió. En el baño, se lavó los dientes sin dar ni un solo segundo la espalda a la puerta. Tampoco se miró al espejo.
Sus últimos pensamientos antes de dormirse fueron para Marie. Habían estado separados con frecuencia y a Jonas apenas le importaba que ella se pasase unos cuantos días en Australia entre el vuelo de ida y el de vuelta. Estaban tan lejos el uno del otro que cualquier simultaneidad desaparecía. Si alzaba la mirada hacia el sol, no podía contar con que en ese momento se encontrasen sus miradas. Eso era lo más duro. Ya que estaban separados, al menos deberían poder unir sus miradas. Él se había consolado pensando que ella le enviaba el sol hacia occidente. Seguido por su mirada.
¿Se habrían cruzado ese día sus miradas en el cielo?
Inglaterra… La idea se le ocurrió durante el viaje, cuando ya llevaba unos minutos con la mente en blanco. Ahora tenía un plan, al menos una idea sobre el modo de llegar a Inglaterra.
Quería llegar a su casa a primera hora de la tarde y lo logró. Con un último chirrido de los neumáticos, el camión se detuvo delante del edificio contiguo. Después reinó el silencio.
Arrancó las tiras adhesivas de la puerta de la vivienda. Dentro hacía fresco. Abrió todas las ventanas para que entrase aire caliente. Caminó por el piso, abriendo armarios y cajones. Canturreó, emitió gritos tiroleses y silbó. Habló de su viaje, intercalando una y otra vez sucesos que no habían acontecido. En cambio nada dijo de su aventura en el bosque. Tampoco soltó prenda sobre los dolores de muelas que lo atormentaban cada día con mayor frecuencia.
Se calentó las dos últimas latas de judías, después agarró la escopeta de caza y sacó el Toyota del camión.
La vitrina estaba polvorienta, pero en la tienda nada había cambiado desde su última visita. Cogió una escopeta del armario, la cargó y salió con ella a la calle. Disparó al aire. Su funcionamiento era impecable. Regresó a la tienda para recoger más munición.
Cruzó el centro de la ciudad sin rumbo fijo, deteniéndose en reiteradas ocasiones. Apagaba el motor. Con la vista dirigi da hacia un edificio conocido o desconocido, se quedaba sentado, tamborileando con los dedos contra el volante, mientras hojeaba los mensajes guardados de su teléfono móvil.
Ahora mismo estoy por encima de ti .
Marcó el número de ella. Llamadas. Cinco veces. Diez. Y a la centésima, se preguntó por qué al menos no saltaba el contestador automático. Escuchar su voz seguramente habría aliviado su situación, le habría hecho adoptar sus decisiones más deprisa. Por otra parte tampoco cabía descartar que reaccionase ante la voz de ella igual que ante la música o las películas, es decir quedándose impresionado.
Su mirada cayó sobre los dos fusiles del asiento del copiloto. Se le ocurrió una idea.
Al marcharse observó por rutina en el retrovisor. Durante un segundo vio sus ojos. Los de él . Arrancó el espejo y lo tiró por la ventana.
Tampoco en Rüdigergasse encontró la menor señal de que alguien hubiera estado allí. En la puerta estaba colgada la misma nota que él había dejado. Jonas no entró en el piso. Con la escopeta preparada para hacer fuego, y el rifle de caza a la espalda, bajó al sótano. La puerta acribillada estaba abierta. Encendió la luz.
El grifo de agua goteaba.
Se dirigió hacia el fondo. Salvo unas cajas, el trastero de su padre estaba vacío. Depositó la escopeta de caza contra la pared del fondo y retrocedió dos pasos. La contempló, solitaria y apoyada en la pared sucia.
No sabía por qué lo hacía. La idea de que esa escopeta permanecería allí para siempre le gustaba. Una escopeta que hasta cuatro días antes había dormido en un armario en Kapfenberg. Que durante mucho tiempo, sin duda semanas, puede que meses, había estado en esa tienda. Ahora estaba aquí. Y quizá echaría de menos su antiguo entorno. Quizá sus vecinos la añorarían en la tienda de Kapfenberg. Entonces allí, ahora aquí. Así transcurrían las cosas.
– Adiós -dijo con voz serena al abandonar el sótano.
En un local cercano descongeló un plato de comida preparada. Mientras tanto lo recorrió despacio.
En un ejemplar del diario Kronen Zeitung colocado encima de la barra, habían pintado barbas con lápiz negro a las personas retratadas. De algunas cabezas sobresalían cuernos, algunos traseros estaban adornados con rabitos enroscados. En la sección de anuncios había varios marcados a lápiz, todos contactos profesionales. En los pasatiempos no estaban marcados los cinco errores.
Había tenido tantas veces en sus manos el periódico que captó las diferencias entre los dos dibujos a la primera. Mostraban a dos presos. El gordo, con mirada triste, en una jaula. El otro era tan delgado que acababa de deslizarse riendo entre los barrotes hacia la libertad. El error número 1 era un dedo del gordo, que faltaba en el dibujo derecho. El 2, un dibujo erróneo en el suelo. El 3, una sombra en la gorra del flaco. Una lorza de más en la papada del gordo era el error número 4; un tacón situado delante del zapato del flaco, el número 5.
Apartó el periódico. Después de comer buscó la pizarra del menú. Estaba, algo escondida, detrás de la cafetera exprés. Al intentar borrar el texto con un trapo, se quedó perplejo. En la pizarra no había comidas ni bebidas anotadas, sino una cara dibujada. Desde luego, el dibujante no era un artista, y la cara de la pizarra se parecía a la de mucha gente. No obstante, ahí estaba con el mentón vigoroso y el pelo muy corto. Y la nariz. Sin duda muchas personas tenían una nariz parecida, y la barbilla, y el peinado. Pero el rostro de la pizarra tenía todos los rasgos de Jonas. Era él.
En su confusión estuvo a punto de chocar con un bolardo. Alzó la vista. Había ido a parar a un callejón sin salida del distrito 1. Dio marcha atrás. La siguiente calle transversal era Graben. Se dirigió hacia la derecha. Poco después frenó ante la catedral de San Esteban.
La puerta estaba cerrada. Tuvo que empujarla con fuerza para abrirla.
Читать дальше