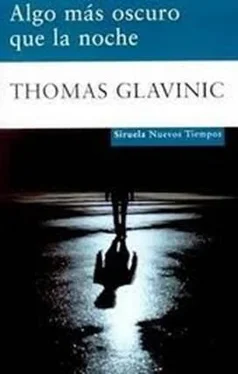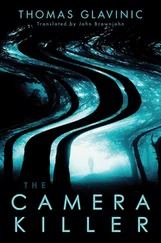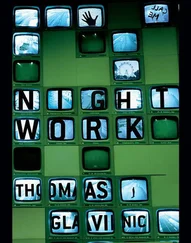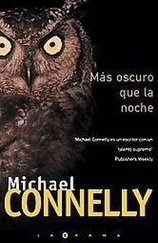La tienda no estaba cerrada. Había chocolate. Además de conservas y sopas preparadas, el comercio ofrecía también leche, pan y salchichas, aunque nada de eso era ya comestible. El propietario comerciaba con casi todos los artículos de consumo diario. Jonas buscó alcohol, pero en vano.
Metió unas cuantas tabletas de chocolate en la oxidada cesta de la compra. Añadió latas de judías y una botella de agua mineral. Cogió de los estantes dulces y aperitivos al azar.
Durante el regreso la cesta de la compra le molestaba. No podía transportarla y al mismo tiempo llevar el fusil listo para disparar. Caminaba despacio. De vez en cuando una ventana con luz alumbraba unos metros de la calle.
No conseguía ahuyentar la idea de que detrás de los coches aparcados esperaba alguien. Se detuvo. Sólo oía su propio aliento tembloroso.
En su imaginación, detrás del Van aparcado en aquella esquina estaba una mujer. Con una especie de toca, como las que se ponen las monjas, llevaba un amplio vestido incoloro y carecía de rostro. Le esperaba agazapada. Era como si no se hubiera movido nunca. Como si siempre hubiera estado allí. Y no esperaba a cualquiera. Le esperaba a él.
Quiso reír, gritar, pero no profirió sonido alguno. Ansiaba correr, pero no le obedecían sus piernas. Se aproximó al edificio a paso regular. No respiraba.
En el portal encendió la luz. Por la rampa accedió al pasillo de la vivienda. Sin volverse, entró, depositó la cesta en el suelo y cerró la puerta con el trasero. Sólo entonces se dio la vuelta y cerró con llave.
– ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora nos daremos un banquete! ¡Ahora zamparemos! ¡Ja, ja, ja!
Escudriñó la cocina. El mobiliario y toda la vajilla pertenecían a la familia Kästner. Dispuso una cazuela grande y vertió dentro el contenido de dos latas. Al captar el olor a judías, su tensión fue disipándose poco a poco.
Después de comer se dirigió con la cesta de la compra a la habitación de enfrente, donde le recibió el zumbido de la cámara. Tampoco esta vez se desplomó la cama cuando evaluó su estabilidad con el pie. Trajo una manta y una almohada. Se tumbó, abrió el envoltorio de una tableta de chocolate con leche y se metió una onza en la boca.
Dejó resbalar la vista. Faltaba mucho todavía para que todos los muebles estuvieran allí, pero los que había metido estaban en su antiguo emplazamiento. La estantería marrón, la amarilla. La viejísima lámpara de pie. El sillón algo sobado. La mecedora con el brazo desgastado en la que de niño a veces se sentía mal. Y frente a la cama, en la pared, Johanna. El cuadro de la mujer desconocida que siempre había estado allí colgado. Una hermosa mujer de largos cabellos oscuros que, apoyada en un estilizado tronco de árbol, miraba a los ojos al observador. Sus padres la llamaban en broma Johanna, a pesar de que nadie sabía quién había pintado el cuadro, ni a quién representaba, ni siquiera de dónde procedía.
La sábana sobre el colchón era suave. Todavía emanaba un olor familiar.
Giró sobre el costado y tanteó con la mano en busca de otro trozo de chocolate. Cansado y relajado al mismo tiempo, miró a la ventana que daba a la calle. Era una doble ventana que no cerraba bien, de manera que en invierno colocaban mantas viejas en la zona situada entre la ventana exterior y la interior para evitar la corriente de aire.
Antes de navidad colocaba allí la carta al Niño Jesús.
A principios de diciembre su madre le recordaba que tenía que escribir la carta al Niño Jesús. Nunca olvidaba mencionar que el Niño Jesús era tan pobre que sólo podía permitirse un delgado vestido, por lo que debía ser comedido. Se sentaba, pues, a la mesa, con los pies bamboleándose por encima del suelo y mordisqueando el lápiz mientras devanaba sus sueños. ¿Era un camión teledirigido demasiado caro para el Niño Jesús? ¿Tendría suficiente dinero para un Scalextric? ¿O para una barca eléctrica? Se le ocurrían las cosas más maravillosas, pero su madre le aseguraba que sus deseos le iban a producir cargo de conciencia al Niño Jesús, porque no sabría de dónde sacar todas esas cosas.
Total, que al final en la carta sólo figuraban menudencias. Una estilográfica nueva. Un paquete de calcomanías. Una pelota de goma. La carta iba a parar a la manta andrajosa colocada entre las ventanas, donde en una de las noches venideras la recogería un ángel para llevársela al Niño Jesús.
¿Cómo conseguía el ángel abrir la ventana?
Ésa era la pregunta que asediaba a Jonas antes de quedarse dormido. No quería cerrar los ojos sino permanecer despierto. ¿Acudiría el ángel esa noche? ¿Lo oiría llegar?
Su primer pensamiento por la mañana era: se había quedado dormido. Pero ¿cuándo, cuándo?
Corría hacia la ventana. Si el sobre había desaparecido, lo que raramente sucedía el primer día, casi siempre el segundo, o incluso el tercero, puesto que los ángeles tenían mucho que hacer, Jonas sentía una sensación de felicidad que superaba todo lo que viviría semanas después en Nochebuena. Los regalos le alegraban, por supuesto, y le conmocionaba la idea de haber estado personalmente tan cerca del Niño Jesús, cuando éste había colocado los regalos debajo del árbol mientras él permanecía en la cocina. Sus padres invitaban al tío Reinhard y a la tía Lena, al tío Richard y a la tía Olga. En el árbol de navidad brillaban las velas. Jonas se tumbaba en el suelo, escuchaba de pasada la conversación de los mayores que de camino hacia él se transformaba en un murmullo uniforme que lo envolvía mientras hojeaba un libro o examinaba la locomotora de juguete. Todo eso era hermoso y enigmático. Pero no podía compararse con el milagro acaecido unas semanas antes: un ángel había acudido por la noche a recoger su carta.
Jonas se volvió del otro lado suspirando. Del chocolate sólo quedaba una onza. Se la metió en la boca y arrugó el papel.
Se dio cuenta de que no podía permanecer despierto mucho más tiempo. Venciendo su abulia, se levantó.
Colocó delante de la cama tres cámaras, una junto a otra. Miró por el objetivo, corrigió el ángulo, introdujo cintas. Cuando todo estuvo preparado, se volvió hacia el televisor y la cámara conectada a él. Llevaba en el bolsillo del pantalón la cinta de la noche pasada. La colocó dentro y pulsó la tecla de start.
La cámara no filmaba la cama ni estaba en el dormitorio. La imagen mostraba la cabina de la ducha en el cuarto de baño. En el cuarto de baño de esa vivienda. En Hollandstrasse.
Alguien parecía estar duchándose desde hacía bastante tiempo, y además con agua caliente. El cristal de las paredes de la cabina estaba empañado y por arriba salía vapor. Sin embargo no se oía el rumor del agua. Parecía haberse grabado sin sonido.
Al cabo de diez minutos Jonas comenzó a preguntarse cuánto duraría aún ese derroche de agua.
Veinte minutos. Estaba tan cansado que puso la cinta a doble velocidad. Treinta minutos, cuarenta. Una hora. La puerta del cuarto de baño estaba cerrada y la habitación seguía llenándose de vapor. Apenas se distinguía ya la puerta de la cabina de ducha.
Al cabo de dos horas en la pantalla sólo se veía una densa masa gris.
Un cuarto de hora después la vista comenzó a mejorar a pasos agigantados. La puerta del cuarto de baño apareció en la imagen, ahora abierta. Igual que la de la cabina de ducha.
La cabina estaba vacía.
La cinta terminaba sin haber visto a nadie.
Jonas desconectó. Con cuidado, como si lo visto en el cuarto de baño guardase relación directa con lo que sucedía en ese momento, atisbo hacia el baño. El plato de la ducha, el dispensador de jabón, que sobresalía de los azulejos: todo parecía igual que siempre.
Pero en realidad eso era imposible. Tenía que haber alguna diferencia, por nimia que fuera.
Читать дальше