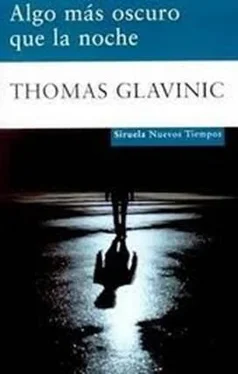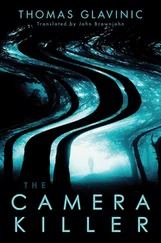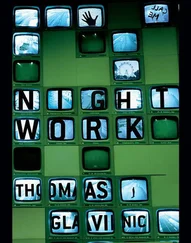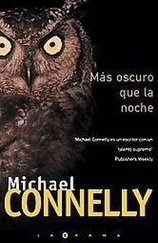Pensar en el cuchillo que no podía extraer del muro le desazonaba. Por primera vez desde hacía semanas su estado de ánimo era más despejado, no quería echarlo a perder. Cogió otro cómic.
Dejó resbalar los ojos por la habitación. En realidad había terminado. Quizá habría que limpiar más concienzudamente, pero lo haría otro día.
Se tumbó en la cama. Cogió cacahuetes. La cinta pasaba a cámara rápida, el display indicaba las 2:30 horas. Conectó la reproducción normal. Tendido cómodamente boca abajo con la cabeza vuelta hacia la televisión, inició la lectura. Animoso, cascó con los dientes un cacahuete.
Por el rabillo del ojo percibió movimiento en la pantalla.
La cinta corría desde hacía 2 horas y 57 minutos. El durmiente se liberó de la manta y se sentó al borde de la cama. A un metro del lugar en el que yacía Jonas. El durmiente se volvió hacia la cámara. Su mirada era diáfana.
Jonas se incorporó. Aumentó el volumen y escudriñó al durmiente.
Éste enarcó una ceja.
Las comisuras de sus labios se contrajeron.
Sacudió la cabeza.
Se echó a reír.
Su risa era cada vez más estrepitosa. No era una risa artificial. Por lo visto, algo le parecía realmente cómico. Inspiraba y reía. Se esforzaba por serenarse, pero la risa retornaba. Poco antes del final de la cinta se contuvo y clavó la vista en la cámara.
Era la mirada más imperturbable que Jonas hubiera visto jamás en persona alguna. Y menos en sí mismo. Una mirada tan decidida que Jonas se sintió avasallado.
La pantalla se puso azul.
Jonas estiró brazos y piernas. Miró al techo.
Un techo que había contemplado hacía veinte años y hacia tres semanas.
En su infancia había estado allí tumbado, meditando sobre su Yo. Sobre el Yo que equivalía a la existencia en la que estaba encerrado cada individuo. Si nacías con un pie zambo, lo tenías toda la vida. Si se te caía el pelo, podías ponerte una peluca, claro, pero con plena consciencia de tu calvicie y de que no podías sustraerte a ese destino. Si te sacaban todos los dientes, no volverías a masticar con tu propia dentadura hasta la tumba. Si tenías defectos, tenías que asumirlo. Había que asumir todo lo que no se podía cambiar, es decir la mayoría de las cosas. Un corazón débil, un estómago sensible, una columna vertebral torcida, eso era lo individual, eso era el Yo, formaba parte de la vida, y uno estaba encerrado en esa vida y jamás sabría cómo era y qué significaba ser otro. Nada podía transmitirte los sentimientos de otro al despertar o al comer o al amar. No podías saber cómo era la vida sin dolores de espalda, sin eructos después de las comidas. La propia vida era una jaula.
Había estado allí tumbado de pequeño y había deseado ser un personaje de cómic. No quería ser Jonas con la vida que llevaba, con el cuerpo en el que estaba metido, sino un Jonas que era al mismo tiempo Mortadelo o Filemón o ambos a la vez o al menos un amigo en su realidad. Con las reglas y leyes naturales que reinaban en el mundo de ellos. Ellos recibían palos sin cesar, cierto, sufrían accidentes, saltaban desde rascacielos, eran quemados, despedazados, devorados, explotaban y eran lanzados a planetas lejanos, pero incluso allí podían respirar, las explosiones no los mataban, y las manos cortadas se suturaban de nuevo. Sufrían dolores, por supuesto, pero en la siguiente viñeta esos dolores habían cesado. Se divertían mucho. Tenía que ser divertido ser ellos.
Y no morían.
El techo de la habitación. No ser Jonas, sino ellos. Estar suspendido encima de un espacio donde las personas iban de un lado a otro año tras año. Unas desaparecían, otras llegaban. Él estaba suspendido allí arriba, el tiempo seguía transcurriendo, pero a él le daba igual.
Ser una piedra junto al mar. Escuchar el rumor de las olas. O no escucharlo. Yacer durante siglos en la orilla, después ser lanzado al agua por una chica, para ser arrastrado fuera siglos después. A la playa. Sobre las conchas erosionadas hasta quedar convertidas en arena.
Ser un árbol. Cuando fue plantado reinaba Enrique I o IV o VI, y después vino un Leopoldo o un Carlos. El árbol estaba en el prado, alumbrado por el sol, al atardecer decía adiós al sol, la noche traía el rocío. Al amanecer salía el sol, se saludaban, y al árbol le daba igual que a mil kilómetros de distancia deambulase por el mundo un Shakespeare o decapitaran a una reina. Venía un labrador y cortaba sus ramas, y el labrador tenía un hijo, y el hijo tenía otro hijo, y el árbol continuaba allí sin envejecer. No tenía dolores, ni miedo. Napoleón se convirtió en emperador, y al árbol no le impresionó. Napoleón pasó por allí, acampó bajo su sombra, y al árbol le dio igual. Y cuando más tarde llegó un tal káiser Guillermo y lo tocó, no sabía que Napoleón lo había tocado. Y al árbol le importaban un ardite tanto Napoleón como Guillermo. Igual que el tataranieto del tataranieto del primer labrador que había ido a podarlo.
Ser un árbol así, que había estado en el prado a comienzos de la Primera Guerra Mundial, y de la Segunda, y en la década de los sesenta, y de los ochenta y de los noventa. Que ahora continuaba allí y alrededor del cual soplaba el viento.
El sol brillaba a través de las persianas. Jonas cerró la puerta con llave y registró la vivienda, dejando el fusil junto al perchero. Nadie parecía haber estado allí. El cuchillo seguía clavado en el muro. Tiró de él. Estaba profundamente hundido.
Se preparó algo de comer. Después bebió grappa . Se asomó a la ventana y con los ojos cerrados disfrutó de los rayos de sol.
Las ocho. Estaba cansado. No podía irse a dormir, tenía mucho que hacer.
Abrió las cámaras de la vivienda vecina. Numeró cada casete. Con las cintas 1 a 26 apiladas delante del pecho regresó haciendo equilibrios a su propia vivienda. Puso una casete virgen en el vídeo. En la cámara introdujo la cinta 1.
En la pantalla del televisor apareció el Spider a toda velocidad, rugiendo por Brigittenauer Lände en dirección a la cámara. Cuando pasó a su lado, el ruido del motor era tan ensordecedor que Jonas, asustado, bajó el volumen.
El estrépito dejó de oírse y al poco rato reinaba de nuevo el silencio.
La pantalla mostraba la calle Lände vacía.
Sin el menor movimiento.
Avanzó la cinta. Tres, ocho, doce minutos. Apretó el play. De nuevo vio la calle Lände inmóvil. Aguardó. A los pocos minutos se oyó a lo lejos el rugido de un motor acercándose rápidamente. El Spider entró en el encuadre. Se dirigía con el capó abollado hacia la cámara. Pasó rugiendo a su lado.
La calle estaba abandonada. El viento mecía suavemente las ramas de los árboles que la bordeaban.
Jonas rebobinó hasta el principio. Pulsó el start de la cámara y la tecla de grabación del vídeo. Detuvo la grabación justo en el momento en que el coche salía de la imagen lanzado. Extrajo la cinta 1 y colocó la cinta 2. Mostraba el trayecto visto desde el balcón. Apretó la tecla roja. La paró de nuevo en el momento en que el Spider abandonaba la imagen.
La tercera cinta procedía de la segunda cámara del balcón. Había filmado el puente Heiligenstädter Brücke. Tuvo que rebobinarla dos veces para averiguar el momento exacto en que el coche entraba en el encuadre. El Spider desaparecía en el otro lado del canal. Jonas detuvo la grabación. Dejó correr la cinta en la cámara.
Contemplaba el puente inanimado.
Ninguna persona había visto aún lo que él veía en ese momento. El pretil del puente, el agua del canal del Danubio. La calle, el semáforo intermitente. Se había grabado ese día poco después de las 15 horas, pero no había habido ninguna persona cerca. Esa grabación había sido tomada por una máquina, sin testigos humanos. Eso habría divertido a lo sumo a la máquina misma y a sus motivaciones. Al semáforo. A los arbustos. A nadie más.
Читать дальше