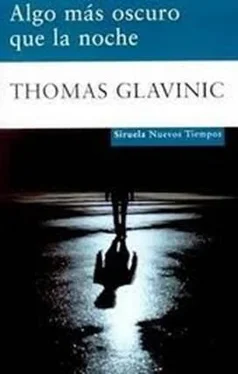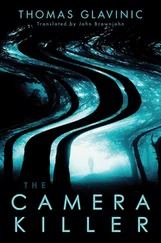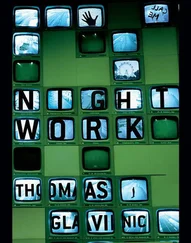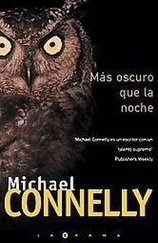Rellamada, le pasó por la mente. No pudo contener la risa.
Preparó sal, pimienta, estragón y otras especias; picó verdura, puso a remojo la olla de barro, calentó el horno. Cortó el ganso en trozos con la tijera de aves. Aún no se había descongelado del todo y tuvo que emplearse a fondo. Abrió la tripa, después separó las alas. No era muy habilidoso en la cocina y la zona de trabajo pronto quedó devastada.
Miró los muslos. Las alas. El obispillo.
La tripa.
Contempló el ganso depositado ante él.
Corrió al aseo y vomitó.
Después de lavarse los dientes y la cara, sacó del armario del pasillo una bolsa de compra grande. Deslizó los trozos de ganso de la tabla a la bolsa sin prestar atención y arrojó ésta a una vivienda vecina.
Apagó el horno. Su mirada cayó sobre la verdura preparada. Se metió una zanahoria en la boca. Se sentía cansado, como si llevase días sin dormir.
Se dejó caer en el sofá. Le hubiera gustado revisar la puerta. Intentó recordar. Estaba bastante seguro de haberla cerrado con llave.
Qué extenuación. Qué cansancio.
Despertó sobresaltado, invadido por imágenes confusas, feas. Ya eran más de las siete. Se levantó de un salto. Tenía otras cosas que hacer en lugar de dormir.
Mientras recogía, recorría las habitaciones con la torpeza de un sonámbulo. Si necesitaba dos cosas que estaban una al lado de otra, cogía una y dejaba la otra. En cuanto se daba cuenta del olvido, retrocedía, pero entonces recordaba otra cosa y el objeto tenía que seguir esperando.
No obstante al cabo de media hora había terminado. No necesitaba mucho. Camisetas, calzoncillos, zumo, un poco de fruta y verdura, cintas vírgenes, cable de conexión. Fue al piso vecino abandonado al que había devuelto las cámaras después del viaje. Escogió cinco y extrajo las cintas, que rotuló con el número de la cámara.
Durante el trayecto a Hollandstrasse recordó lo que había soñado mientras dormía por la tarde. No tenía argumento. Una y otra vez se le aparecía media cabeza o una boca. Una boca abierta cuya peculiaridad consistía en la carencia de dentadura. En los lugares donde habitualmente asomaban dientes de la encía, había colillas de cigarrillos. Esa boca aparecía sin cesar ante él, muy abierta, con hileras regulares de colillas. No hablaba. El ambiente era frío y vacío.
El camión estaba delante del edificio. Jonas paró unos metros más allá para que el Spider no entorpeciese su labor. Echándose al hombro la bolsa de viaje, agarró dos cámaras.
En la vivienda de sus padres olía a cerrado. Sus pasos resonaron por el viejo suelo de madera al aproximarse a las ventanas. Fue abriéndolas una tras otra.
El aire cálido del atardecer irrumpió en la habitación. Apoyado en el alféizar, miró hacia el exterior. El camión le quitaba la vista de la calle. No le importó. Le invadía una sensación de familiaridad. Allí se ponía de pequeño, una caja bajo los pies, para asomarse a la calle. Conocía el agujero en la chapa de la ventana, la alcantarilla enrejada situada junto al bordillo, el color del asfalto.
Volvió a incorporarse. Tenía prisa.
En el vestíbulo del edificio, colocó tablas encima de la corta escalera que conducía a las viviendas de la planta baja. Sobre esa rampa transportó en el carrito las dos partes de la cama. Las apoyó contra la pared.
Ya no podría montar la cama sin ayuda. Podía intentar volver a encolar los trozos, desde luego, pero seguro que no aguantarían cuando se acostase, así que sacó del camión unos bloques de madera que había cogido expresamente de una obra. En la calle, alzó la vista hacia el cielo, preocupado. Pronto oscurecería.
Colocó los bloques. No eran de la misma altura. Volvió a salir y regresó con una caja de libros. Los tres primeros volúmenes que sacó eran valiosos. Recordaba incluso el lugar exacto de la estantería marrón que habían ocupado. Los seis siguientes eran mamotretos sobre la Segunda Guerra Mundial que su padre había reunido después de la muerte de su madre. Eran prescindibles.
Apiló dos sobre el menor de los bloques. Repartió los restantes y comprobó la altura. Cambió de sitio dos libros. Tras una nueva comprobación, buscó un libro inútil y delgado y lo colocó sobre una pila. Revisó la nueva altura. Ahora, sí.
Acercó la primera parte de la cama con el carrito. Era el antiguo lado de su madre. Con cuidado volcó el macizo armazón, dejándolo caer de manera que el canto reposase en el centro exacto de los bloques de libros. Ejecutó la misma labor con el segundo lado, que requirió mayor esfuerzo, y colocó encima los colchones.
Se apoyó en la cama, primero con cierta vacilación, después con más fuerza. Al comprobar que, en contra de lo esperado, no se desplomaba, se quitó los zapatos y se tendió encima de los colchones.
Conseguido. Podía caer la noche. Ya no se vería ante la disyuntiva de encomendarse a la oscuridad y volver hasta su casa en Brigittenauer Lände o dormir en el duro suelo.
Pese a que se sentía débil y hambriento y la luz diurna se tornaba más mortecina de minuto en minuto, continuó trabajando. Trajo un mueble tras otro con el carro y los colocó en su sitio. En esta actividad ya no se mostró tan cuidadoso como al cargarlos. Sonaban tintineos y empujones, aquí se desprendió parte del enlucido de la pared, allí unas franjas negras deslucieron el papel pintado. Le importaba un rábano. Prestó atención para que al menos no se rompiera nada. También los profesionales de las mudanzas ocasionaban arañazos.
Dos cuadros, tres cámaras y el televisor fueron la última carga de la tarde. Conectó el televisor. Se dio cuenta de que le apetecía algo, sin saber qué. Desenredó cable, unió una cámara al televisor. Tuvo que presionar algunos botones en el mando a distancia hasta que la pantalla se puso azul y quedó lista.
Llegó la noche. Contrariamente a sus esperanzas no se habían conectado las farolas. Con las manos apoyadas en las caderas, contempló el camión por la ventana. Sólo se oía el débil zumbido de la cámara conectada en stand-by a su espalda.
Chocolate.
Tenía un hambre espantosa, pero sobre todo le atormentaba el ansia de chocolate. Chocolate con leche, con avella nas, relleno, la variedad era lo de menos, incluso a la taza le parecía bien. Lo principal es que fuera chocolate.
El pasillo del edificio estaba oscuro. Con el fusil en la mano caminó a tientas hasta el interruptor de la luz. Cuando se iluminó en el techo la mortecina bombilla, carraspeó y soltó una risa ronca. Sacudió la puerta de la vivienda de enfrente. Cerrada. Lo intentó con la siguiente. Al apretar el picaporte, se percató de que era la antigua casa de la señora Bender.
– ¿Hola?
Encendió la luz. Sentía una opresión en la garganta. Tragó saliva. Se deslizó pegado a las paredes como una sombra. No reconocía nada. Allí parecía haber vivido gente joven. De la pared colgaban fotos de estrellas de cine. La colección de vídeos ocupaba dos armarios. Se veían revistas de televisión desperdigadas. En la esquina había un terrario vacío.
Lo que veía le resultaba desconocido. Sólo recordaba el magnífico suelo de madera y los estucados del techo.
Comprobó, asombrado, que la vivienda de la señora Bender era casi tres veces más grande que la de su familia.
En lugar de chocolate, encontró un tipo de galletas que no le gustaba. Recordó la tienda de ultramarinos emplazada dos calles más allá. De niño había comprado con frecuencia al señor Weber. Vendía incluso fiado. Más tarde el anciano de cejas pobladas dejó el negocio. Si Jonas no recordaba mal, lo tomó en traspaso un egipcio que ofrecía especialidades orientales. A lo mejor tenía chocolate a pesar de todo.
En la calle el ambiente era templado. No corría aire, estaba tranquilo. En la penumbra Jonas miró a izquierda y derecha. Cuando echó a andar, se le erizó el pelo de la nuca. Pensó en volverse, pero haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad continuó su camino.
Читать дальше