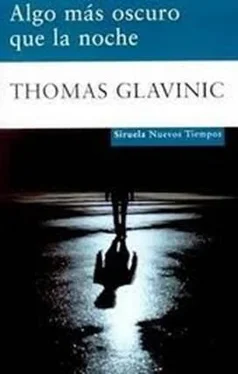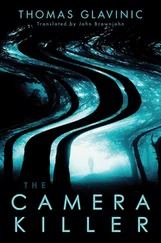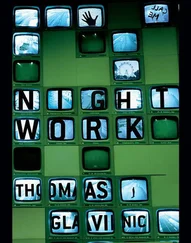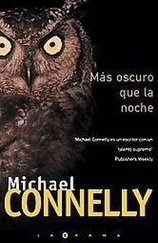No era su televisor, ni su cortina, ni su escritorio, ni su cama. No era su dormitorio, ni su vivienda. Nada de allí le pertenecía, con la excepción de los zapatos colocados delante de la cama. No sabía dónde se encontraba, ni adivinaba cómo había llegado hasta allí.
El cuarto no revelaba la más mínima nota personal. La televisión era pequeña y usada, la ropa de cama estaba tiesa, el ropero, vacío. Sobre el alféizar de la ventana reposaba una Biblia. ¿Una habitación de hotel?
Jonas se calzó los zapatos, se levantó de un salto y miró por la ventana: divisó un trozo de bosque.
Sacudió el picaporte. Estaba cerrado. El llavero chocaba por dentro contra el picaporte. Giró la llave, entreabrió la puerta con sigilo y atisbo por la rendija hacía la izquierda. Un pasillo. Olía a rancio. Vaciló antes de seguir abriendo y mirar por el marco de la puerta a la derecha. Al final del corredor distinguió una escalera.
Su puerta ostentaba el número 9. Había supuesto bien. Camino de la escalera pasó ante otras habitaciones. Presionó los picaportes, pero todas estaban cerradas con llave.
Bajó por la escalera y continuó por un corredor que conducía a una puerta. Detrás, volvió a toparse con otro corredor. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles. Debajo de un sol con orejas se leía: Nadia Vuksits, 6 años, de Kofidisch . Un trozo de queso cuyos agujeros eran caras alegres era de Günther Lipke de Dresde. Una especie de aspirador era obra de Marcel Neville de Stuttgart, un campesino cimbreando la guadaña, de Albin Egger de Lienz. Y en el último dibujo, pintado por Daniel, de Viena, Jonas identificó con esfuerzo una salchicha con la que se disparaba.
Dobló una esquina. Casi choca contra una caja registradora. Sus cajones inferiores estaban abiertos. Sobre la silla del cajero había una carpeta abierta con sellos de correos. En el suelo brillaban dos postales a la luz verdosa que irradiaban las lámparas halógenas del techo.
La puerta automática se abrió ante él con un chirrido. Tras subirse el pantalón por el cinturón, salió al exterior. La sospecha se convirtió en certeza. Se encontraba en Grossram. Se había despertado en la habitación de un motel del área de descanso de la autopista.
Alguna otra persona era responsable de todo eso. O quizá él mismo. Pero se negaba a creer en esta última posibilidad.
Hacía frío, soplaba el viento. Jonas, que iba en camiseta, se frotó los brazos estremeciéndose. Abrió la hendidura del buzón de correos situado junto a la entrada y miró dentro, pero estaba demasiado oscuro para distinguir algo.
El Spider estaba en el aparcamiento. Jonas cogió las llaves del bolsillo del pantalón. Abrió el maletero. No estaba el fusil, pero tampoco contaba con él. Sacó la palanqueta.
El buzón ofrecía pocos lugares propicios para utilizar la Palanqueta. Primero lo intentó por abajo, por la portezuela que abría el cartero con su llave. La palanqueta resbalaba. Al final se hartó y la introdujo en la ranura de las cartas.
Poyando el torso encima, presionó con toda su fuerza. Resonó un ruido de arrastre, el hierro debajo de él cedió y Jonas cayó de bruces al suelo.
Se frotó los codos maldiciendo. Alzó la vista. Había arrancado el techo del buzón.
Sacó sobre tras sobre, postal tras postal, con cuidado para no herirse con los afilados bordes de las zonas rotas. Leyó postales, la mayoría dando recuerdos. Abrió cartas, revisó deprisa el contenido, las tiró. El viento las arrastró al otro lado, a la gasolinera, detrás de cuyos cristales lucía una luz mortecina.
6 de julio, área de descanso de Grossram .
Clavó los ojos en la postal de su mano. Esas palabras las había escrito él sin saber lo que le esperaba. Ese ganchito de la G había sido trazado sin que él tuviera idea de lo que sucedía en Freilassing, Villach, Domzale. Había echado esa postal al buzón veinticinco días antes, confiando en que la recogieran. En ese buzón había repiqueteado la lluvia y quemado el sol, pero ningún cartero había acudido. Lo que había escrito había permanecido más de tres semanas en un oscuro buzón. En la más completa soledad.
Arrojó la palanqueta al interior del maletero. Dejó el motor encendido, pero no se marchó enseguida. Empuñó el volante con ambas manos.
La última vez que estuvo allí, ¿qué había ocurrido?
¿Cuándo había estado allí por última vez?
¿Quién había estado allí por última vez?
Alguna otra persona.
O él mismo.
Delante del edificio de Brigittenauer Lände no reparó en nada desacostumbrado. No obstante, se mostró más cauteloso de lo habitual. Cuando se abrió la puerta del ascensor se mantuvo escondido hasta que oyó el ruido que indicaba que había vuelto a cerrarse. Montó a la segunda. En el séptimo piso salió de la cabina saltando hacia delante, para sorprender a un enemigo. Era consciente de que su comportamiento era absurdo, pero le ayudaba siempre a superar el duro momento de la decisión. La sensación de actuar, de atacar, le infundía seguridad.
El fusil estaba apoyado junto al perchero.
– Buenos días -le dijo.
Lo cargó. El ruido sonaba bien.
Echó un vistazo al excusado y al cuarto de baño. Fue a la cocina y la inspeccionó. Todo igual que siempre. Los vasos sobre la mesa del sofá, el lavavajillas abierto, la cámara al lado del televisor. También el olor era el mismo.
Descubrió en el acto el cambio en el dormitorio.
En la pared había un cuchillo clavado.
En el lugar de la pared que había señalado el durmiente en el vídeo, asomaba un mango que a Jonas le resultó conocido. Lo examinó. Pertenecía al cuchillo de su padre. Tiró de él. Estaba bien clavado. Lo sacudió. El cuchillo no se movió ni un milímetro.
Jonas inspeccionó el lugar con más atención. La hoja estaba hundida hasta la empuñadura en el muro de hormigón.
Rodeó el mango con ambas manos y tiró. Resbalaron. Se las secó, frotándolas contra su camisa, limpió el mango y probó de nuevo. No consiguió moverlo ni un ápice.
¿Cómo podía clavar alguien un cuchillo en un muro de cemento imposibilitando la tarea de sacarlo?
Miró a la cámara.
Puso agua a hervir. Mientras preparaba la mezcla de hierbas, se lavó los dientes en el cuarto de estar. En la pila del cuarto de baño habría tenido que dar la espalda a la puerta.
El cepillo de dientes eléctrico zumbaba junto a sus dientes, mientras miraba por la ventana. Las nubes habían seguido su camino. A lo mejor era un buen día para colocar las cámaras.
Apoyado en el marco de la puerta del dormitorio, contempló el cuchillo en la pared. A lo mejor era un mensaje Para entrar en los edificios, buscar en el interior, ir al fondo de las cosas. Y el durmiente no estaba enfadado, era más bien un pícaro bienintencionado.
Registró los bolsillos de su pantalón. No encontró nada que no llevara la noche anterior.
Sacó del congelador el ganso que había cogido en el supermercado y que pensaba preparar por la tarde y lo colocó en una fuente grande. Después se aseguró de que la olla de barro estuviera limpia.
Llevó la infusión a la mesa del sofá. Sacó papel grueso, tijeras y un lápiz. Cortó dos pliegos de papel hasta que cada banda alcanzó el tamaño de las tarjetas de visita. A renglón seguido, escribió una detrás de otra para olvidar el texto inmediatamente después. Al cabo de un rato las contó. Eran treinta. Se las guardó.
Cuando se detuvo, los trípodes entrechocaron unos con otros. Tras una ojeada para cerciorarse a su cuaderno de notas, se llevó dos cámaras.
Un olor acre flotaba en la vivienda. Contuvo el aliento hasta llegar al balcón. Situó las cámaras según lo previsto. Una enfocaba abajo, hacia las Lände, la otra orientada hacia el puente Heiligenstädter Brücke. Como se había dejado en casa el reloj, sacó el móvil. Era mediodía. Revisó los relojes de las cámaras. La hora coincidía. Calculó el tiempo que necesitaría para veintiséis cámaras. Programó el inicio de la grabación para las 15 horas.
Читать дальше