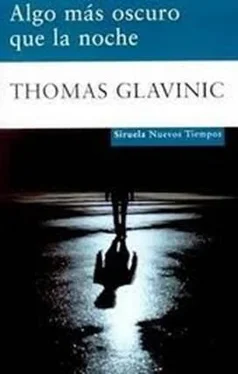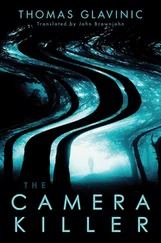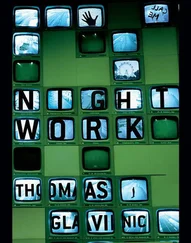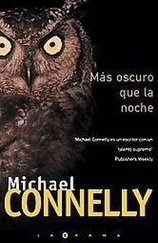En otras aparecía con Marie. Estaban tomadas desde una distancia demasiado grande. Las puso aparte.
Cayó en sus manos una foto de Marie de gran formato que mostraba su rostro. No la conocía.
Se quedó sin aliento. La veía por primera vez desde que le estampó un beso en la boca la mañana del 3 de julio y corrió a trompicones hacia la puerta porque el taxi ya esperaba. Desde entonces había pensado en ella con frecuencia. Se había imaginado sus rasgos. Pero no la había visto nunca.
Ella le sonreía. Él miró sus ojos azules que lo observaban con una mezcla de burla y amor. Su expresión parecía decir: No te preocupes, todo se arreglará.
Así era ella, así la había experimentado él, y se había enamorado de ella en la fiesta de cumpleaños de un conocido. Esa mirada era ella. Una mujer que rezumaba optimismo. Desafiante, cautivadora, inteligente. Y valiente. No te. Preocupes. Todo está. Bien.
Su pelo.
Recordó cómo le había acariciado la cabeza por última vez. Se imaginó la sensación al tocarla. Al atraerla hacia él. Al apoyar la barbilla en su coronilla y aspirar su aroma. Al sentir su cuerpo.
Al escuchar su voz.
La vio ante él peinándose en el cuarto de baño, una toalla ceñida alrededor del cuerpo, e informándole de las novedades de su trabajo. Junto al fogón, preparando sus calabacines catalanes siempre demasiado condimentados. Despotricando junto al equipo de música de los CDs colocados en las fundas equivocadas. Por la noche bebiendo a sorbos su leche con miel en el sofá mientras comentaba las noticias de la televisión. Y cómo estaba tendida cuando él entraba en el dormitorio caminando a tientas dos horas después que ella. Con el libro a su lado, que se había escurrido de sus manos. El brazo cruzado sobre la cara porque la lamparita de la mesilla de noche la deslumbraba.
Jonas había vivido todo eso durante años como algo natural. Era el curso de las cosas. Marie estaba a su lado. Podía oírla, olería, sentirla. Y cuando estaba fuera, regresaba unos días después y volvía a tenderse a su lado. Era lo más natural del mundo.
Ahora había dejado de experimentar todo eso. Sólo encontraba de vez en cuando una de sus medias. O se le deslizaba entre las manos un frasquito de laca de uñas, o topaba en la cesta de la ropa con una de sus blusas oculta abajo del todo.
Fue a la cocina. Se la imaginó allí, manipulando las cazuelas mientras bebía vino blanco.
No te preocupes.
Todo va bien.
Se sentó en el suelo delante del sofá. Puso la foto frente a él. Retorció el anillo entre sus dedos. Tenía frío. Presentía que estaba a punto de vomitar.
Lanzó la cadena a un lado.
Al cabo de un momento estiró el brazo, como si el adorno se encontrase en su mano. Describió una oscilación, un balanceo. Retiró el brazo.
Abrió la ventana, respiró e inspiró profundamente.
Volvió a llevar la foto a la habitación de al lado y la arrojó a la caja de zapatos sin dignarse mirarla. Tomó la cinta de la cámara del dormitorio y la introdujo en la que estaba conectada al televisor. Rebobinó.
Miró por la ventana. Muchas de las luces que habían lucido en las primeras semanas se habían apagado. Si todo seguía su curso, en un tiempo no muy lejano estaría allí contemplando la oscuridad. Y si eso no le gustaba, podía visitar durante el día las viviendas elegidas para encender todas las luces. De ese modo lograría retrasar la noche en la que ganaría la oscuridad. Pero tarde o temprano llegaría.
La ventana de la vivienda que había visitado después de una pesadilla continuaba iluminada. En cambio en algunas calles lucían las farolas que habían permanecido oscuras los primeros días, mientras que en otras calles la iluminación brillaba una noche y a la siguiente, no. Algunas calles estaban a oscuras todas las noches. Brigittenauer Lände era una de ellas.
Cerró la ventana. Cuando lanzó un vistazo a la pantalla azul, se le encogió el estómago. Había grabado el vídeo con temporizador. Seguramente escucharía ronquidos del durmiente durante tres horas. Pero a lo mejor veía otra cosa.
Prefería los ronquidos.
Bebió una copa de Oporto en la cocina. Le apetecía tomarse otra, pero apartó la botella. Vació el lavavajillas, a pesar de que no había prácticamente nada que recoger. Reunió los envases aplastados de las videocámaras y los trasladó a la vivienda contigua. Volvió a cerrar la puerta con llave.
Da igual, pensó, mientras, alargaba la mano hacia el mando a distancia.
El durmiente yacía con los ojos fijos en la cámara.
Joñas no podía ver la hora, porque el despertador se había caído. Había olvidado a qué hora lo había puesto. Creía recordar que a la una de la madrugada.
El durmiente yacía al borde de la cama. De lado y con la cabeza apoyada en la mano. Esta vez no llevaba capucha. Miraba fijamente a la cámara. A veces parpadeaba, pero eso acontecía de manera mecánica, y no apartaba la vista. Su rostro permanecía hierático. No movía brazos ni piernas, ni se daba la vuelta. Yacía allí mirando a la cámara.
Al cabo de diez minutos Jonas tuvo la sensación de que ya no soportaba ni un segundo más su mirada penetrante. Le resultaba inconcebible cómo alguien podía permanecer tanto tiempo como una estatua. Sin rascarse, sin sonarse la nariz, sin carraspear, sin mover los miembros.
Al cabo de un cuarto de hora empezó a taparse los ojos como en el cine, cuando presenciaba una escena horripilante. Sólo de vez en cuando atisbaba la pantalla entre los dedos. Siempre veía lo mismo.
El durmiente.
Mirándole fijamente.
Jonas no acertaba a interpretar la expresión de sus ojos. No veía en ellos ternura. Ni una pizca de amabilidad. Nada digno de confianza ni familiar. Pero tampoco reflejaban ira, ni odio, ni siquiera animadversión. Esa mirada traslucía superioridad, calma, frialdad… y un vacío dedicado clarísimamente a él. Un vacío de una intensidad tal que percibió en su interior un aumento de los síntomas de histeria.
Jonas bebió Oporto, mordisqueó patatas fritas y cacahuetes, resolvió un crucigrama. El durmiente le miraba. Jonas se servía otra copa, cogía una manzana, hacía gimnasia. El durmiente le miraba. Jonas corría al baño y vomitaba. Cuando volvía el durmiente le miraba de hito en hito.
La cinta terminó a las tres horas y dos minutos. La pantalla se oscureció unos instantes, después cambió al azul claro típico del canal AV.
Jonas caminaba por la vivienda. Contempló manchas en la nevera. Olió los picaportes. Iluminó con la linterna detrás de armarios, donde no le habría extrañado encontrar cartas. Golpeó la pared en la que había querido introducirse el durmiente.
Puso una nueva cinta en la cámara del dormitorio, mientras contemplaba la cama. En ese lugar había yacido el durmiente. Con mirada absorta. Hacía menos de cuarenta y ocho horas.
Jonas se acostó, adoptando la misma posición que el durmiente. Miró a la cámara. A pesar de que no estaba conectada, un escalofrío recorrió su espalda.
«Buenos días», quiso decir, pero el vértigo se apoderó de él. Tenía la sensación de que los objetos que le rodeaban se volvían más pequeños y comprimidos. Todo transcurría con una lentitud infinita. Abrió la boca para gritar. Oyó un estruendo. Tuvo la sensación de poder tocar la velocidad con la que frunció los labios. Cuando cayó de la cama y sintió el suelo debajo de él, sin escuchar el estruendo, lo invadió un sentimiento de gratitud que dejó paso enseguida al agotamiento.
No conocía el cuadro que atraía su mirada. Mostraba a dos hombres pequeños delante de ampulosos molinos de viento llevando de la correa a un perro grande. Un cuadro de vistoso colorido. Jonas no lo había visto nunca. El radiodespertador de la mesilla de noche le resultaba tan desconocido como la mesilla misma y la anticuada lámpara de pantalla, que apagó con gesto mecánico.
Читать дальше