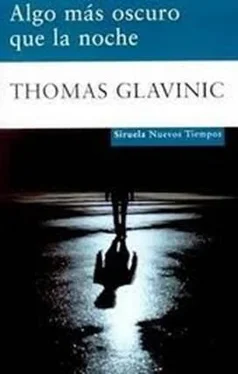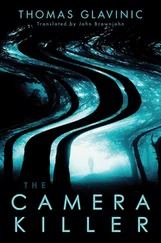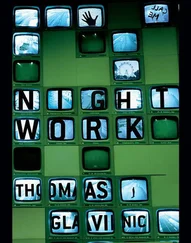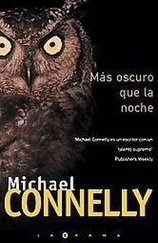Figuraban una docena de fechas más, algunas provistas de comentarios, otras sin explicación alguna. Se asombró de que su padre no hubiera eliminado esas inscripciones. A lo mejor no las había visto, o quizá temiese los gastos de la restauración. Nunca le había gustado gastar dinero.
Jonas intentó ponerse en la piel del niño que era entonces.
Yacía allí. Aburrido. No le permitían leer, porque era fatigoso. Ni ver la televisión, porque el televisor emitía radiaciones a las que no debía exponerse un niño necesitado de cuidados. Yacía allí con sus Lego y las canicas y la navaja y otras cosas sensacionales que había que ocultar a los ojos de mamá. Tenía que entretenerse, así que muchas veces jugaba a la balsa. Un juego que era también su salvación durante las tardes lluviosas cuando estaba sano. La balsa era una mesa puesta del revés. Si estaba con fiebre junto al armario, era la cama.
Flotaba en el mar. Hacía sol y calor. Se dirigía a lugares prometedores, en los que le esperaban aventuras que correr y amistades que trabar con grandes héroes. Pero necesitaba provisiones para el viaje, de modo que recorría la casa con mil pretextos y birlaba del cajón de las golosinas chicle, caramelos y galletas, conseguía con ruegos rebanadas de pan, hurtaba en las narices de mamá una botella de limonada y regresaba a la balsa con su botín.
Volvía a hacerse a la mar. El tiempo seguía siendo soleado y cálido. Las olas sacudían la balsa de un lado a otro, y él tenía que acercar sus pertenencias para que el agua salada no las empapara.
Hacía otra escala, porque América estaba muy lejos y las provisiones escaseaban. Necesitaba libros. Cómics. Papel y lápiz para escribir y dibujar. Y ponerse más ropa. Necesitaba distintos objetos útiles que se guardaban en los cajones de papá. Un compás. Prismáticos. Una baraja con la que arrebataría el dinero a los malos. Una navaja que impresionaría al mismo Sandokán. Además tenía que tener preparado un regalo para sellar su amistad con su anfitrión, el Tigre de Malasia. El collar de perlas de mamá podía cambiarlo con los nativos.
Necesitaba un montón de cosas, y no quedó satisfecho con su equipo hasta que en la cama apenas había sitio, repleta de mantas, cucharones y pinzas de ropa. La idea de haber reunido todo lo necesario para sobrevivir le provocaba una sensación muy grata. No necesitaba ninguna ayuda externa. Lo tenía todo.
Entonces aparecía mamá a echar un vistazo y se asombraba de que hubiese logrado acumular tantos objetos prohibidos en tan poco tiempo. Le permitía conservar algunos tras una prolongada súplica, y así la balsa volvía a hacerse a la mar, aligerada de algunos tesoros por el Corsario Negro.
Jonas sacudió el armario, pero apenas lo movió. Le costaría grandes esfuerzos transportar fuera el mueble. Tendría que darle la vuelta, porque tenía patas y no podría utilizar el carrito en la posición normal.
8-4-1977. Dolor de tripa .
El 8 de abril de hacía casi treinta años había permanecido al lado de ese armario, aquejado de dolor de tripa. No recordaba el día, ni los dolores. Pero esos signos torpes eran suyos. En el preciso momento en que grababa esa D, esa O, esa T, se sentía mal. Él, Jonas, se había sentido así. Y no había tenido ni idea del porvenir. No había sabido nada de los exámenes de los cursos superiores, ni de la primera novia, de la motocicleta, del fin del colegio, de ganar dinero. Ni de Marie. Había cambiado, se había convertido en adulto, en una persona completamente distinta. Pero la escritura seguía allí. Y cuando contemplaba esos signos veía el tiempo congelado.
El 4 de marzo de 1979 había tenido gripe y le habían obligado a tomar té, que por entonces no le gustaba. En Yugoslavia aún vivía Tito, en Estados Unidos era presidente Carter, en la Unión Soviética mandaba Breznev, y él yacía griposo al lado del armario sin conocer las implicaciones de que Carter estuviera en el poder o Tito muriese pronto. A él le preocupaba su nuevo coche de juguete, uno negro con el número I, y Breznev no existía para él.
Cuando había tallado esos signos aún vivía la tripulación del Challenger , a la que esperaba en el futuro un aciago destino, el Papa era nuevo e ignoraba que Ali Agca le dispararía pronto, y aún no había comenzado la guerra de las Malvinas. Cuando él había escrito eso, no sabía nada de lo que se avecinaba. Y los demás, tampoco.
En el edificio resonó el traqueteo de las ruedas del carro sobre el suelo de piedra. Se detuvo, a la escucha. Recordó la sensación de que algo no iba bien, que le había inquietado en Brigittenauer Lände, y de que le espiaban desde el Hotel Haas. Dejando carro y armario, salió corriendo a la calle.
– ¡Hola!
Tocó la bocina del camión como un staccato. Atisbo en todas direcciones y alzó la vista hacia las ventanas.
– ¡Salga! ¡Inmediatamente!
Aguardó unos minutos. Simulando ensimismamiento, caminó despacio de un lado a otro, las manos en los bolsillos de los pantalones, silbando suavemente. De vez en cuando se volvía y se quedaba inmóvil, mirando y escuchando.
Reanudó el trabajo. Empujó fuera el carro, y poco después el armario estuvo en la caja del camión. Ya sólo faltaba la cama. Pero por ese día bastaba.
En el angosto pasillo del sótano le molestaba algo. Se detuvo. Miró a su alrededor, sin reparar en nada raro. Se tomó tiempo para concentrarse. No supo de qué se trataba.
Fue al trastero de su padre. Carraspeó con voz grave. Abrió la puerta tan bruscamente que chocó contra la pared. Rió con rudeza, miró por encima del hombro y sacudió el puño.
Una foto suya con la señora Bender. Riendo, rodeándola con el brazo por detrás, él sentado en su regazo. Ella fumaba un cigarrillo. Sobre la mesa había un vaso de vino junto a un jarrón con flores mustias y la botella.
No recordaba que ella bebiera. Seguramente un niño no se percataba de esas cosas. La fotografía no respondía a la imagen que conservaba de ella. La recordaba como una dama anciana, amable, lógicamente arreglada. La mirada de la mujer de la foto no era amable, sino inexpresiva. Tampoco parecía muy arreglada, y él se imaginaba a una dama muy distinta. La señora Bender parecía una bruja miserable. Pero él la había querido entonces y la quería ahora.
Hola, vieja amiga, pensó. Tan lejana…
Al contemplar la foto polvorienta recordó la afición más arraigada de su vecina: sostener un péndulo encima de fotografías, preferiblemente de la época de la guerra, para ver si alguien vivía aún, mientras relataba a Jonas la historia del personaje en cuestión.
Cerró los ojos, presionó el índice contra la raíz de la nariz. Una oscilación recta significaba vivo , una circular, muerto . ¿O era al revés? No, era así.
Se quitó del dedo el anillo que le había regalado Marie y abrió el cierre de la cadena de plata que llevaba al cuello. Enhebró el anillo e intentó volver a cerrar el mecanismo, tarea difícil para sus dedos temblorosos. Al fin lo consiguió.
Apiló unas cuantas cajas formando un pupitre. Encendió la linterna y la colgó del gancho de la pared. Colocó la foto sobre la caja más alta y estiró el brazo. La cadena con el anillo se bamboleó encima de su rostro en la foto. El brazo se movía demasiado, tuvo que apoyarlo.
El anillo permanecía inmóvil en el aire.
Comenzó una ligera oscilación.
Cobró fuerza.
El anillo oscilaba hacia delante y hacia atrás, formando una línea recta.
Jonas echó un vistazo a su alrededor. Salió al pasillo. El grueso cono de polvo que bailoteaba delante de la lámpara proyectaba una sombra inquietante. Se oía el incesante goteo del grifo. Había un intenso olor a material de aislamiento. El del gasoil, por el contrario, se había disipado.
Читать дальше