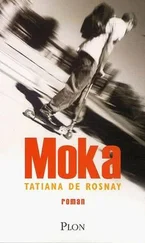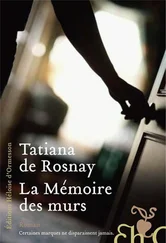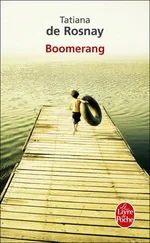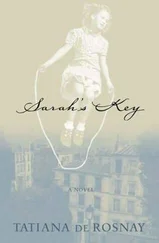Durante un buen rato, solo se escucha el silencio, el latido de mi corazón y el rascar de la pluma sobre el papel. Qué lúgubre espera. Tiemblo toda yo. Me pregunto qué sucede. No me atrevo a salir de la bodega. Temo volverme loca. Para apaciguarme, cojo una novela corta que se titula Tbèrése Raquin. Es una de las últimas obras que me sugirió el señor Zamaretti antes de dejar la librería, y que me resulta imposible cerrar. Se trata de una espantosa y fascinante historia de una pareja de manipuladores adúlteros. El autor, Émile Zola, no ha cumplido siquiera los treinta años. Su libro ha suscitado una formidable reacción. Un periodista lo ha ridiculizado calificándolo de «literatura pútrida», otro afirmó que era pornografía. Muy pocos lo felicitaron. Algo es seguro: de uno u otro modo, ese joven autor dejará huella.
Cuánto debe sorprenderle verme leyendo esto. Pero, entiéndame, Armand, es justo decir que la lectura del señor Zola nos confronta brutalmente con los peores aspectos de la naturaleza humana. La escritura del señor Zola no tiene nada de romántica, ni, por otra parte, de noble. El estilo es admirablemente vivo, a mí me parece aún más atrevido que el del señor Flaubert o el del señor Poe. ¿Quizá porque la obra es muy moderna? Así, la escena tristemente famosa en la morgue de la ciudad (un edificio cerca del río, adonde ni usted ni yo fuimos nunca, pese a la creciente popularidad de las visitas públicas) es sin duda uno de los fragmentos más evocadores que haya leído en toda mi vida. Aún más macabro que el incomparable señor Poe. ¿Cómo puede aprobar esa literatura su dulce y discreta Rose? Una buena pregunta. Su Rose tiene un lado oscuro. Su Rose tiene espinas.
De pronto, los oigo perfectamente, aquí mismo. Oigo cómo se agrupan en el tejado de la casa, un enjambre de insectos repugnantes armados con picos, y distingo los primeros golpes. Primero se enfrentan al tejado, luego van bajando poco a poco. Aún falta tiempo para que lleguen hasta donde estoy, pero acabarán por alcanzarme.
Todavía tengo tiempo de huir. Aún estoy a tiempo de lanzarme por la escalera, abrir la trampilla y correr al aire libre. Vaya espectáculo, una anciana con un abrigo de piel sucio y las mejillas manchadas de grasa. «Otra trapera», pensarán. No me cabe la menor duda de que Gilbert está ahí, estoy segura de que me espera, confía en que atraviese la puerta.
Aún es posible. Puedo optar por la seguridad. Puedo dejar que la casa se derrumbe sin mí. Aún puedo tomar esa decisión. Escuche, Armand, no soy una víctima. Es lo que quiero hacer. Morir con la casa. Quedar enterrada debajo. ¿Me entiende?
Ahora el ruido es espantoso. Cada golpe con el pico que se hunde en la pizarra, en la piedra, es un golpe que se hunde en mis huesos, en mi piel. Pienso en la iglesia, que observa todo esto apaciblemente. Ha sido testigo de siglos de masacres. Hoy apenas será diferente. ¿Quién lo sabrá? ¿Quién me encontrará bajo los escombros? Al principio, me daba miedo no poder descansar a su lado en el cementerio. Ahora estoy convencida de que eso no tiene ninguna importancia. Nuestras almas ya están juntas.
Le hice una promesa y la mantendré. No dejaré que ese hombre se apodere de nuestra casa vacía.
Me resulta cada vez más difícil escribirle, amor mío. El polvo se abre camino hasta mí. Me provoca tos, me silba la respiración. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Ahora oigo crujidos y gruñidos horribles. Toda la casa tiembla como un animal que sufre, como un navío en medio de una tormenta.
Es indescriptible. Quiero cerrar los ojos y pensar en la casa tal y como era cuando usted aún vivía, en todo su esplendor, cuando Baptiste estaba con nosotros, cuando recibíamos invitados todas las semanas, cuando los manjares llenaban la mesa, el vino corría a borbotones y resonaban las risas en el comedor.
Pienso en nuestra felicidad, pienso en la vida sencilla y feliz que se tejió entre estas paredes, la frágil tapicería de nuestras existencias. Pienso en las altas ventanas brillando para mí en la noche, con una luz cálida que me guiaba cuando regresaba de la calle Ciseaux. Y usted me esperaba aquí, de pie. Pienso en nuestro barrio desahuciado, en la sencilla belleza de las callejuelas que brotaban de la iglesia y nadie recordará.
¡Ay!, alguien manipula la trampilla, me da un vuelco el corazón mientras garabateo estas letras, soy presa del pánico. Me niego a marcharme, no me iré. ¿Cómo pueden haberme encontrado aquí? ¿Quién les habrá dicho dónde me escondo? Un clamor, unos gritos, una voz aguda grita mi nombre una y otra vez. No me atrevo a moverme. Hay tanto ruido, no puedo distinguir quién me llama… ¿Será…? La vela vacila en la espesa polvareda, no hay ningún sitio donde pueda esconderme. Señor, ayúdame… No puedo respirar. El trueno encima. Se apaga la llama y escribo a oscuras, deprisa, asustada, alguien baja…
Le Petit Journal
28 de enero de 1869
En la antigua calle Childebert, arrasada por las obras que se llevan a cabo para abrir el nuevo bulevar Saint- Germain, se ha efectuado un macabro descubrimiento. Cuando desescombraban el lugar, unos obreros encontraron los cuerpos de dos mujeres, ocultos en la bodega de una de las casas derribadas. Se ha identificado a las víctimas. Se trata de Rose Cadoux, de 59 años de edad, viuda de Armand Bazelet, y de Alexandrine Walcker, de 29 años, soltera, empleada en una floristería de la calle Rivoli. Parece ser que murieron cuando se derrumbó la casa. Aún no ha sido aclarado el motivo de la presencia de esas mujeres en una zona evacuada, debido a las mejoras que gestiona el equipo del prefecto. No obstante, el verano pasado la señora Bazelet acudió a una entrevista al ayuntamiento durante la cual quedó consignada su negativa a abandonar la propiedad. La hija de la señora Bazelet, la señora de Laurent Pesquet, de Tours, afirma que esperaba a su madre desde hacía tres semanas. Este periodista se ha puesto en contacto con el abogado de la prefectura, quien ha declarado que el prefecto no haría ningún comentario
Nací y crecí en París; igual que todos los parisienses, amo mi ciudad. Siempre me han fascinado su riqueza y su historia. Entre 1852 y 1870, Napoleón III y el barón Haussmann ofrecieron a París una modernización muy necesaria para la ciudad, la convirtieron en lo que hoy es.
Sin embargo, a menudo me he preguntado qué sintieron los parisienses que vivieron esas transformaciones y qué habría significado para ellos la pérdida de la casa amada. No cabe la menor duda de que esos dieciocho años de «mejoras», antes de que la Comuna tomara la ciudad, fueron un infierno para los parisienses. Zola lo describió y criticó brillantemente en La jauría. También Víctor Hugo y Baudelaire expresaron su descontento, lo mismo que los hermanos Goncourt. Pero por muy vilipendiado que haya sido Haussmann, esas obras fueron esenciales para crear un París realmente moderno.
En este libro me he tomado algunas licencias con fechas y lugares. No obstante, las calles Childebert, Erfurth, Taranne y Sainte-Marguerite existieron realmente, hace ciento cuarenta años. Igual que la plaza Gozlin, la calle Beurriére, el pasadizo Saint-Benoit y la calle Sainte-Marthe.
La próxima vez que se encuentren en el bulevar Saint-Germain, diríjanse a la esquina de la calle Dragón, justo delante del café de Flore. Verán una hilera de edificios antiguos que se mantienen milagrosamente en pie entre otros de estilo haussmanniano. Son los vestigios de uno de los lados de la antigua calle Taranne, donde vivía el personaje ficticio de la baronesa de Vresse. Un famoso diseñador americano tiene su tienda principal en uno de esos edificios, quizá en el que bien podría haber sido la vivienda de la baronesa. Echen un vistazo al interior.
Читать дальше