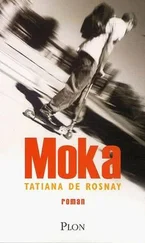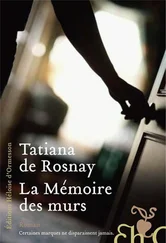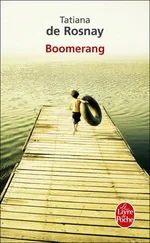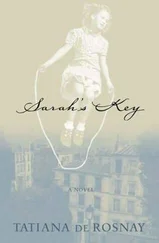Tatiana de Rosnay
La casa que amé
Título original: The House Man
© De la traducción: 2011, Sofía Tros de Ilarduya
Para mi madre, Stella, y mi House Man: NJ
«París troceado a sablazos, con las venas abiertas».
ÉmileZola, La jauría, 1871
«Murió el viejo París (cambia de una ciudad / la forma,
¡ay!, más deprisa que el corazón de un hombre)».
Charles Baudelaire, El cisne, 1861
«Deseo que todo eso esté inscrito en mi cuerpo,
cuando muera. Creo en semejante cartografía:
las inscripciones de la naturaleza y no las
simples etiquetas que nos ponemos en un mapa,
como los nombres de los hombres y
las mujeres ricos en ciertos edificios».
Michael Ondaatje, El paciente inglés
Querido:
Puedo oír cómo suben por nuestra calle. Es un rugido extraño, amenazante; sacudidas y golpes. El suelo tiembla bajo mis pies. También oigo los gritos, unas voces masculinas, altas, excitadas, el relincho de los caballos y el martilleo de sus casas. El rumor de una batalla, como aquel terrible mes de julio tan caluroso en el que nació nuestra hija, aquella hora sangrienta en la que la ciudad se erizó de barricadas. Hay nubes de polvo sofocantes, un humo agrio, tierra y escombros.
Le escribo estas letras sentada en la cocina vacía. La semana pasada embalaron los muebles y los enviaron a Tours, a casa de Violette. Dejaron la mesa, era demasiado voluminosa, también la cocina de esmalte, muy pesada. Tenían mucha prisa y yo no pude soportar el espectáculo. Aborrecí cada minuto. La casa despojada de todos sus enseres en un brevísimo instante. Su casa, la que usted pensaba que se salvaría. ¡Ay, amor mío! No tema, yo no me marcharé jamás.
Por las mañanas, el sol se cuela en la cocina, eso siempre me ha gustado. Pero hoy, esta cocina, sin Mariette apresurada, con la cara enrojecida por el calor de la estufa, y sin Germaine refunfuñando mientras se recompone los rizos que se le escapan del moño prieto, es un lugar muy lúgubre. Con un ligero esfuerzo, casi puedo oler las bocanadas de humo del ragú de Mariette, que tejían lentamente una apetitosa redecilla por la casa. Nuestra cocina, antaño llena de alegría, está triste y desnuda, le faltan las cazuelas y las ollas resplandecientes, las hierbas, las especias en sus tarritos de cristal, las verduras frescas del mercado y el pan caliente en la panera.
Recuerdo el día que llegó la carta, el año pasado, un viernes por la mañana. Yo leía Le Petit Journal junto a la ventana del salón, mientras tomaba un té. Siempre me ha gustado ese momento apacible, antes de que comience el ajetreo diario. No era nuestro cartero habitual. A ese, no lo había visto nunca. Un hombretón grande y huesudo, con una gorra de plato verde que le cubría el pelo de lino. Llevaba una bata de color azul con el cuello rojo que parecía demasiado ancha para él. Vi cómo se llevaba una mano ágil a la gorra y entregaba el correo a Germaine. Luego desapareció y lo oí silbar bajito mientras seguía su ruta por la calle.
Después de dar un sorbo al té, volví al periódico. Aquellos últimos meses, la Exposición Universal estaba en boca de todos. Siete mil extranjeros invadían los bulevares todos los días. Una vorágine de invitados de prestigio: Alejandro II de Rusia, Bismarck, el vicerrey de Egipto. ¡Qué triunfo para nuestro emperador!
Distinguí los pasos de Germaine en la escalera y el frufrú de su vestido. Es raro que yo reciba correo. Generalmente, una carta de mi hija, cuando considera que tiene que mostrarse atenta, o de mi yerno por la misma razón. A veces, una postal de mi hermano Émile o de la baronesa de Vresse, desde Biarritz, junto al mar, donde pasa los veranos. Eso sin contar los recibos e impuestos esporádicos.
Aquella mañana, me fijé en el sobre blanco y largo. Le di la vuelta: «Prefectura de París. Ayuntamiento» y mi nombre en grandes letras negras. Lo abrí. Las palabras se distinguían claramente, pero no pude comprenderlas. No obstante, tenía las gafas bien sujetas en la punta de la nariz. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar la hoja en las rodillas y respirar profundamente. Cogí de nuevo la carta y me obligué a leerla.
– ¿Qué ocurre, señora Rose? -gimió Germaine.
Debía de haber visto mi expresión.
Metí la carta en el sobre, me levanté y me alisé la falda con las palmas de las manos. Un bonito vestido de color azul oscuro, con el número justo de volantes para una señora mayor como yo. Usted lo habría aprobado. También recuerdo el calzado que llevaba puesto, unas simples zapatillas, suaves y femeninas, y recuerdo el grito que soltó Germaine cuando le expliqué lo que decía la carta.
Más tarde, mucho más tarde, sola en nuestra habitación, me derrumbé encima de la cama. Por más que supiera que aquello podía suceder en cualquier momento, la impresión fue terrible. Entonces, mientras todos los de la casa dormían, cogí una vela y el plano de la ciudad que le gustaba observar. Lo desplegué encima de la mesa del comedor y tuve cuidado de no verter cera caliente encima. Sí, veía la progresión inexorable de la calle Rennes, que surgía derecha hacia nosotros desde la estación del ferrocarril de Montparnasse, y del bulevar Saint-Germain, ese monstruo hambriento, reptando hacia el oeste desde el río. Con dos dedos temblorosos, seguí el rastro hasta donde se unen. Exactamente en nuestra calle. Sí, nuestra calle.
En la cocina reina un frío glacial, tengo que bajar a buscar un chal y también unos guantes, pero solo para la mano izquierda, porque con la derecha quiero seguir escribiéndole.
Hace unos quince años, cuando nombraron al prefecto, usted se mofaba: «Nunca tocarán la iglesia, ni las casas de su alrededor». Luego supimos lo que iba a ocurrir con la casa de mi hermano Émile, pero usted seguía sin tener miedo: «Estamos cerca de la iglesia, eso nos protegerá».
A menudo voy a sentarme a la iglesia, tranquila y apacible, para pensar en usted. Ahora hace diez años que murió, pero para mí es como si hubiera pasado un siglo. Contemplo los pilares y los frescos, recién restaurados, y rezo. El padre Levasque se acerca a mí y cuchicheamos en la penumbra.
– ¡Señora Rose, hará falta más que un prefecto o un emperador para amenazar nuestro barrio! Childeberto, rey merovingio y fundador de esta iglesia, vela por su creación como una madre por su hijo.
Al padre Levasque le gusta recordarme cuántas veces se ha saqueado, destrozado, quemado y arrasado la iglesia desde la época de los normandos, en el siglo IX. En tres ocasiones, creo. Amor mío, qué equivocado estaba.
La iglesia se salvará, pero nuestra casa no. La casa que tanto amaba usted.
El día que recibí la carta, el señor Zamaretti, el librero, y Alexandrine, la florista, que habían recibido el mismo correo de la prefectura, subieron a visitarme. No se atrevían a mirarme a los ojos. Sabían que a ellos no les resultaría tan terrible; siempre habría un hueco en la ciudad para un librero y una florista. Pero sin la renta de los locales comerciales, ¿cómo llegaría yo a fin de mes? Soy su viuda y sigo alquilando los dos locales que me pertenecen, uno a Alexandrine y el otro al señor Zamaretti; como lo hacía usted, como lo hizo su padre antes que usted, y el padre de su padre.
Un pánico frenético se apoderó de nuestra callejuela, que no tardó en llenarse del bullicio de todos los vecinos, carta en mano. ¡Qué espectáculo! Todo el mundo parecía haber salido de sus casas y todos vociferaban, hasta la calle Sainte-Marguerite: el señor Jubert, el de la imprenta, con el delantal manchado de tinta, y la señora Godfin, de pie en el umbral de su herboristería. También estaba el señor Bougrelle, el encuadernador, fumando en pipa. La picaruela señorita Vazembert, la de la mercería (usted no la conoció, alabado sea el Señor), iba y venía por la acera, como pavoneándose, con un miriñaque nuevo. Nuestra encantadora vecina, la señora Barou, me dedicó una gran sonrisa cuando me vio, pero me di cuenta de lo desesperada que se sentía. El chocolatero, el señor Monthier, era un mar de lágrimas. El señor Helder, el propietario de ese restaurante que tanto le gustaba a usted, Chez Paulette, se mordía nervioso el labio, lo que le agitaba el poblado bigote.
Читать дальше