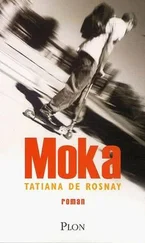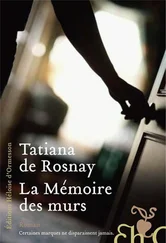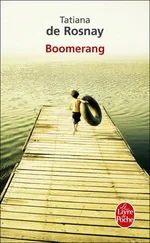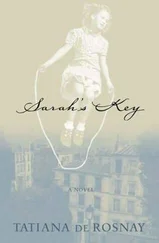Gilbert la sujetó del brazo, dominándola con aire amenazante.
– ¿Qué sabrá usted de sentimientos? -escupió-. La señorita que siempre ha dormido en una cama limpia, que nunca ha pasado hambre, una señorita como Dios manda, con la graciosa nariz pegada a sus pétalos de flores. ¿Qué sabe usted del amor, del sufrimiento y de la pena? ¿Qué sabe de la vida y de la muerte? Dígamelo.
– Ay, suélteme -gimió, liberándose de la mano que la atenazaba.
Alexandrine recorrió la cocina vacía y nos dio la espalda.
Hubo un largo silencio; yo los miraba a uno y otro, a aquellas dos extrañas criaturas que habían ocupado un lugar tan importante en mi vida. No sabía nada de sus pasados, de sus secretos, y, sin embargo, me resultaban curiosamente parecidos en la soledad, en la actitud, en la vestimenta: altos, delgados, vestidos de negro, el rostro pálido, el pelo negro y enmarañado, el mismo brillo furioso en la mirada, las mismas heridas ocultas. ¿Por qué cojeaba Gilbert? ¿Por qué Alexandrine estaba sola? ¿Por qué nunca hablaba de ella? Probablemente, jamás lo sabría.
Les tendí la mano a los dos. Sus palmas estaban frías y secas en las mías.
– Se lo ruego, no discutan -dije, pausadamente-. Los dos son muy importantes para mí en estos últimos momentos.
Ambos asintieron con la cabeza sin decir ni una palabra, apartando sus ojos de los míos.
Entretanto, había despuntado un día de una blancura difusa y un frío cortante. Gilbert me cogió por sorpresa cuando me tendió el abrigo y el gorro de piel que llevé puestos la noche que fuimos a ver el barrio.
– Póngase esto, señora Rose. Y usted, señorita, vaya a buscar su abrigo. Abríguese.
– ¿Adónde vamos? -pregunté.
– Aquí cerca. No tardaremos más de una hora. Hay que darse prisa. Confíe en mí. Le gustará. A usted también, señorita.
Alexandrine obedeció dócilmente. Creo que estaba demasiado cansada y triste para resistirse.
Fuera, el sol brillaba como una curiosa joya, colgado aún bajo en el cielo, casi blanco. Hacía tanto frío que sentía cómo me cortaba los pulmones con cada respiración. Mantuve la mirada baja, porque no soportaba ver otra vez la calle Childebert medio destruida. Cojeando, Gilbert nos hizo subir la calle Bonaparte apresuradamente. Estaba desierta. No vi un alma, ni siquiera un coche de punto. La luz blanquecina, el aire glacial parecía haber sofocado la vida. ¿Adónde nos llevaría? Continuamos nuestra carrera, yo sujeta del brazo de Alexandrine, que temblaba de la cabeza a los pies.
Llegamos a la orilla del río, donde asistimos a un espectáculo que nos dejó perplejas. ¿Recuerda aquel invierno implacable, justo antes de que naciera Violette, cuando fuimos a un lugar, entre el Pont des Arts y el Pont-Neuf, a ver pasar enormes bloques de hielo? En esta ocasión, el frío era tan espantoso que estaba helado todo el río. Gilbert nos llevó hasta los muelles, donde dos chalanas, atrapadas por el hielo, permanecían inmóviles. Yo titubeé, di un paso atrás, pero Gilbert me repitió que confiara en él. Lo cual hice.
Una costra gris, espesa y desigual cubría el río. Hasta donde alcanzaba la vista, en dirección hacia la isla de la Cité, la gente caminaba sobre el Sena. Un perro hacía cabriolas enloquecido, saltaba, ladraba y, de vez en cuando, se resbalaba. Gilbert me indicó que tuviera mucho cuidado. Alexandrine corría por delante, exaltada, y lanzaba gritos agudos como un niño. Llegamos al medio del río. Podía adivinar las aguas oscuras que se arremolinaban debajo del hielo. De vez en cuando, resonaba un crujido enorme que me horrorizaba. Gilbert volvió a decirme que no tuviese miedo. Me aseguró que era tal el frío que como poco habría un metro de hielo.
Cuánto le eché de menos en ese momento, Armand. Cualquiera creería que estaba en otro mundo. Veía a Alexandrine saltando con el perrito negro.
El sol subió lentamente, igual de pálido, y cada vez más parisienses acudían a las orillas del río. Los minutos parecían paralizados, a imagen de la capa de hielo bajo mis pies. El clamor de las voces y de las risas, el viento helado, cortante, el grito de las gaviotas en el aire.
Me rodeaba el brazo reconfortante de Gilbert y supe que había llegado mi hora. El fin estaba cerca y la decisión solo dependía de mí. Aún podía dar marcha atrás y abandonar la casa. Sin embargo, no tenía miedo. Gilbert me observó mientras yo guardaba silencio junto a él y sentí que leía mis pensamientos.
Recuerdo la última comida que el señor Helder nos ofreció en su restaurante de la calle Erfurth. Fueron todos los vecinos. Sí, estábamos todos: los señores Barou, Alexandrine, el señor Zamaretti, el doctor Nonant, el señor Jubert, la señora Godfin, la señorita Vazembert, la señora Paccard, el señor Horace, el señor Bougrelle y el señor Monthier. Nos sentamos a esas mesas largas que tanto le gustaban a usted, bajo los listeles con remates de bronce, cerca de la pared amarillenta por el humo. Las ventanas con cortinas de encaje se abrían a la calle Childebert y a una parte de la calle Erfurth. Comíamos muy a menudo allí. Usted tenía debilidad por el guiso de cerdo con lentejas, yo por el lomo bajo. Estaba sentada entre la señora Barou y Alexandrine y, sencillamente, no podía aceptar que en pocas semanas, en pocos meses, todo aquello habría desaparecido. Fue una comida solemne y más bien silenciosa. Incluso las bromas del señor Horace no parecían graciosas. Cuando tomábamos el postre, el señor Helder vio a Gilbert cojeando en la calle; sabía que éramos amigos, abrió la puerta y lo invitó a entrar con tono huraño. La presencia de un trapero harapiento no parecía molestar a nadie. Gilbert se sentó, inclinando la cabeza respetuosamente a cada invitado y, pese a todo, consiguió comer el merengue con cierta distinción. Sus ojos chispeando de alegría se cruzaron con los míos. ¡Ay!, no me cabe duda de que, en otra época, fue un chico seductor. Cuando terminamos de comer, mientras tomábamos café, el señor Helder soltó un discurso torpe. Quería darnos las gracias por haber sido sus clientes. Se marchaba a Corréze, allí pensaba abrir un nuevo restaurante, con su mujer, cerca de Brive-la-Gaillarde, donde vivía su familia política. No querían quedarse en una ciudad que padecía una modernización tan radical y que, en su opinión, estaba perdiendo el alma. París se había convertido en otro París, se quejaba, y mientras le quedaran energías, prefería irse a otro sitio e iniciar una nueva vida.
Al final de aquella triste última comida en Chez Paulette, me vi en la calle con Gilbert a mi lado. Su presencia era reconfortante. Todo el vecindario había empezado a hacer el equipaje y a mudarse. Había carros y coches de punto aparcados delante de todas las casas. Los mozos de la mudanza pasarían a por mis muebles a principios de la semana siguiente. Gilbert me preguntó adonde pensaba ir. Hasta ese momento, la respuesta a esa pregunta había sido invariable: «A casa de mi hija Violette, cerca de Tours». Sin embargo, curiosamente, sentí que con ese hombre podía mostrarme tal y como era. No necesitaba mentir.
De manera que, queridísimo, ese día le declaré:
– No me voy. Jamás abandonaré mi casa.
Pareció que comprendía lo que implicaba esa decisión perfectamente. Asintió con la cabeza sin querer saber más. Lo único que añadió fue:
– Señora Rose, yo estoy aquí para ayudarla. La ayudaré por todos los medios.
Levanté la mirada hacia él y escudriñé su gesto.
– ¿Y por qué?
Se contuvo unos instantes, se acarició la barba larga y enmarañada con unos dedos largos y finos.
– Señora Rose, es una persona rara y preciosa. Estos últimos años siempre me ha apoyado. La vida ha sido dura: perdí a los que más quería, todos mis bienes y mi casa. Incluso dejé de esperar. Pero cuando estoy con usted, tengo la sensación de que aún queda una chispa de esperanza, hasta en este mundo moderno que no entiendo.
Читать дальше