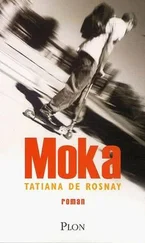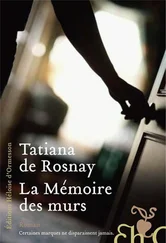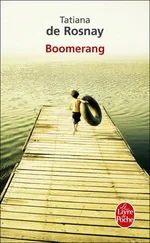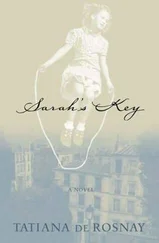Esta mañana se han reanudado los ruidos. Ahora ya no debería tardar mucho. No tengo demasiado tiempo por delante, también yo reanudaré mi relato. Me faltan tantas cosas que decirle… Hace seis meses, la señora Paccard, el doctor Nonant y yo decidimos ir al ayuntamiento para protestar contra la destrucción de nuestra calle. De las muchas cartas que enviamos, solo recibimos respuestas de funcionarios que, como puede figurarse, se limitaron a repetir que la decisión era irrevocable, pero que podía negociarse la cantidad de dinero que se nos concedía. Ahora bien, a nosotros no nos interesaba el dinero, solo queríamos conservar nuestras paredes.
Así pues, imagínenos aquel día de junio, completamente decididos. La señora Paccard con el moño tembloroso, el doctor Nonant con la cara seria y las patillas, y a su Rose con su abrigo más bonito, el de seda color burdeos, y un sombrero con velo. Cruzamos el río una mañana calurosa y límpida; como siempre, me impresionó el imponente edificio de estilo renacentista que nos esperaba al otro lado del puente. Los nervios me hacían un nudo en el estómago y la cabeza casi me daba vueltas cuando nos acercábamos a la inmensa fachada de piedra. ¿No éramos unos insensatos al creer que nos recibiría el hombre en persona, aunque solo fuera un instante? Me aliviaba no estar sola, tener a mis dos compañeros junto a mí. Parecían mucho más seguros que yo.
En el enorme vestíbulo, me fijé en una fuente que canturreaba debajo de las curvas de una escalera muy ancha. La gente, en grupitos, iba y venía por aquella sala gigantesca, impresionada por los ornamentos del techo y la grandeza del lugar. De modo que allí era donde vivía y trabajaba ese hombre, al que prefiero no nombrar. El y su familia (su esposa Octavie, que se parece a una musaraña y a la que, según se dice, le repugnan los acontecimientos sociales, y sus dos hijas, Henriette y Valentine, sonrosadas, de formas generosas y cabellos dorados, arregladas como unas vacas de concurso) dormían bajo ese techo monumental, en algún lugar dentro de los recovecos laberínticos de ese grandioso edificio.
Gracias a los periódicos, sabíamos todo sobre las fiestas suntuosas, llenas de dispendio, que se celebraban allí, con una pompa digna del mismísimo Rey Sol. La baronesa de Vresse había asistido a la fiesta organizada en honor del zar y el rey de Prusia un año antes, con tres orquestas y un millar de invitados. La baronesa también había acudido a la recepción en honor de Francisco José de Austria, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, en la que trescientos lacayos sirvieron a los cuatrocientos invitados. Me describió la cena de siete platos, la abundancia de flores, la cristalería y la porcelana fina, los cincuenta candelabros gigantes. La emperatriz llevaba un vestido de tafetán bordado con rubíes y diamantes. (Alexandrine se quedó con la boca abierta mientras yo me encerraba en un silencio de tumba). Todos los parisienses habían oído hablar de la bodega de vinos del prefecto, la más hermosa de la ciudad. Todos sabían que si se pasaba por la calle Rivoli a primera hora de la mañana, podía verse una lámpara encendida en una ventana del ayuntamiento, la del prefecto, que se esforzaba con la única ambición de desplegar su ejército de picos por nuestra ciudad.
No teníamos cita con un interlocutor en concreto y nos enviaron a la Oficina de Bienes Inmuebles y Expropiaciones, en la primera planta. Allí nos recibió el desalentador espectáculo de una larga fila de espera y nos pusimos a la cola. Yo me pregunté quiénes serían todas esas personas y qué querrían reclamar. La señora que estaba junto a mí era de mi edad, tenía una cara cansada y la ropa hecha harapos, pero en los dedos llevaba unos finos y preciosos anillos. A su lado había un hombre barbudo, de aspecto firme e impaciente, que daba golpecitos con el pie y miraba el reloj cada diez minutos. También había una familia, dos padres jóvenes, muy decentes, con un bebé nervioso y una niña cansada.
Todo el mundo esperaba. De vez en cuando se abría una puerta y salía un funcionario para apuntar los nombres de los recién llegados. Tuve la sensación de que aquello duraría eternamente. Cuando, al fin, nos tocó el turno, no se nos autorizó a pasar juntos, sino de uno en uno. ¡Así no era de extrañar que aquello llevara tanto tiempo! Dejamos que pasara primero la señora Paccard.
Se desgranaron los minutos. Cuando salió al fin, tenía la cara como hundida. Murmuró algo que no entendí y se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. El doctor Nonant y yo la miramos con preocupación. Me invadió el nerviosismo un poco más. Dejé que el doctor entrara antes que yo, porque necesitaba desentumecer las piernas. En aquella sala reinaba un ambiente sofocante y húmedo, donde se desbordaban los olores y el miedo de los demás.
Salí a un pasillo enorme y anduve de arriba abajo. El ayuntamiento parecía un hormiguero, bullía de actividad. Todo sucedía allí, ¿lo entiende? Allí había nacido la lenta destrucción de nuestra ciudad. Todos aquellos hombres atareados, que pasaban apresurados de aquí para allá, con papeles e informes en las manos, tenían relación con las obras. ¿Cuál de ellos habría decidido que el bulevar pasara justo al lado de la iglesia?, ¿quién habría dibujado el plano, habría trazado la primera línea fatal?
Todos habíamos leído artículos sobre el formidable equipo del prefecto y conocíamos sus caras, a cada uno le correspondió su porción de fama. Lo mejor de la élite intelectual de nuestro país, los ingenieros más brillantes con las titulaciones de mayor prestigio, del Politécnico, de Caminos, Canales y Puertos. El señor Victor Baltard, «el hombre de hierro», padre del gigantesco mercado del que ya le he hablado. El señor Jean-Charles Alphand, «el jardinero», famoso por haber regalado unos pulmones nuevos a nuestra ciudad. El señor Eugéne Belgrado, «el hombre del agua», obsesionado con el alcantarillado. El señor Gabriel Davioud concibió los dos teatros de la plaza Chátelet, aunque también la desafortunada fuente, de excesivas dimensiones, de Saint- Michel. Cada uno de esos señores había desempeñado una función grandiosa, a todos les había salpicado la gloria.
Y, por supuesto, el emperador vigilaba todo desde los remansos dorados de sus palacios, lejos de los escombros, del polvo y de la tragedia.
Cuando me llamaron al fin, me vi sentada frente a un joven encantador que habría podido ser mi nieto. Tenía el pelo largo y ondulado, del que parecía estar muy orgulloso, llevaba un traje negro inmaculado a la última moda y unos zapatos resplandecientes. Tenía la cara lisa y una tez tan delicada como la de una jovencita. Sobre la mesa se amontonaban pilas de expedientes y carpetas. A su espalda, un señor mayor con gafas garabateaba, absorto en su trabajo. Entrecerrando los ojos, el joven me dirigió una mirada hastiada y arrogante. Encendió un purito y lo fumaba dándose importancia, luego me invitó a formular la reclamación. Le respondí con tranquilidad que me oponía firmemente a la destrucción de mi casa familiar. Me preguntó mi nombre y dirección, abrió un enorme libro de registro y pasó el dedo por unas cuantas páginas. Luego masculló:
– Cadoux, Rose, viuda de Armand Bazelet, calle Childebert, número 6.
– Sí, señor -dije-, esa soy yo.
– Supongo que no está de acuerdo con la cantidad que le ofrece la prefectura.
Lo dijo con un hartazgo teñido de indolencia despectiva, mientras se miraba las uñas. «¿Qué edad tendrá este golfo? -pensé, a punto de estallar en la silla-. Sin duda tiene la cabeza en otros asuntos más agradables, una comida con una joven o una fiesta de gala. ¿Qué traje debería ponerse? ¿Le dará tiempo a rizarse el pelo antes de que se haga de noche?». Sentada frente a él, guardé silencio, con una mano apoyada en la mesa que nos separaba.
Читать дальше