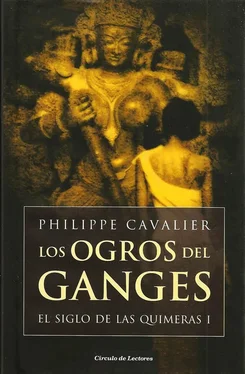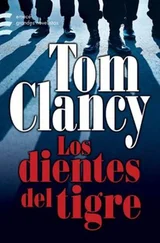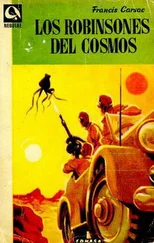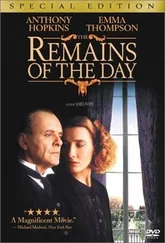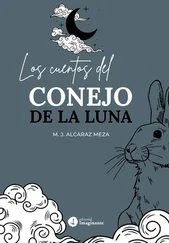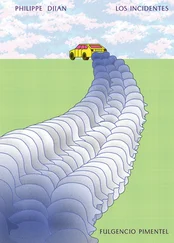Tardé un buen rato en recuperar el control de mis miembros. No sólo los efectos de la sustancia que había tragado en el fumadero afectaban todavía a mis reacciones nerviosas, sino que todo mi cuerpo estaba atravesado por intensos dolores provocados por las contusiones. Finalmente, sacando fuerzas de flaqueza, conseguí levantarme. Sangraba por la nariz y me había mordido la lengua a resultas de un puñetazo, pero no tenía ninguna fractura. La operación de seguimiento se había ido al garete. No podía pensar en esperar a Keller y seguirla en este estado. Por otra parte, ¿quién me decía que no había abandonado el tugurio mientras yo sufría los efectos del tóxico sobre la calzada? Aquello había podido durar mucho tiempo. Mi organismo, virgen hasta este día a la exposición de estupefacientes, era seguramente un terreno excesivamente receptivo a sus efectos. Decidí, pues, abandonar la partida por esta noche y opté por volver al barrio colonial para pedir un poco de ayuda.
Orientarme en el dédalo de callejuelas me llevó cierto tiempo, y el hecho de caminar sin mis zapatos -tal vez olvidados por los ayudantes del fumadero o bien dejados junto a mí y robados por los pequeños saqueadores- dificultó aún más la tarea. Por suerte, a esta hora avanzada de la noche, la ciudad estaba casi vacía y me resultaba más fácil circular sin llamar demasiado la atención. Antes de lo que había esperado, algunos puntos de referencia me condujeron hasta las inmediaciones del Hoogly, y luego, desde allí, conseguí llegar finalmente hasta la Moore Avenue, donde divisé a una patrulla que me acompañó hasta el puesto de policía más próximo. Las humillaciones empezaron allí. En primer lugar tuve que confesar que, pese a las apariencias, yo no era un simple civil que había tenido un mal encuentro durante una noche de juerga en el barrio indígena, sino un oficial del Mié en cumplimiento de una misión. Luego tuve que pedir que me devolvieran a mi cuartel, para que el capitán Gillespie confirmara mi pertenencia a su equipo y los policías dejaran por fin de sospechar que había ido a los bajos fondos para satisfacer no sé qué clase de hábitos viciosos. Evidentemente, aquello no era más que un preámbulo. Los verdaderos problemas hicieron acto de presencia cuando tuve que rendir cuentas de mi jornada a mi superior. Cuando le confesé que me había dejado arrastrar estúpidamente por el impulso de entrar en el fumadero sin saber dónde ponía los pies y que me había tragado sin desconfiar una mermelada opiácea, Gillespie explotó.
– Le pedí espíritu de iniciativa e independencia, Tewp. ¡No que embistiera contra todo bicho viviente con los ojos cerrados sin asegurar antes su retaguardia! ¡Sobre todo cuando Edmonds me ha explicado que la chica se pasó la mañana parloteando con Küneck! Esto condiciona nuestro asunto hasta el punto de que ha cambiado completamente de categoría… ¡Si este tipo se desplaza para verla, es que ella es importante! De modo que redoble la prudencia, Tewp, y sobre todo no tome iniciativas cuando está solo sin asegurarse de que puede asumirlas hasta el final. Y además, en este maldito país, ¡no se eche nada al coleto que no haya identificado claramente! ¿Me he explicado bien?
– Perfectamente, capitán -dije con voz pastosa e insegura, contrariado al constatar que los acontecimientos se habían puesto de pronto en mi contra.
A la larga, Gillespie pareció calmarse un poco. Eran las cuatro de la madrugada. Gillespie no era un agresivo de largo recorrido. Un ordenanza nos había subido café recién hecho. Lo bebimos juntos, en señal de paz, sentados en el alféizar de una de las altas ventanas abiertas que daban al parque, aprovechando el frescor y el silencio nocturno, contemplando cómo el alba enrojecía lentamente la línea del horizonte. La conversación volvió a Keller y al comportamiento que había tenido a orillas del Hoogly. Todo aquello parecía sumergir a Gillespie en un abismo de perplejidad. Me preguntó qué conclusiones sacaba yo de aquel interés aparente por lo mórbido. Desde luego, ésta era una cuestión que me inquietaba desde que había comprendido que Keller experimentaba un placer especial fotografiando muertos. Que una joven pudiera ensuciarse los ojos y el alma con semejantes contemplaciones era un misterio para mí. Y también algo que me hacía sentir incómodo.
– Es extraño… Pero, al fin y al cabo, es bueno para nosotros -me dijo Gillespie. -¿Bueno, capitán?
– Después de una jornada de observación, sabemos que esta chica está indudablemente en contacto con un miembro importante de una red extranjera, que le gusta pasearse por los cementerios hasta el punto de volver de ellos con un cráneo bajo el brazo ¡y que es opiómana! Lo cierto es que esto nos abre un abanico de perspectivas para actuar contra ella. Y aún más vías, tal vez, para manipularla…
– ¿Piensa en hacerla cambiar de bando?
– Esperemos un poco aún, pero es una posibilidad que hay que plantearse a la primera ocasión en cuanto un agente enemigo presenta una debilidad… Y me parece que efectivamente Keller es una joven débil… Muy débil, sí…
En la mitad de nuestra segunda jornada de vigilancia, abandoné el cuartel para ir a hacer mi turno de guardia. La víspera por la noche, el asistente Mog había encontrado el Chevrolet abandonado. Un poco después de medianoche creyó ver a Keller volviendo sola al Harnett. Luego Edmonds le había relevado y Mog había corrido al despacho de Gillespie para anunciarle que yo había desaparecido; pero no tuvo tiempo de alarmar a nadie, porque en ese preciso instante yo acababa de hacer mi entrada rodeado de una cuadrilla de policías… Después de mirarme un momento con ojos de besugo, Mog había dado media vuelta como si nada hubiera ocurrido, y ni siquiera había tratado de saber qué había podido pasarme. Con mis heridas superficiales ya limpias y vendadas, me sentía preparado para retomar mi papel, intrigado por saber a qué consagraría hoy su tiempo la señorita Keller. Casi feliz de volver a encontrarme ante el Harnett, empecé a repasar con calma los acontecimientos de la víspera. Ciertamente, había cometido un error imperdonable que unos chiquillos habían aprovechado para limpiarme los bolsillos. Había perdido un poco de dinero y había tenido que pedir duplicados de algunos documentos administrativos. Pero nada tan grave, en el fondo, si se pensaba en las perspectivas que ahora se le ofrecían a Gillespie de conseguir que Keller cambiara de bando.
Ciertamente, la adicción de la joven al opio podía ser explotada. En las Indias, como en cualquier otra ciudad de los Establecimientos del Estrecho, el opio era una droga autorizada cuya venta estaba estrictamente controlada. Desde luego, su consumo no se promovía, pero seguía siendo un artículo de exportación sobre el que descansaba una buena parte de la economía del subcontinente. Que Keller se arruinara el cuerpo y la mente impregnándose de este veneno casi me inspiraba compasión, pero eso nos proporcionaba un terreno propicio para el chantaje e incluso hacía posible una total conversión de la austríaca a nuestra causa.
El interior del gran Chevrolet estaba saturado de vahos de sudor, de vapores emanados de los cadáveres de las botellas de cerveza y de la bruma estancada de humo de cigarrillos. Todo el conjunto despedía un olor infecto que, de todos modos, aún era preferible a los relentes de orina recalentada que me envolvían en cuanto bajaba los vidrios para buscar un poco de aire en el exterior. Aliviándose como perros, Edmonds y Mog habían regado copiosamente el tronco de un árbol muy cercano. Esta mezcla infernal me dio náuseas, pero no me quedó otro remedio que resignarme a soportarla. Me instalé lo mejor que pude y, suspirando como un condenado a galeras, me preparé para pasar largas horas en tal inconfortable ambiente. Y entonces, de pronto, los acontecimientos se precipitaron de nuevo. Keller salió del hotel y subió a un taxi que esperaba en las inmediaciones. Con el corazón palpitante, salí en tromba del Chevrolet y corrí tras el vehículo para ver qué dirección tomaba. Estaba desesperado. Lo peor que podía pasar estaba a punto de producirse: la austríaca se me escapaba y yo era incapaz de seguirla por mis propios medios. Busqué con la mirada un taxi al que poder saltar, pero a esa hora era inútil. El calor del mediodía había vaciado las calles, que ahora estaban casi desiertas. No había nada en el horizonte que pudiera sacarme del apuro. Furioso, apreté los puños hasta que se emblanquecieron las falanges; ¡y entonces se me ocurrió de pronto que podía transformar este fracaso en un triunfo! Esta partida me ofrecía en bandeja una ocasión perfecta para registrar su habitación. Mi corazón se aceleró. No cabía duda de que el riesgo era muy real: yo estaba solo, sin cobertura para proteger mi retaguardia, y Keller podía volver en cualquier instante. Si me dejaba atrapar, condenaría a la ruina nuestras discretas operaciones de vigilancia. Pero si todo iba bien, podía hacer que en poco tiempo nuestras investigaciones dieran un gran salto adelante. La tentación era demasiado fuerte. Sin seguir ningún hilo conductor, actuando sólo por instinto y aprovechando las oportunidades del momento, entré en el hotel y me puse a vagar por el vestíbulo.
Читать дальше