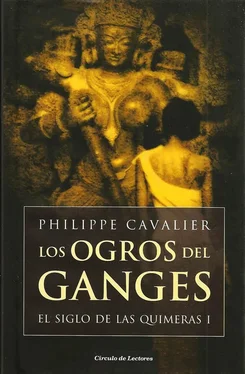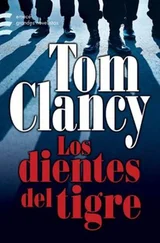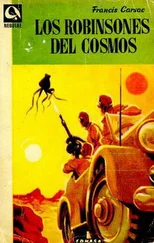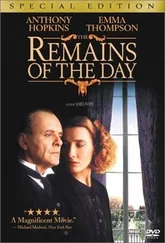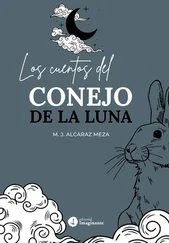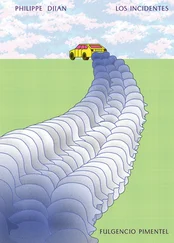El cuarto de baño era la única habitación que aún no había visitado. Me dirigí a él. Un fuerte olor químico flotaba en el aire. Cubetas de revelador descansaban sobre una cómoda, y habían tendido un hilo de acero inoxidable sobre la bañera y enroscado una bombilla roja en el techo. Era evidente que Keller utilizaba este lugar para revelar sus fotografías. En un plato esmaltado se veían una cincuentena de fotos apiladas. La primera me llamó la atención. Era una de las piras de la orilla del Hoogly. Cogí maquinalmente el resto de la pila, ansioso por desgranar los temas que Keller había juzgado interesante captar con su objetivo. No me sorprendió ver grandes planos de cuerpos retorcidos, humeantes, vistas generales de las hileras de piras, toda una serie de visiones de horror no aptas para ojos infantiles. Abrí también los últimos armarios del cuarto de baño sin encontrar nada especial. Ya me disponía a irme, cuando recordé que aún no había visto el cráneo que la mujer había traído la víspera por la noche. ¿Qué había hecho con él? ¿Se había deshecho de la calavera? ¿La había olvidado en el fumadero de opio? ¿Se la había llevado al salir del hotel, o bien estaba oculta aquí, en un lugar que aún no había explorado? Mentalmente pasé revista a los muebles que había abierto, los cajones que había examinado, los armarios que había registrado. No recordaba haber olvidado ninguno. Si el cráneo aún estaba aquí, debía de estar escondido. Pero ¿dónde? ¿Y por qué? Volví, muy excitado, a la estancia principal, para tratar de adivinar dónde podía ocultarse un nicho; pero no pude encontrar nada. Me agaché para verificar los zócalos, las tablas del parqué e incluso, palpando a ciegas, la parte inferior de los muebles. Me dirigí de nuevo al cuarto de baño, escruté los azulejos uno por uno, y luego, ya desesperado, abrí la trampilla que permitía acceder a la conexión de la bañera. A ciegas, hundí mi mano en el oscuro agujero y palpé el interior. Mis dedos tropezaron con un objeto duro, liso, de ángulos rectos, sobre el que rechinaron mis uñas. Contorsionándome un poco, conseguí atraerlo hacia mí. Era una caja más alta que ancha, una especie de sombrerero sin colores ni ornamentos. No estaba cerrada. Me la coloqué sobre las rodillas y la abrí. Aparentemente, un único objeto había sido depositado en su interior. Reconocí el cráneo infantil que Keller había traído de la orilla de las piras. Mi palma lo sujetó como si cogiera un fruto duro caído de un árbol. Quería examinarlo, tratar de comprender por qué la joven había juzgado conveniente conservar este fetiche atroz y por qué se encontraba ahora ahí, oculto bajo la instalación del cuarto de baño. Como había podido constatar la víspera, esta estructura ósea tenía poca relación con la idea que uno se hace normalmente de un cráneo. No era blanco y brillante, como esos que, después de ser despojados de sus carnes mediante una larga ebullición, son utilizados luego por generaciones de estudiantes en las facultades de medicina. Este era, al contrario, de un color negruzco, cubierto de una especie de costra de hollín viscosa, resultado tanto de su paso por las llamas como de su entierro posterior en el osario. También le faltaba la mandíbula inferior, sin duda desencajada con los primeros calores por la fundición de los nervios y el cartílago. En cuanto lo tuve en mi mano, me di cuenta de que era más pesado de lo que normalmente hubiera debido ser. Yo no estaba, eso era evidente, acostumbrado a pesar esqueletos, pero lo sentí de forma instintiva. Tuve la impresión, o más bien el presentimiento, de que la cavidad cervical había sido rellenada con alguna clase de materia densa. Palpé, pues, esa cabeza en todos los sentidos, en parte como lo hubiera hecho con una arqueta misteriosa de la que hubiera perdido la llave. Pero no tuve que manipular mucho tiempo esta reliquia humana para encontrar el sistema de abertura. Era un simple corte de sierra horizontal que había separado la bóveda del fondo. No había ningún sistema de encajes, ni bisagra ni clavijas para unir las dos partes. Sólo un fino cordón de cera que había sido depositado sobre el corte y actuaba como una cola ligera.
No me había equivocado. El cráneo había sido efectivamente vaciado, transformado en recipiente; porque se habían introducidos algunos objetos en él. Objetos muy simples, pero que estuvieron a punto de hacer que mi corazón dejara de latir para siempre. Al principio, sin embargo, no fue casi nada. Dos pequeños rectángulos de una especie de pergamino enrollados en un delgado anillo de plata, sobre los que aparecían trazados, en uno, una palabra en escritura hindi, y en el otro, con una tinta de color pardo, una especie de dibujo, o mejor dicho, un pictograma. Una línea, a ratos quebrada y a ratos ondulada, que, corriendo a lo largo de un gran rectángulo dividido en casillas, formaba bucles y volvía sobre sí misma efectuando incomprensibles torsiones. Luego encontré un frasco transparente lleno de un líquido amarillo que presentaba la consistencia y la opacidad de un aceite, y que se enturbiaba con un montón de partículas pesadas, algunas de las cuales derivaban al azar, aunque en su mayoría se depositaban en el fondo del recipiente. Pero naturalmente no era esto lo que me había dejado helado. Mi corazón había dejado de latir justo en el momento en que había desplegado un cuadrado de papel satinado groseramente doblado en cuatro. Este cuadrado era una fotografía. Una foto bien enmarcada. Nítida. Casi un retrato de estudio. La imagen mostraba a un hombre en traje civil apoyado en un parapeto que dominaba un río que arrastraba muertos… ¡Y ese hombre era yo! Me tambaleé producto de la conmoción. Creo que no me hubiera sentido más confundido si hubiera tenido ante mis ojos la fotografía de mi propio cadáver. ¡Pero eso no era todo! Esta fotografía no sólo constituía la prueba fehaciente de que, a pesar de todos mis esfuerzos, Keller me había detectado mientras la seguía, sino que había algo infinitamente más grave, e infinitamente más turbador también… En las cuatro esquinas del retrato había unos añadidos. En el ángulo superior derecho, reconocí un pedazo cortado de mi pasaporte; en él, estaban escritos mi nombre completo, la fecha y lugar de mi nacimiento. Al mismo nivel, a la izquierda, la austríaca había adherido una mecha de cabellos al papel satinado con unas gotas de cera negra. En la parte baja creí reconocer un fragmento desgarrado de uno de mis pañuelos, y en la última esquina vi la llave más pequeña del llavero que me habían robado la víspera, pegada también a una mancha oscura.
De pronto, se aclaraban todos los detalles de mi incidente en el fumadero de opio. Nada había sido gratuito. ¡Keller me había conducido premeditadamente allí, había buscado un medio para hacerme perder el conocimiento, sobornando sin duda a la criatura andrógina con los pies desnudos para que me hiciera tragar un narcótico, y luego había pagado a los niños para que me atacaran, me desvalijaran y me arrancaran puñados de pelo! Pero eso no era todo. En los hombros, las caderas y el cuello, mi silueta estaba horriblemente acribillada de agujitas, tan oxidadas y corroídas que bastaba con rozarlas para que se pulverizaran. Nunca había visto nada parecido. Este descubrimiento fue la causa de que al instante me sintiera dominado por una repugnancia instintiva que casi me hizo cometer lo irreparable: sentí deseos de quemar estas inmundicias, de hacerlas desaparecer para borrarlas de mi memoria y conjurar su existencia. Por descontado, eso hubiera revelado el registro de la habitación, y aunque por mi culpa Keller supiera ya que la teníamos bajo vigilancia, había que evitar a toda costa que se sintiera demasiado presionada, acosada como un animal al que los cazadores persiguen de muy cerca. El buen sentido exigía que le dejáramos cierto margen de maniobra; no podíamos permitir en ningún caso que advirtiera que uno de nosotros se había introducido en sus aposentos y había sacado a la luz sus repugnantes secretos. Traté, pues, de calmarme, rociándome el rostro con agua fría, y luego, febrilmente, copié la palabra en hindi y el extraño circuito de la línea quebrada que ondulaba a través de las casillas como una serpiente en su jaula. A continuación guardé otra vez en el interior del cráneo todos los objetos que había encontrado en él, foto incluida, reajusté el casquete de hueso sobre su base y por último devolví la caja de cartón al lugar de donde la había cogido. Después de asegurarme que no había dejado ninguna señal de mi paso, abandoné la habitación 511 por el camino de la cornisa. La vuelta se efectuó sin especiales dificultades, aunque mi mente estuviera ya ocupada en prever las posibles consecuencias de mis descubrimientos. Porque, aunque evidentemente no sabía nada del modus operandi que Keller empleaba, tenía una intuición precisa de lo que estaba haciendo con la fotografía en cuestión, los objetos personales y las agujas oxidadas. Aunque todo esto me pareciera grotesco, falto de todo fundamento y revelador de una mente puerilmente supersticiosa, tenía que rendirme a la evidencia: ¡Keller trataba de practicar sobre mí un acto de pura magia negra! Estaba bajando por la escalinata del Harnett cuando me atreví a expresar por primera vez este término de forma consciente. Que esa chica se hubiera metido en la cabeza hechizarme, sin duda me hubiera causado risa si yo mismo no hubiera sostenido en mis manos ese cráneo infecto y visto con mis propios ojos la imagen de mi cuerpo aseteado por unas repugnantes agujas. Sus reales intenciones y la absoluta frialdad con la que esa mujer parecía llevarlas a cabo me aterrorizaban. Era indiscutible que nos encontrábamos frente a una agente peligrosa en extremo, sin duda alguna mentalmente perturbada, pero metódica, organizada y terriblemente eficaz en la puesta en práctica de sus delirios.
Читать дальше