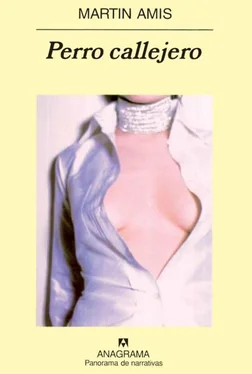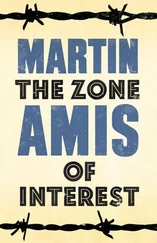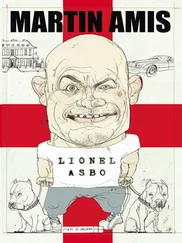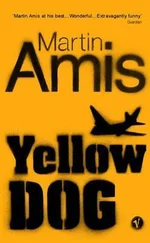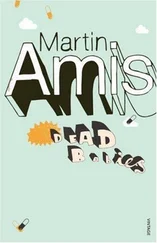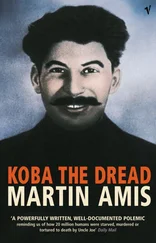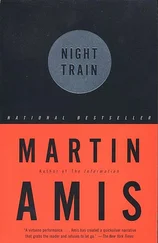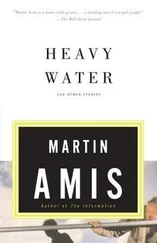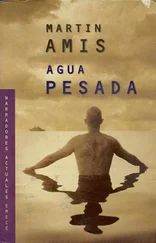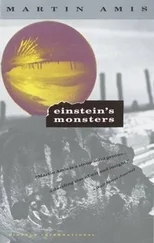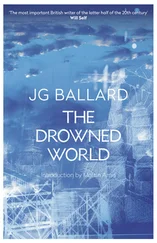– ¿Sabe usted -preguntó el hombre del 2A- cuál es, por término medio, el porcentaje de pasajeros que sobreviven a un accidente de avión?
– Ni idea -dijo Reynolds-. ¿Un tres por ciento?
– En realidad, se acerca más al cuarenta. Puede haber un único sobreviviente, y puede haber una sola víctima. Y cualquier cosa entre una y otra.
– Tiene que ser así, obviamente.
– Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí.
– ¿Cómo dice?
– Yo ni siquiera fumo. Me refiero a este asiento. A esta parte de la cabina. ¡Justo en la zona donde más sufre el fuselaje! Siempre me siento en la parte de atrás, entre los lavabos. Así el resto del aparato hace de parachoques. Tenía reserva en IA, pero en Frankfurt me bonificaron las millas que llevaba recorridas y me ofrecieron cambiar mi pasaje a primera clase. Es una locura. Yo ni siquiera fumo. Y los efectos de inhalar pasivamente el humo me están matando.
– Recuerde el espléndido desayuno que le han servido aquí y piense en las zapatillas con que le han obsequiado. Concéntrese en ello.
Fue entonces cuando, sin ser desmesuradamente violento, ni ruidoso en exceso, ni demasiado claro y nítido, ocurrió todo: la explosión, el desgarrón del motor de estribor; junto con el espeluznante fenómeno de ver catapultados los álabes y radios del rotor como una ruidosa metralla que perforaba el metal.
Mecánico de vuelo Hal Ward: ¡Dios bendito! ¡Mierda!
Primer oficial Nick Chopko: ¿Qué es lo que ocurre?
Ward: ¿Qué demonios han hecho esos operarios en el motor?
Chopko: Corta la potencia.
Comandante John Macmanaman: Vamos allá. Hagámonos con el aparato. Adelante. Hagámoslo volar.
El CigAir 101 comenzó a cabecear, y después, como para honrar a Royce Traynor, empezó a dar bandazos.
2. LA CARA TIENE AGUJEROS
La versión un poco más larga y (por todos conceptos) muchísimo más obscena de Princesa Lolita llegó a Ewelme por mensajero. Brendan Urquhart-Gordon estaba cometiendo un delito al aceptar la entrega de la cinta, pero Oughtred le había dicho que el Reino Unido estaba ya inundado de copias del original americano, junto con toda clase de falsificaciones piratas (y que, por otra parte, mediante una complicada y costosa visita a Internet, era posible conseguir una edición abreviada y expurgada de todas las imágenes que no tuvieran un carácter explícitamente sexual). En todo caso, la conciencia de transgresión que tenía Brendan difícilmente habría podido hacerse más patente que en las prisas con que firmó el recibo del paquete y corrió a esconderlo en su cuarto. Aquella noche se retiraron a las diez. Y la impaciencia con que aguardaba Brendan aquella sesión de madrugada satisfizo rápidamente el deseo de su insomnio. Despertó a las tres menos cuarto. Ya había hablado con el capitán Mate y, por extraño que parezca, las tres puertas que tuvo que abrir hasta llegar a la biblioteca estaban equipadas con cerraduras y llaves en perfecto estado de funcionamiento… En Ewelme, el rudimentario sistema de calefacción se apagaba mucho antes de medianoche. Así que, embutido en su pijama, bata, abrigo, calcetines y botas de montaña, Brendan activó la estufa de parafina, deslizó la casete en la ranura de la máquina y se sentó a mirar entre el vaho de su propia respiración. Apagó la luz. Encendió la luz. Volvió a apagarla. Alargó el brazo para tomar el mando a distancia.
Ningún hombre en la tierra -a juicio del propio Brendan- vería Princesa Lolita con más curiosidad que él. Porque, por ejemplo, ¿quién más podía alegar un amor sano por la princesa Victoria, la princesa real, como él lo sentía? En otro orden de cosas, más general, la experiencia le proporcionaría una información esencial. O, como se lo planteaba él mismo, un tanto melodramáticamente, ¿sería él un «josé», uno de esos seres neutros de la naturaleza que bajan humildemente la cabeza mientras Dios les pone los cuernos? ¡Ay, pobre José! ¡Cuán difícil era caminar con la cabeza alta, y pasar por un hombre sabio y sincero! Y, sí…: más difícil aún con la barba… Brendan evocó el gastado recuerdo del beso que le había dado la princesa…, y cómo se había agolpado la sangre dentro de él…
Princesa Lolita empezaba con una foto fija de la partida de nacimiento de Tori Fate, seguida por el golpe de una claqueta fechada, que ofrecía imágenes del primer día de rodaje. Brendan hizo unos cálculos: la actriz tenía apenas una semana más de los diecisiete años cuando la filmación empezó. Una imagen de referencia con la torre de un castillo; y, enseguida, Tori Fate bajo una sábana, en una cama de cuatro postes. Sí, se parecía, se parecía mucho, muchísimo. Y sin artificios, como si se hubiera metamorfoseado la mismísima actriz. Pero incluso el parecido superficial demostró ser engañoso, o meramente cosmético, en el instante en que abrió la boca para dirigirse a su doncella y preguntarle (no con acento de Brooklyn o de Mississippi, sino en un inglés doblado, recortado y añadido, con perfecta dicción; la voz, aseguraría Brendan, de una mujer de la edad del rey) por las artes del amor… La doncella de Lolita -una reluciente amazona con tatuajes ocultos en sus musculosos pechos- empezó a hacerle una demostración. Brendan no tardó en decidir que el disfrute de semejante espectáculo era un test de heterosexualidad masculina que él no superaría. La parte exterior de la lengua contra la interior, la superior contra… Y, de pronto, una sacudida. Cuando el falo postizo apareció en escena como por obra de una conspiración, y le fue tendido a Tori Fate, quien se lo ciñó inmediatamente y lo mantuvo en posición sujetándolo por la base con la mano, Brendan notó una sacudida abyecta, un temblor enfermizo entre sus piernas.
Se movió en su asiento e hizo un ruido destinado a tapar cualquier otro que pudiera salir al exterior… ¡Joder…! La pornografía ponía el mundo patas arriba. Te hacía perder la cabeza y ya no importaba lo que pensara tu mente; ahora eran las partes animales de uno las que ocupaban el asiento del conductor y tomaban las riendas. Cuando Lolita acometió a su amazona por detrás, Brendan aguardó el suplicio de su excitación. Uno preferiría que esto no ocurriera cuando estás viendo en la pantalla imágenes de un sepulturero obseso sexual, de un granjero coprófago, de una mujer asesina de mujeres…, se dijo.
Al llegar a este punto, Brendan se hacía ya a la idea de pasar agitándose y retorciéndose en su asiento los siguientes noventa minutos. Pero sólo le aguardaba una revelación más, insidiosa y acumulativa, como puede serlo la sensación de oír unos pasos a tus espaldas, de noche, en un camino solitario. Muy pronto, las explicaciones para la educación sentimental de Lolita le hicieron recordar aquella única vez que asistió a una corrida de toros en Barcelona: después del tercer toro, la fascinación y el desasosiego que le producía el espectáculo seguían presentes en él, pero a estos sentimientos se había sumado solapadamente el aburrimiento. Mientras la heroína se dedicaba aplicadamente a coquetear… -ora con un grande de España deslumbrante en sus pantalones de montar, ora con un tosco y joven mozo de cuadra, ora con el diplomático lleno de condecoraciones o con el rudo marginado recogido en la calle…-, le parecía a Brendan que los intérpretes, con más prisas que deseo carnal, hacían su trabajo según una lista en la que estaban programados sus cometidos: un poco de esto, un poco de lo otro; y después, esto y aquello, incluyendo algo de tal cosa, pero sin olvidar algo de tal otra; y, después, si acaso, algo de la de más allá…, para acabar con esto al final. Siempre el mismo final: que la princesa Lolita, sonriente, con una sonrisa agradecida, y de rodillas, aguardaba su unción.
Читать дальше