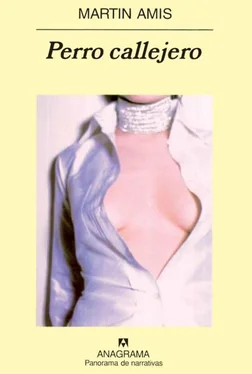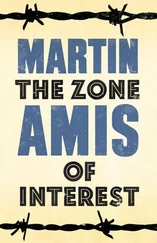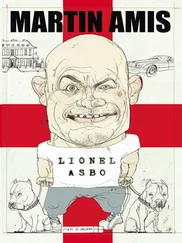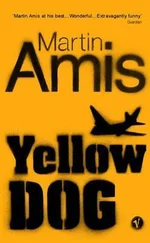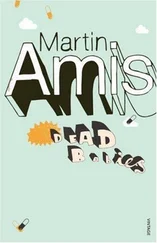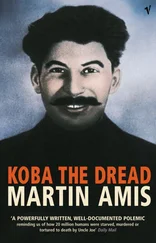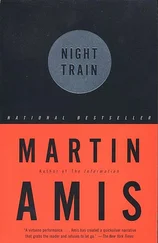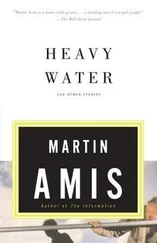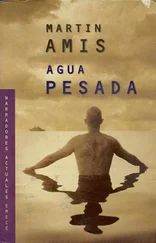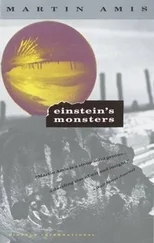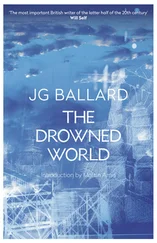– ¿Jugamos a los caballos?
– Vale, sube aquí. Así es como montan los niños… Al paso…, al paso…, al paso… Y así es como lo hacen las chicas; al trote, al trote, al trote, al trote. Y ésta es la forma como…
– Tengo que hacer caca.
– ¿Ahora? Vamos, pues.
– De prisa. Se me escapa.
Sin pensarlo al principio, siguió el antiguo protocolo. La ayudó a desabrocharse los botones metálicos de sus tejanos y la colocó en el asiento del váter; luego se retiró y aguardó a que lo llamara cuando estuviera lista para limpiarla. En los primeros tiempos a Xan esta rutina no se puede decir que lo entusiasmara; tras cuatro décadas y media de hacérselo a sí mismo, la acción de limpiarse el propio trasero había perdido gran parte de su magia, y limpiarle el trasero a Billie parecía sólo más de lo mismo. Pero ahora tuvo que admitir íntimamente que prefería ocuparse de ello a no hacerlo. Una admisión que lo condujo a otro pensamiento: creyó comprender por qué algunos animales lamían a sus crías para limpiarlas.
– ¿Papá? -la oyó decir-: Cuando las personas se trasladan, no trasladan sus casas. Trasladan todo lo demás. Se llevan sus alfombras…, sus camas…, sus mesas…, sus juguetes…, sus mantas…
Se hallaba de pie en el pasillo, junto a la escalera, frente al espejo de marco dorado que colgaba de la pared levemente inclinado. Y a este espejo dirigió, con indolencia, lo que quedaba de su torturada vanidad: los abultamientos que se le formaban bajo los ojos, las amenazadoras entradas de sus cabellos (el champú las estaba ampliando más cada año, cada mes). Sí…, pensaba, era una lástima, una tragedia, que Joseph Andrews contara ahora ochenta y cinco años. Le quedaba tan poco susceptible de ser arruinado en la vida. Aunque, por otra parte, cuánto más fácil, cuánto más sonoramente cabía quebrársela…
– … sus lápices…, su nevera…, sus libros…, su televisor… ¡Ya estoy lista, papá!
Entró en el cuarto de baño. El olor le hizo sentir una oleada de placer…, el olor de una defecación infantil… No fue mareo, sino una sensación general de inseguridad física lo que lo entretuvo cuando se inclinó sobre la niña, la limpió y activó la descarga del agua.
– Me duele el chochito.
– No me extraña. Es culpa de los meneos que le das. Quédate ahí.
La sentó en la repisa del lavabo. En los últimos meses, Billie había ido ganando peso de manera uniforme, como capa a capa. Ahora podía ver a través de su camisa las formas preliminares de sus pechos, y su estómago aún infantilmente abultado; y más abajo la vulva, como una uve doble de largos brazos, pero ahora inflamados y enrojecidos…, como marcados en colores rosa y rojo. Xan casi sintió el impulso de llorar, pero no era un impulso sincero, porque tenía que ver, en parte, con sus fútiles tocamientos y retorcimientos de la noche anterior, y en parte le parecía algo tan burdo y falto de ternura, como sonarse la nariz con una felicitación navideña.
– Hará falta que te ponga más crema ahí -dijo.
Salió al pasillo y llamó a Russia. Luego subió hasta mitad del tramo de escaleras y la llamó por segunda vez:
– ¡Russia! ¡Ven, te necesitamos!
Oyó entonces el pesado golpeteo de la ducha un piso y medio por encima de él; Russia estaría debajo del potente chorro, desnuda tras la mampara de vidrio.
– No voy a hacerte daño -dijo.
Se lavó y secó las manos… Sintió cómo los ojos de la niña se posaban sutilmente suplicantes en él, se abrían y a continuación se serenaban y alegraban en lo que interpretó como una muestra de confianza. Sólo entonces el dedo envuelto en crema buscó las partes íntimas de la pequeña.
Billie dejó escapar un suspiro de alivio; era ya cosa del pasado. Pero ahora estaba mirando más allá de él, y Xan, al volverse, vio que Russia, con los cabellos recogidos en una especie de turbante y enfundada en su albornoz, lo observaba inmóvil desde la escalera.
Rory McShane había disfrutado mucho en el pasado en sus tratos con Xan Meo. Lo había recibido en su casa varias veces, primero con Pearl y, más tarde, con Russia. Pero ahora que la carrera de Xan había sufrido obviamente un rudo golpe, Rory lo había transferido a otra parte de su mente, junto con aquellos a los que era mejor seguirles la corriente. Presumiblemente ya no tendría buenas noticias que darle; nunca más.
– ¿Cómo está Russia?
Xan dejó de mirar con el ceño fruncido y dijo, como para sí mismo:
– Me acerco por allí y llama a…, a las autoridades. ¿Puedes creerlo? Vas a tu propia casa y tu propia mujer telefonea a la maldita bofia. ¿Puedes creerlo? -Y se puso a fruncir el entrecejo de nuevo.
Rory se preguntaba si Xan estaría bebido: advertía en él una especie de creciente hostilidad, junto con la promesa de estar desarrollando un cambio nada recomendable en su personalidad. Pero decidió que estas emanaciones, más la mirada fija y la lengua amargada y torpe, eran probablemente consecuencias de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza. Aun así, Rory se estaba mostrando especialmente cuidadoso en no provocarlo.
– Hay algún dinero en camino -decía Rory-. He estado haciendo números y todavía tienes que recibir algún dinerillo.
– Tengo dinero. Ése no es el problema. Tengo algún dinerillo, muchacho.
– Ya. De acuerdo. Si no te importa que te lo pregunte (y envíame a paseo, si quieres), ¿de dónde te ha venido ese dinero?
Xan dejó de fruncir el entrecejo y respondió:
– De mamá. De mi madre Hebe. Murió en la habitación que ocupaba en una casa adosada en el E4 de Effley Road. Era de esas ancianas que emplean cinco veces una misma bolsita de té. Sabíamos que tenía una buena suma en el banco. Cuando murió -y aquí volvió a arrugársele la frente, al recordar la tercera auditoría solicitada por Pearl-, resultó que no sólo era dueña de la casa en que vivía, sino de toda la calle. Diecinueve casas adosadas, ocupadas por mil novecientos patels, que es como los llama la policía. Bengalíes de Bangladesh. Una casera de inmigrantes sin recursos. Pero, cuando pusimos todo en orden… y después de tirar un pastón en… reparaciones y todo eso, aún nos quedó una buena tajada. Era un monstruo mi madre, pero yo la adoraba. -Cerró los ojos y añadió-: Una fabulosa mujer de negocios. Así que no es por el dinero, compañero. Es por el trabajo. No puedo escribir y no estoy en condiciones de… salir a escena, de actuar. Estoy acabado. Pero la escena me hará revivir, seguro. Búscame un trabajo.
Y frunció el ceño nuevamente.
– Te noto envejecido…
– Hago gimnasia. Arriba, abajo; arriba, abajo; dentro, fuera. Vamos allá, pues: Karla White.
– Oh, sí… Karla White. Dudaba en hablarte de eso. Pero, sí. Karla White.
– Cuéntame.
– Has tenido una…, digamos, una oferta… de Fucktown…, Lovetown o Sextown, [30] como quieras llamarlo.
– ¿No es allí donde tienen un francotirador?
– Todavía sí. La Asesina de Sextown. Y aún sigue en libertad.
– ¿«La» asesina? -Apenas lo había dicho cuando Xan recordó que ésa era una de las clásicas ocurrencias de Rory. Porque Rory (cincuentón, cabellos largos y muchos divorcios a cuestas) fingía pensar que todos los malhechores eran mujeres. Alguien le decía: «Anoche robaron en mi casa.» Y él preguntaba: «¿Cómo entró la ladrona?» Y si alguno se quejaba: «Me han asaltado cuando venía hacia aquí», su siguiente pregunta era: «¿Iba armada?»
– Tampoco podrán atraparla, además. No pueden. ¿Sabes algo de Lovetown? La gente del porno… Cuando los creyentes de Washington comenzaron a tomar medidas en contra de ellos, la gente del porno encontró una escapatoria legal y trasladaron a toda su banda al valle de San Sebastiano, el Pequeño Hollywood, en el sur de California. Es un estado dentro de un estado. De manera que su Departamento de Policía, que consiste en un único hombre, no puede contar con la ayuda federal. ¿Y a quién le importa, si allí todos los que reciben un balazo son gente del porno? ¿Quién se va a preocupar porque, pongamos, a Coño Casey lo han herido en un brazo? Son los designios de Dios.
Читать дальше