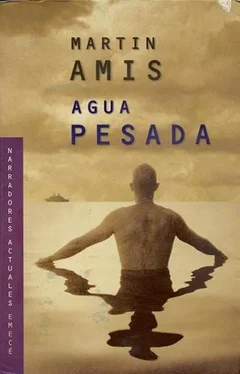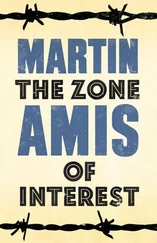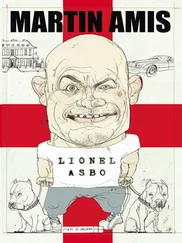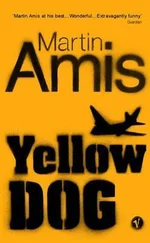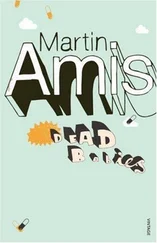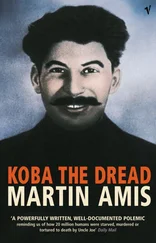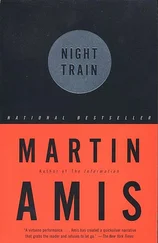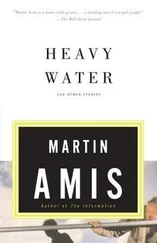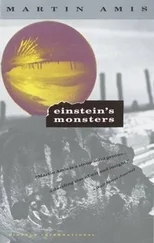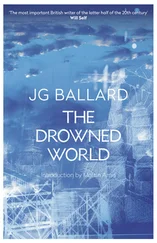Pero Jet no se aflojaba. Seguía tenso, no movía los brazos y las piernas como le había enseñado Mal (que lo había aprendido de la televisión), no trotaba en su lugar ni estiraba los brazos en el aire ni respiraba como un pulmón de hierro. Se quedaba ahí, parado. Y mientras seguía mirándolo como en un ruego, Mal pensó que Jet estaba… excepcional. Se oyó el disparo metálico de la pistola. Después de dos segundos Mal se tapó los ojos con las manos. ¡A!
– ¿Último? -preguntó cuando dejó de oírse ruido.
– Último -respondió Sheilagh con dureza-. Déjalo tranquilo.
Y ya Jet se abría camino hacia ellos y Sheilagh le decía mala suerte, no importa, querido, y todo lo demás, y en realidad el impulso de Mal era hacerle a Jet lo que su padre le había hecho a él cuando no pudo ganar y mandarlo al hospital por quince días; le gustaba la idea. Pero ya no existían esas costumbres, ni él tenía la voluntad necesaria, y el impulso pasó. Además el chico no se le acercaba, se mostraba incómodo y no lo miraba a los ojos: Mal sentía que ahora debía ofrecer algo, algo quijotesco, perverso, infantil.
– Oye, este sábado, en el entrenamiento, vamos a trabajar en tus pasos. Primero te comes una hamburguesa, para estar fuerte, y después trabajamos en el paso. Y, ¿sabes qué? Yo también me como una hamburguesa. Me como dos.
Era un chiste de familia, y los chistes de familia son de doble signo cuando ya no se es más una familia.
Sheilagh dijo:
– La vuelta del Burger King.
Jet corrigió:
– El regreso del Burger King.
Burger King era una especie de sobrenombre: Jet lo miraba con una sonrisa siniestra. Sus dientes todavía estaban azules.
– Lo hago. Juro que lo hago. Por Jet. Sorpresa. ¡Oh! Dios mío, ¡lo está haciendo! Ahora quiero hacerlo, Sheilagh. ¡Viva!
¿Comer hamburguesas? No podía ni decir “hamburguesas”.
California. Cuando a Joseph Andrews le fue tan mal con el último lifting, y tuvo que cancelar el tema de Las Vegas y cerrar toda la operación Costa Oeste, el Grandote Mal decidió quedarse en LA y probar por su cuenta. Transfirió la mayor parte de su dinero a Londres pero se quedó con unos cuantos billetes, a manera de apuesta. Hubo ofertas, planes, proyectos. Había hecho muchos buenos amigos en las comunidades de negocios y de entretenimientos. Hora de pedir algunos favores.
Y es así como anduvieron las cosas: veintitrés días después estaba al borde del hambre real y concreto. La gente lo abandonó. Dejó de comer, de beber, de fumar, en ese orden. Tenía alucinaciones, también oía cosas. En el motel, por las noches, gente que no estaba allí se movía solícitamente a su alrededor. Se sentaba en el pasto bajo un árbol, y un pájaro comenzaba a cantar una canción. No un piar de pájaro. Una canción de los Beatles. Como Try and see it my way, con toda la letra. Para esa época vagaba por los depósitos de residuos de los supermercados y descubría que los alimentos, de colores y texturas tan variadas, podían perder identidad y convertirse en una sola cosa. En cualquier lugar donde entrara lo echaban. Hasta los depósitos de residuos del supermercado estaban vigilados, porque los residuos podían estar en mal estado, y si alguien los comía tal vez luego haría juicio.
Madrugada del último día: Mal cumplía cuarenta y cinco años. Se despertó en el asiento del conductor de un viejo Subaru, en el estacionamiento de un cine cerca del aeropuerto. Sheilagh le había mandado un pasaje desde Londres: faltaban catorce horas para la partida. Consideraba el regreso no como un viaje, ni como una derrota, sino como una comida gratis. Primero maníes, pensó. O un Bombay Mix.
Cuando vio el cartel pensó que era otra alucinación: “Maurie's Birthday Burger”. No había más que presentar el registro de conducir. Y a uno le daban una hamburguesa gratis y lo recibían como a un héroe. Maurie tenía más de setenta locales en el Gran Los Angeles. Y una vez que estuvo en camino, Mal no encontró razones para volver atrás. Después de la hamburguesa número treinta y cinco, ya no se podía decir que uno iba por la comida. Pero seguía yendo. Era porque Maurie hacía lo que ningún otro: lo dejaba entrar.
Gástricamente las cosas no andaban muy bien cuando llegó a LAX y despachó su equipaje: un bolso roto que contenía todas sus pertenencias. Llegó bastante bien hasta la puerta de embarque. Fue en el avión que empezó a perder el control. Probablemente esa semana le habían vendido a Maurie una partida de carne en mal estado. Por lo que fuese, al ponerse el cinturón de seguridad Mal sentía que estaba atando diez kilos de vaca loca.
Cinco horas más tarde, sobre la bahía de Baffin: una seria conversación entre los miembros de la tripulación sobre la posibilidad de un aterrizaje de emergencia en Disko, Groenlandia, mientras Mal se revolcaba estropeando toda la cabina. Hasta le permitieron viajar sin cinturón en Business. Finalmente, mientras cruzaban sobre County Cork y la tripulación despertaba a los pasajeros y algunos de ellos, bostezando y rascándose, se deslizaban con sus cepillos de dientes hacia los baños…, Mal, un desecho humano, horriblemente pálido, como un hongo que hubiera crecido en el asiento, comenzó a pensar que la única solución era la eyección masiva. Trescientos paracaídas, como trescientos panecillos de hamburguesa, dispersándose sobre los valles galeses, mientras el avión continuaba su vuelo, altivo y ciego.
En el aeropuerto le propuso a Sheilagh que se casara con él. Temblaba. Ya llegaba el invierno y Mal le tenía miedo. Necesitaba sentirse seguro.
– ¡Jet! -gritó Mal. Oía al chico que andaba por ahí, afuera.
– ¡Papá!
– Aquí.
Mal estaba en el toilette del edificio, solo, refrescándose la frente contra el espejo, apoyado en el lavatorio sucio.
– ¿Te sientes bien?
– Sí, Jet, ya pasó.
– ¿Te duele? -preguntó el chico, refiriéndose a la herida.
– No, mi amigo. Me molesta un poco, nada más.
– ¿Cómo te lastimaste? ¿Quién te lo hizo?
Mal se irguió.
– Hijo -comenzó-, escucha. -Porque sentía que le debía una explicación a Jet, un testamento, una despedida. La luz del otoño pasaba por el grueso vidrio rústico. -Escucha, hijo. -Su voz hacía eco, como la voz divina, a la luz que entraba a través del vidrio. -Cada tanto a uno le suceden estas cosas. Cosas que no marchan bien. A veces se las ve venir y a veces no. Algunas es imposible verlas venir. De manera que uno toma lo que venga. ¿Entiendes?
– Tú y el Gordo Lol.
– El Gordo Lol y yo. Tendrías que ver cómo quedó él.
El chico volvió su peinado de peluquería hacia la puerta.
– ¿Y ahora? -dijo Mal.
– Dos y veinte.
– Ajá. Oye, Jet. Si quieres, yo corro, ¿eh? En la carrera de los padres. Y dime lo que quieras. Si quieres. ¿De acuerdo?
Jet asintió. Mal le miró el pelo, parecía que se lo hubieran cortado con tijeras de podar, y debajo había una parte rasurada como de siete u ocho centímetros… Lo siguió con la mirada mientras el chico salía y entonces se dio cuenta de algo: allá en la línea de largada con los demás, se lo veía completamente excepcional. No era el más alto. No era el más ágil. ¿Qué era, entonces? Era el más blanco. Simplemente era el más blanco.
Ahora que ya no había más prejuicio racial todos podían relajarse y concentrarse en el dinero.
Y eso estaba muy bien si uno lo tenía.
5. Poesía en argot
Sinceramente, el Gordo Lol no podía creer que Mal todavía tuviera interés.
– ¿Tú? -dijo-. ¿Tú? ¿El Grandote Mal que representa a las grandes estrellas?
Sí, así era. Mal, el megarrepresentante.
– ¿Cómo te va a ti? -preguntó Mal.
– ¿A mí? Vivo del subsidio, muchacho. Estoy en la calle. Así que estoy dispuesto. ¿Pero, tú…?
Читать дальше