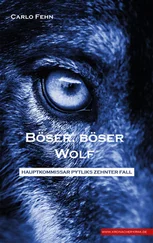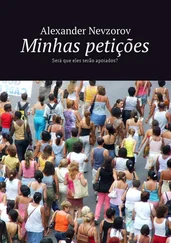No, es una historia acabada, me dije, reafirmando mi postura con un giro brusco, dispuesto a encaminarme hacia mi apartamento con decisión. Lo cual me llevó a tropezar con uno de los muchos viandantes que transitaban por la atestada acera. Mascullé un perdón y estaba a punto de seguir mi camino cuando reparé en que la colisión había hecho que al accidentado se le cayera una cuartilla de las manos que casi me llevaba arrastrándola con el zapato. Caballerosamente, me apresuré a recogérsela. No pude, mientras lo hacía, evitar la indiscreción de leerla. Era una lista de nombres, siete u ocho, escritos con una bella caligrafía gótica. El primero de ellos se encontraba tachado con Edding rojo. Blanca Cárdenas Tejedor, mi querida pintora, ocupaba el segundo lugar de la lista. Alcé la vista hacia el propietario de la enigmática cuartilla. Mis ojos hubieron de trepar por una túnica negra, una ladera escarpada y flamante rematada en las alturas por una siniestra capucha de verdugo, y más allá aún, por una guadaña de aspecto feroz, tan grácil y reluciente que daban ganas de ofrecerle el cuello. Del cavernoso interior de la capucha planeó hacia mí la mirada impasible de unas cuencas vacías y la sonrisa excesiva de una boca privada de labios. Me incorporé, y apenas le tendí respetuosamente el papel, una mano -un ruinoso manojo de falanges, para ser exactos- me lo arrebató con gesto airado, visiblemente molesta por mi intromisión. Luego echó a andar con rapidez, sin dar las gracias. Le observé cruzar la calle con la guadaña en ristre, a grandes zancadas, hasta detenerse en una parada de autobús que había enfrente, la que, si no recordaba mal, tenía una escala justo debajo del estudio de Blanca.
Así que Blanca por fin se había decidido… Me invadió un escalofrío. Me la imaginé tirada en el suelo, con los ojos llenos de vidrio y la boca ribeteada de espuma, esperando a la muerte. Y La Muerte acudía a su cita en autobús como tu y como yo, sin el glamour que le prestaba el caballo blanco de los grabados, pero dispuesta a arrebatarle la vida como la profesional que se veía que era. En ese momento, el autobús se plantó ante la parada, lanzando su sempiterno bufido de dragón fatigado, y una jauría de personas se dispuso a obstruir sus puertas. La Muerte, entre codazos y empellones, bajando la guadaña para que no golpease en el dintel, logró pasar a su interior, aunque se quedó sin asiento. El autobús, con temblor de epiléptico, ingresó de nuevo en el congestionado tráfico.
Ver perderse el autobús por la avenida me hizo superar la parálisis que me inutilizaba. Me precipité entre el tráfico en busca de un taxi, haciendo desesperados aspavientos entre pitidos, y a punto estuve en varias ocasiones de engrosar la lista que La Muerte llevaba encima. Finalmente, me hice con un taxi y vociferé la dirección de Blanca, atisbando el trasero del autobús a unos cincuenta metros por delante, contoneándose sin gracia entre barricadas de coches.
La carrera distó mucho de las espectaculares persecuciones a que nos tiene acostumbrados Hollywood. El tráfico fluía con la viscosidad del esperma, y no bien rebasábamos al autobús, quedaba empantanado el taxi y éste nos adelantaba trabajosamente, con la precariedad majestuosa de las barcazas japonesas, los pasajeros apelotonados como hamsters y La Muerte entre ellos, tratando de que en los balanceos su guadaña no hiciera horas extras. Tanto mi frustración como mi entusiasmo se traducían en frenéticos golpes contra el asiento del conductor, los cuales acabaron por exasperar al taxista, uno del tipo canoso y tripón, que no tardó en despotricar entre dientes contra el abuso de drogas al que tan alegremente se entregaba la juventud. Afortunadamente, en el último tramo del recorrido, el autobús encalló en una rotonda y pudimos pasarlo. Cuando nos detuvimos enfrente del estudio, lo hicimos con una ventaja aceptable, pero su llegada era inminente. El taxista me informó del coste del viaje con cara de pocos amigos y yo introduje los dedos en los bolsillos sólo para descubrir lo vacíos que estaban. Nos miramos durante unos segundos, como personajes de un spaguetti western . Era cuestión de rapidez. Abrí la puerta y eché a correr hacia el portal de Blanca. El taxista intentó placarme sin conseguirlo. Le oí llamarme cabrón mientras subía los escalones de dos en dos. Alcancé la puerta del estudio y, resoplando, rebusqué entre los tres o cuatro tiestos que adornaban la pared, pues sabía que Blanca escondía una copia de la llave en alguno de ellos. Mis dedos revolvieron violentamente entre los geranios, despanzurrándolos en su mayoría, hasta que dieron con la llave. La introduje en la cerradura y abrí la puerta. La cerré apresuradamente a mis espaldas, decidido a hacerme fuerte en su interior. La tarde se rendía y una luz desharrapada había tomado el estudio. Traté de localizar a la pintora entre la bandada de cuadros.
– ¡Blanca…! -grité, cruzando el cuarto a trompicones, pues el suelo estaba cubierto de platos y cajitas de comida china. Un débil gruñido me hizo mirar hacia la cama. Mis ojos se clavaron en el tubo de pastillas vacío que había en el suelo, junto a una mano laxa. Treparon raudos por el brazo pálido que colgaba del colchón, alcanzaron el hombro tembloroso, el cuello atormentado, hasta arribar en la pasa rosada de su boca, un géiser de gemidos entrecortados y espumarajos verdosos.
– Blanca… Oh, Dios, Blanca… -susurré, inmóvil ante la espantosa escena.
Blanca se agitaba en el lecho con los ojos turbios, la frente empapada de sudor, las facciones revueltas. Esperaba a la muerte entre retortijones. Pero yo me había adelantado. Yo había llegado antes. Debía hacer algo, y rápido. Me abalancé sobre ella y la incorporé.
¿Qué podía hacer…? Le aparté el pelo de la cara y le eché la cabeza hacia atrás. Y pensé en tejeringos. En tejeringos. Por raro que suene. En los tejeringos del bar de abajo, donde íbamos desayunar. Unos tejeringos de repugnante aspecto que sólo a Blanca parecían encandilar, tejeringos que quizá ya nadie fuese a consumir, tejeringos que crecerían en número alarmantemente, que desbordarían la vitrina donde los exhibían, que ganarían la calle, aceitosos, humeantes, como un terror sin forma.
– ¿Álex…? -musitó ella con un hilo de voz, antes de encontrarse con el inopinado ariete de mis dedos venciendo la resistencia de sus labios, profanando su boca, hincándose como garfios en la blanda humedad de su garganta, por donde minutos antes había pasado la mortífera caravana de pastillas.
Blanca lanzó una arcada y yo reafirmé la presión de mis dedos. ¿Daría resultado? Me apartó entonces de un manotazo, se dobló sobre sí misma, aferrándose al borde de la cama, y tras varios ensayos angustiosos, las entrañas le subieron por fin a la boca y Blanca pudo disparar al suelo la primera salva de vómito, que resultó tremendamente favorecida por la falta de luz. El resto fue fácil. La observé vomitar desde la ventana sin poder hacer nada, encogida y gimiente, sola contra su cuerpo amotinado. Contemplé agradecido cómo con cada viscosa descarga que descendía hacia el suelo, la vida le ascendía a las mejillas en un trueque convulso. Cuando terminó, se dejó caer sobre la cama, exhausta pero menos muerta. Yo me acerqué a ella y le limpié el residuo de vómito de las comisuras de los labios con el pico de las sábanas. Sus ojos seguían igual de borrascosos, pero se las ingenió para sonreírme. Cogí el teléfono y pedí una ambulancia. Mi voz sonó lastimera, culpable, rodeada por todos aquellos lienzos que reflejaban mediante manchurrones negros y grises el alma con que Blanca había convivido estas últimas semanas.
En ese momento llamaron a la puerta. ¿Quién será el inoportuno?, me pregunté antes de caer en la cuenta de que sabía de sobra de quién se trataba. Luché por serenarme. Me dirigí hacia la puerta sin excesivas prisas. Abrí. La Muerte se mostró sorprendida de encontrarme allí. Me dedicó una mirada extraña, con la cabeza ligeramente torcida, y supuse que era su forma de fruncir el entrecejo. Finalmente, buscó en su bolsillo y extrajo la consabida lista. La desdobló lentamente, tratando de dar la mayor solemnidad posible al acto, y de esa forma recuperar el control de la situación. Ella era La Muerte, y los demás, como bien sabíamos, no éramos nada. Eso debía haberla convertido en una ególatra de cuidado.
Читать дальше