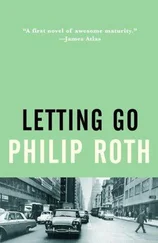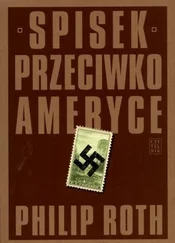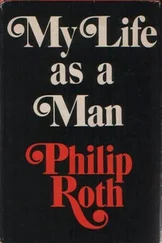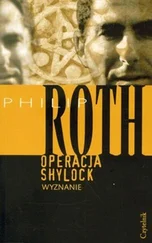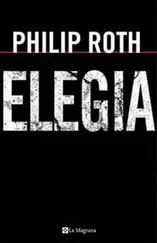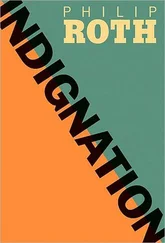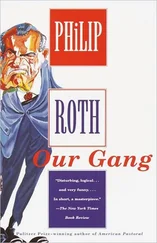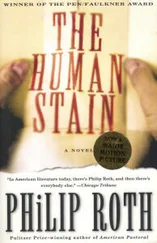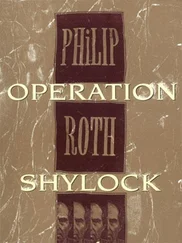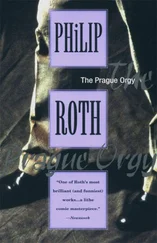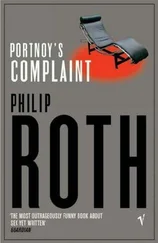Pero de repente estaba combatiendo en todos los frentes, y yo no quería que hiciera algo estúpido o irreparable. No iba a visitarle para decirle nada en particular. No era hombre a quien pudieras decirle lo que debía hacer. Ni siquiera iba allí para decirle lo que pensaba. Y lo que pensaba era que seguir viviendo con Eve y su hija me parecía una locura. La noche que Doris y yo cenamos en su casa, era inequívoca la rareza del vínculo entre los dos. Recuerdo que aquella noche, cuando regresaba a Newark con Doris, le decía una y otra vez: «Ira está fuera de lugar en esa combinación».
Ira llamaba comunismo a su sueño utópico, Eve llamaba al suyo Sylphid. La utopía del hijo perfecto que acarician los padres, la utopía del fingimiento de la actriz, la utopía judía de no ser judía, por nombrar tan sólo algunos de sus proyectos más grandiosos para desodorizar la vida y hacerla aceptable.
Que Ira estaba fuera de lugar en aquella vivienda era algo que Sylphid le había hecho saber sin demora. Y Sylphid tenía razón: allí estaba de más, no tenía nada que hacer. Sylphid le dejó perfectamente claro que privar a su madre de la utopía, darle una dosis de estiércol de la vida que no olvidara jamás, era su más profunda inclinación filial. A decir verdad, yo tampoco creía que su sitio estuviera en la radio. Ira no era un actor. Tenía el descaro de levantarse y hablar por los codos, eso nunca le había faltado, ¿pero actor? Representaba todos los papeles de la misma manera. Aquella plácida memez, como si estuviera sentado enfrente de ti, con los naipes en la mano. El sencillo enfoque humano, sólo que no era ningún enfoque. No era nada. La ausencia de enfoque. ¿Qué sabía Ira de actuar? De niño había resuelto apañárselas por sí solo, y todo lo que le incitaba a seguir adelante era un accidente. No tenía ningún plan. ¿Quería un hogar con Eve Frame? ¿Quería un hogar con la chica inglesa? Comprendo que eso es un impulso primario, y en el caso de Ira el impulso de tener un hogar era el residuo de una decepción muy antigua. Pero elegía a mujeres bellísimas con las que tener un hogar. Ira se instaló en Nueva York con toda su energía, con aquel anhelo de una vida importante y llena de sentido. Del partido recibió la idea de que era un instrumento de la historia, de que la historia le había llamado a la capital del mundo para rectificar los errores de la sociedad, y todo eso me parecía ridículo. Ira no era tanto una persona desplazada como situada fuera de lugar, siempre con una altura inadecuada para el lugar donde se encontraba, tanto espiritual como físico. Pero no era ésa una perspectiva que fuese a compartir con él. ¿Mi hermano tiene la vocación de ser asombroso? Como guste. Lo único que yo no quería era que acabara irreconocible como cualquier otra cosa.
La segunda noche llevé unos bocadillos y los comimos mientras él hablaba y yo le escuchaba. Debían de ser las tres de la madrugada cuando un taxi yellow cab neoyorquino se detuvo ante la cabana. Era Eve. El teléfono de Ira estaba descolgado desde hacía dos días, y cuando ella no pudo seguir soportando la señal de comunicando cada vez que telefoneaba, llamó a un taxi y recorrió los casi cien kilómetros hasta aquel lugar en el campo y en plena noche. Llamó a la puerta, la abrí, ella entró precipitadamente en la sala, y allí estaba él. Es posible que Eve hubiera planeado durante el trayecto en taxi la escena que siguió, aunque también podría haberla improvisado fácilmente. Parecía salida de aquellas películas mudas en las que ella había actuado. Una actuación completamente chiflada, una pura y exagerada invención y, no obstante, tan adecuada para ella que la repetiría casi punto por punto sólo al cabo de unas semanas. Uno de sus papeles predilectos. La Suplicante.
Eve se puso de rodillas en medio de la sala y, olvidándose de mí (o tal vez sin olvidarse), exclamó: «¡Te lo ruego! ¡Te lo imploro! ¡No me abandones!», al tiempo que alzaba los brazos enfundados en el abrigo de visón. Le temblaban las manos y lloraba, como si lo que estuviera en juego no fuese un matrimonio sino la redención de la sociedad. Confirmaba así, si la confirmación era necesaria, su absoluto repudio a la racionalidad humana. Recuerdo que pensé: «Bueno, esta vez ha arruinado sus planes».
Pero yo no conocía a mi hermano, no sabía lo que era capaz de aguantar. Durante toda su vida había protestado de que la gente se pusiera de rodillas, pero habría creído que por entonces tendría los recursos para distinguir entre alguien que se arrodillaba debido a las condiciones sociales y alguien que sólo actuaba. No pudo contener del todo su emoción al verla así. O eso creía yo. Su imposibilidad de soportar el sufrimiento ajeno emergía a la superficie (o así lo creía yo), y salí de la cabana para fumar con el taxista hasta que la armonía se hubiera restaurado.
La estúpida política lo impregnaba todo. Eso era lo que pensaba en el taxi. Las ideologías que llenan la cabeza de la gente y socavan su observación de la vida. Pero sólo más tarde, durante el trayecto de regreso a Newark, empecé a comprender de qué manera esas palabras eran aplicables a la apurada situación en que estaba mi hermano con su esposa. Ira no sólo era incapaz de resistirse al sufrimiento de Eve. Desde luego, podía experimentar los impulsos que casi todo el mundo siente cuando una persona con la que está íntimamente relacionado empieza a derrumbarse; y, por supuesto, podía tener una idea errónea de lo que debería hacer al respecto. Pero no es eso lo que sucedió. Sólo cuando regresaba a casa comprendí que eso no era en absoluto lo que había sucedido.
Recuerda que Ira pertenecía al Partido Comunista sin la menor fisura. Obedecía cada giro de ciento ochenta grados en la política. Se tragaba la justificación dialéctica de cada canallada de Stalin. Ira apoyó a Browder [11]cuando éste era su mesías norteamericano, y cuando Moscú lo expulsó y, de la noche a la mañana, Browder se vio convertido en un colaborador de clase y un imperialista social, Ira se lo tragó todo y apoyó a Foster y la postura que éste defendía, la de que Estados Unidos iba por el camino del fascismo. Logró suprimir sus dudas y convencerse de que su obediencia a cada una de las vueltas que daba el partido ayudaba a construir una sociedad justa y equitativa en Estados Unidos. Se consideraba a sí mismo virtuoso, y en general creo que lo era, otro individuo inocente elegido por votación en un sistema que no comprendía. Resulta difícil creer que un hombre que daba tanta importancia a su libertad pudiera permitir ese control dogmático de su pensamiento. Pero mi hermano se rebajaba intelectualmente de la misma manera que todos. Desde el punto de vista político eran unos crédulos, desde el moral también. No se enfrentaban a la realidad. Los Iras cerraban sus mentes al origen de lo que vendían y celebraban. Era aquél un hombre cuya fuerza principal radicaba en la capacidad de decir que no. No temía decir que no, y te lo decía a la cara. Y, sin embargo, lo único que podía decir siempre al partido era que sí.
Se había reconciliado con ella porque ningún patrocinador, ninguna emisora ni agencia de publicidad tocaría a Ira mientras estuviera casado con la Sarah Bernhardt de las ondas. A eso apostaba, a que no podrían perjudicarle, no podrían deshacerse de él mientras tuviera a la realeza radiofónica de su parte. Ella protegería a su marido y, por extensión, protegería a la camarilla de comunistas que dirigían el programa de Ira. Se arrojó al suelo, le imploró que volviera a casa, y Ira comprendió que sería mejor obedecerla, porque sin ella estaba hundido. Eve era su tapadera, el baluarte del baluarte.
Es entonces cuando aparece un deus ex machina con su diente de oro. Eve lo descubrió. Oyó hablar de ella a algún actor quien, a su vez, se había informado a través de una bailarina. Era masajista, probablemente diez o doce años mayor que Ira, cercana a los cincuenta por entonces. Tenía un aire de desgaste, crepuscular, el de la hembra sensual que va cuesta abajo, pero su trabajo la mantenía en buena forma y conservaba bastante firme aquel cuerpo grande y cálido. Se llamaba Helgi Párn, era estonia y estaba casada con un estonio que trabajaba en una fábrica. Una mujer maciza, de clase obrera, a quien le gusta el vodka y tiene algo de prostituta y algo de ladrona. Una mujer corpulenta y sana a quien, la primera vez que se presenta, le falta un diente. Y, cuando vuelve, luce un diente nuevo, de oro, regalo de un dentista al que masajea. Otra vez aparece con un vestido, regalo de un fabricante textil a quien da masajes. En el transcurso del año se muestra con diversas piezas de bisutería fina, un abrigo de piel, un reloj, y no tarda en comprar acciones, etcétera, etcétera. Helgi mejora constantemente, y bromea acerca de todas sus mejoras. «No son más que muestras de agradecimiento», le dice a Ira. La primera vez que Ira le paga, ella le dice: «No acepto dinero, sino regalos». Y él le responde: «No puedo ir de compras. Tome esto y cómprese lo que guste».
Читать дальше