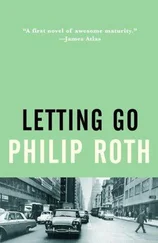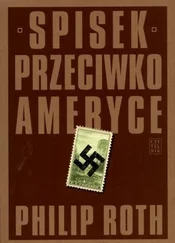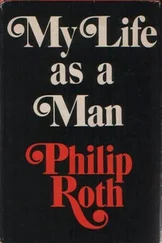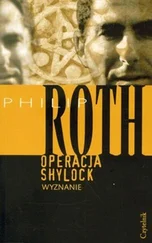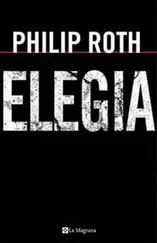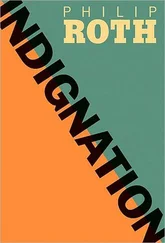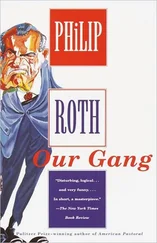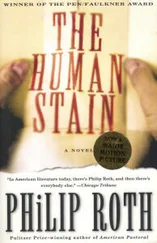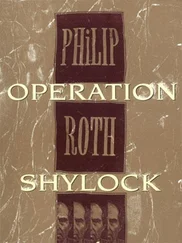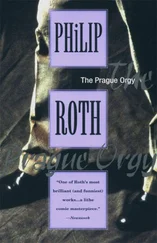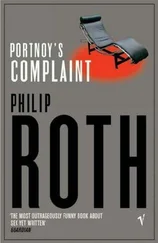– El Partido Progresista, señor Ringold.
– ¿Considera usted rojo a Henry Wallace? ¿El ex vicepresidente de la administración Roosevelt? ¿Cree que el señor Roosevelt habría elegido a un rojo como vicepresidente de los Estados Unidos de América?
– No es así de sencillo -replicó mi padre-. Ojalá lo fuese. Pero lo que sucede en el mundo no es en modo alguno sencillo.
– Doctor Zuckerman -le dijo Ira, cambiando de táctica-, ¿se pregunta usted qué estoy haciendo con Nathan? Envidiarle… eso es lo que hago. Le envidio por tener un padre como usted. Le envidio por tener un profesor como mi hermano. Le envidio porque tiene buena vista y puede leer sin gafas de cristales gruesos como culos de botella y no es un idiota que abandonará la escuela y se irá a cavar zanjas. No he ocultado nada ni tengo nada que ocultar, doctor, excepto que no me importaría tener algún día un hijo como él. Tal vez el mundo de hoy no es sencillo, pero esto sin duda lo es: me estimula hablar con su chico. No todos los muchachos de Newark tienen a Tom Paine por héroe.
Entonces mi padre se levantó y le tendió la mano.
– Soy padre de dos chicos, señor Ringold, de Nathan y Henry, su hermano menor, del que también puedo enorgullecerme. Y mis responsabilidades como padre… en fin, por eso quería hablar con usted.
Ira estrechó con su manaza la de mi padre, de tamaño ordinario, se la estrechó con tanta fuerza, con tal sinceridad y simpatía, que de la boca de mi padre podría haber salido petróleo, o por lo menos agua, un puro geiser de uno u otro líquido.
– No quiere usted que le roben a su hijo, doctor Zuckerman -le dijo-, y nadie va a robárselo.
Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar, tuve que fingir que mi único propósito en la vida era no llorar, no llorar jamás, a la vista de dos hombres que se daban afectuosamente la mano, y a poco estuve de no conseguirlo. ¡Lo habían hecho! ¡Sin gritos! ¡Sin derramamiento de sangre! ¡Sin la ira motivadora y distorsionante! Lo habían llevado a cabo de una manera magnífica… aunque en gran parte porque Ira no nos había dicho la verdad.
Insertaré esto aquí y no volveré al tema de la herida infligida a mi padre y visible en su semblante. Cuento con que el lector lo recuerde cuando parezca apropiado.
Ira y yo abandonamos juntos el consultorio de mi padre, y para celebrarlo (supuestamente para celebrar mi próxima visita veraniega a Zinc Town, pero también, de una manera cómplice, para celebrar nuestra victoria sobre mi padre), fuimos a Stosh's, un local que estaba a pocas manzanas de distancia, para tomar uno de los desmesurados bocadillos de jamón que servían allí. Comí tanto con Ira a las cuatro y cuarto de la tarde, que cuando regresé a casa, a las cinco o las seis, no tenía apetito y permanecí sentado a la mesa, sin comer, mientras los demás cenaban. Fue entonces cuando observé la herida en el rostro de mi padre. Yo la había causado antes, al salir del consultorio con Ira en vez de quedarme y hablar con él hasta que acudiera el próximo paciente.
Al principio intenté pensar que tal vez un sentimiento de culpa me hacía imaginar la herida, porque me había sentido, si no despreciativo, sí ciertamente superior, al marcharme, casi cogido del brazo de Iron Rinn, de Los libres y los valientes. Mi padre no quería que le robaran a su hijo, y si bien, en rigor, nadie había robado a nadie, el hombre no era ningún necio y sabía que había perdido y que aquel intruso de casi dos metros, comunista o no, era el vencedor. Vi la expresión de decepción resignada en el rostro de mi padre, sus ojos grises y amables suavizados (apaciguados de una manera inquietante) por algo a medio camino entre la melancolía y la futilidad. Era una expresión que yo nunca olvidaría del todo cuando estuviera a solas con Ira o, más adelante, con Leo Glucksman, Johnny O'Day o quien fuese. Tan sólo al seguir las instrucciones que me daban esos hombres, me parecía que de alguna manera menospreciaba a mi padre. Su cara con aquella expresión aparecía siempre, superpuesta a la cara del hombre que por entonces me aleccionaba sobre las posibilidades de la vida. Su cara mostrando la herida de la traición.
El momento en que reconoces por primera vez que tu padre es vulnerable al prójimo es bastante duro, pero cuando comprendes que es vulnerable a ti, que aún te necesita más de lo que tú ya no crees necesitarle a él, cuando comprendes que podrías asustarle, incluso dominarle si lo desearas… en fin, es una idea tan contrapuesta a las inclinaciones filiales corrientes que no parece tener el menor sentido. Tuvo que hacer grandes esfuerzos para llegar a ser podólogo, provisor y protector de la familia, y ahora yo me iba con otro hombre. Tanto en el aspecto moral como en el sentimental, tener todos esos padres adicionales, como una chica guapa tiene pretendientes, es un juego más peligroso de lo que uno cree cuando lo practica. Pero eso era lo que yo estaba haciendo. Al actuar de tal modo que resultaba de lo más adoptable, descubría el sentimiento de traición que acompaña al intento de encontrar un padre suplente aun cuando quieras al tuyo propio. No es que jamás denunciara a mi padre ni ante Ira ni ante nadie más para obtener alguna ventaja mezquina; bastaba con que, en el ejercicio de mi libertad, dejara por otro al hombre a quien amaba. De haberle odiado, habría sido fácil.
Cuando estudiaba tercero en la Universidad de Chicago, por Acción de Gracias, me presenté en casa con una chica. Era una muchacha agradable, inteligente y de buenos modales, y recuerdo el placer de mis padres al hablar con ella. Una noche, mientras mi madre estaba en la sala de estar con mi tía, quien se había quedado a cenar, mi padre, la chica y yo fuimos al drugstore de la esquina y nos sentamos a una mesa para tomar un helado. En un momento determinado fui al mostrador de la farmacia para comprar algo, tal vez un tubo de crema de afeitar, y cuando regresé a la mesa vi a mi padre inclinado hacia la chica. Le sujetaba la mano, y acerté a oírle decir: «Perdimos a Nathan cuando tenía dieciséis años. Ya ves, sólo dieciséis, y nos dejó». Con lo cual quería decir que le había dejado a él. Años después diría las mismas palabras a mis distintas esposas: «Dieciséis años, y nos dejó». Quería decir que todos los errores que había cometido procedían de aquella precipitada partida.
Y lo cierto es que tenía razón. De no ser por mis errores, aún estaría en casa, sentado en el porche delantero.
Unos quince días después Ira se acercó tanto como le era posible a decirme la verdad. Un sábado estaba en Newark para visitar a su hermano y nos encontramos en el centro. Fuimos a comer a un restaurante cerca del Ayuntamiento, donde, por setenta y cinco centavos, una ganga para Ira, servían bocadillos de carne a la brasa con cebollas a la parrilla, pepinillos, patatas fritas, col picada y ketchup. Pedimos de postre tarta de manzana con una loncha de queso americano que parecía de goma, una combinación que Ira me había enseñado y supuse que era la manera viril de comer tarta en un restaurante de carne a la brasa.
Entonces Ira abrió un paquete que llevaba y me mostró un álbum de discos titulado «El coro y la orquesta del ejército soviético en un programa de melodías predilectas». El director era Boris Alexandrov, e intervenían Artur Eisen y Alexei Sergeyev, bajos, y Nikolai Abramov, tenor. En la cubierta del álbum había una foto («Fotografía por cortesía de SOVFOTO») del director, la orquesta y el coro, formado por unos doscientos hombres, todos ellos con uniforme de gala y actuando en el grande y marmóreo Salón del Pueblo. El salón de los trabajadores rusos.
– ¿Lo has oído alguna vez?
– No, nunca -respondí.
– Llévatelo a casa. Es tuyo.
– Gracias, Ira. Es estupendo.
Читать дальше