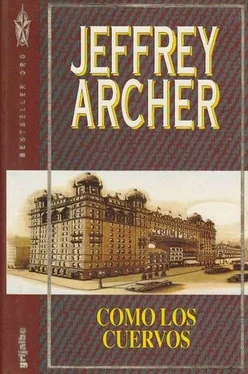– Cincuenta libras.
– Le dije que no le ofreciera más de veinte libras sin consultarme.
– Lo sé, pero en aquel momento había un comerciante del West End metiendo las narices en la tienda. No podía correr el riesgo, ¿verdad?
No creí ni por un momento que le hubiera costado cincuenta libras. Sin embargo, acepté que él intuía la importancia del cuadro para mis futuros planes.
– ¿Quiere que le entregue a la policía el cuadro desaparecido? -me preguntó-. Podría insinuar algo que tal vez…
– Por supuesto que no -contesté sin vacilar-. La policía es demasiado discreta en estos asuntos. Además, lo que tengo en mente para el señor Trumper será mucho más humillante que una entrevista privada en la intimidad de Scotland Yard.
El señor Harris se reclinó en la vieja butaca de cuero y empezó a chasquear los nudillos de su mano izquierda.
– ¿Alguna información más?
– Daniel Trumper ha tomado posesión de su plaza de profesor en el colegio Trinity. Se le puede encontrar en la escalera B, aula siete.
– Eso ya constaba en su último informe.
Ambos dejamos de hablar cuando un huésped de avanzada edad cogió una revista de una mesa próxima.
– También sale mucho con una chica llamada Marjorie Carpenter. Estudia tercer año de matemáticas en el colegio Girton.
– ¿Eso es cierto? Bien, si continúa en serio comuníquemelo al instante y abra un expediente sobre la chica -. Paseé la mirada por la sala para asegurarme de que nadie escuchaba nuestra conversación. Aparté la vista y descubrí que Harris me miraba con cierta intensidad.
– ¿Le preocupa algo? -pregunté, sirviéndome otra taza de té.
– Bien, para ser sincero con usted, señora Trentham, sí. Creo que ha llegado el momento de solicitarle un pequeño aumento en mi tarifa por horas. Después de todo, se espera de mí que guarde muchos secretos… -vaciló un momento-…secretos que podrían.,.
– ¿Podrían qué?
– Ser de incalculable valor para otras partes igualmente interesadas.
– Me está amenazando, señor Harris?
– Desde luego que no, señora Trentham, sólo que,…
– Se lo diré una vez y no volveré a repetirlo, señor Harris, Si alguna vez le cuenta a alguien lo que nos llevamos entre manos, no va a preocuparse por la tarifa, sino por la cantidad de tiempo que pasará en la cárcel. Porque yo también guardo un expediente sobre usted, y sospecho que alguno de sus antiguos colegas podrían estar interesados en leerlo; en especial, lo de haber empeñado un cuadro robado y de disponer de un chaquetón del Ejército. ¿Me he expresado con claridad?
Harris no replicó; se limitó a chasquear de nuevo los dedos uno por uno.
Algunas semanas más tarde estalló la guerra, y me enteré de que Daniel Trumper había eludido ser llamado a filas. Por lo visto, servía tras un escritorio de Brechtley Park y no era probable que experimentara la ira del enemigo, a menos que una bomba le cayera en la cabeza.
Los alemanes consiguieron dejar caer una bomba, justo en medio de mis pisos, destruyéndolos por completo. Mi cólera inicial ante este desastre en cuanto vi el caos que había provocado en Chelsea Terrace se desvaneció al ver, durante varios días, la obra de los alemanes desde el otro lado de la calle.
A las pocas semanas le tocó al «Mosquetero» y a la verdulería de Trumper experimentar la fuerza de la Luftwaffe. El único resultado de este segundo bombardeo fue que Trumper se alistara en los Fusileros a la semana siguiente. Por más deseos que albergara de ver a Daniel derribado por una bala perdida, necesitaba que Charlie Trumper continuara con vida; yo había planeado para él una ejecución pública.
No fue preciso que Harris me informara sobre el nuevo cargo de Trumper en el ministerio de Alimentación, porque todos los periódicos nacionales lo airearon. Sin embargo, no intenté aprovecharme de su prolongada ausencia, pues razoné que carecía de sentido adquirir más propiedades en Chelsea Terrace mientras la guerra continuara y Trumper siguiera perdiendo dinero.
Entonces, cuando estaba menos preparada, mi padre murió de un ataque al corazón. Lo dejé todo enseguida y me dirigí a Yorkshire para supervisar los preparativos del entierro.
Dos días después conduje a los miembros de la comitiva fúnebre al funeral, que se celebró en la iglesia parroquial de Watherby. Como cabeza de familia oficial ocupé el extremo izquierdo del banco delantero, con Gerald y Nigel a mi derecha. A la ceremonia asistieron la familia, los amigos y los socios del negocio, incluyendo al solemne señor Harrison, con el cual logré evitar toda conversación. Amy, sentada en la fila anterior a la mía, se mostró tan afligida durante el sermón del archidiácono que no habría logrado reponerse en todo el día si yo no hubiera estado a su lado para consolarla.
Acabada la ceremonia, decidí quedarme unos días en Yorkshire, mientras Gerald y Nigel volvían a Londres. Amy se pasó casi todo el tiempo en su habitación, y eso me permitió examinar la casa de arriba abajo y comprobar si podía rescatar algo de valor antes de regresar a Ashurst. Al fin y al cabo, ambas íbamos a compartir la propiedad.
Encontré las joyas de mi madre, que nadie había tocado desde su muerte, y el Stubbs que aún colgaba en el estudio de mi padre. Me llevé las joyas del dormitorio de mi padre y Amy accedió, mientras tomábamos una cena ligera en su cuarto, a que el cuadro colgara en Ashurst en lo sucesivo. El único objeto de valor que quedaba era la magnífica biblioteca de mi padre. Sin embargo, ya había forjado planes para la colección, que no comportaba la venta de un sólo libro.
A primeros de mes se desplazó a Londres para visitar las oficinas de Harrison, Dickens & Cobb, a fin de que la informaran oficialmente sobre el contenido del testamento.
El señor Harrison pareció lamentar que Amy se hubiera sentido incapaz de hacer el viaje, pero aceptó el hecho de que mi hermana aún no se hubiera recuperado lo suficiente de la conmoción sufrida por la muerte de mi padre. Varios parientes, la mayoría de los cuales sólo veía en bautizos, bodas y funerales, se hallaban sentados con aire esperanzado. Yo sabía exactamente lo que les aguardaba.
El señor Harrison ejecutó durante una hora lo que me pareció una ceremonia bastante sencilla, aunque, para ser justa, consiguió con notable destreza no revelar el nombre de Daniel Trumper cuando explicó lo que iba a ocurrir con las propiedades. Mi mente se distrajo mientras informaba a los parientes lejanos de las inesperadas mil libras que les habían tocado en suerte, y sólo volvió al presente cuando la voz monótona del señor Harrison pronunció mi nombre.
– Tanto la señora de Gerald Trentham como la señorita Amy Hardcastle recibirán durante el resto de su vida una parte igual de los ingresos derivados del consorcio -. El abogado hizo una pausa para volver una página y posó las palmas de las manos sobre el escritorio-, Lego la casa, la finca de Yorkshire con todo lo que contiene y veinte mil libras -continuó- a mi hija mayor, la señorita Amy Hardcastle.
– Buenas noches, señor Sneedles.
El viejo bibliófilo se quedó tan sorprendido de que la mujer conociera su nombre que, por un momento, permaneció inmóvil, mirándola.
Por fin, se precipitó a saludar a la mujer, inclinándose ante ella. Al fin y al cabo, era el primer cliente que tenía en una semana, sin contar al doctor Halcomber, el rector jubilado que se pasaba horas curioseando en la tienda, pero que no había comprado un libro desde 1937.
– Buenos días, señora. ¿Busca algún volumen en particular? -Miró a la dama, que vestía un traje largo de encaje y un gran sombrero de ala ancha, con un velo que imposibilitaba ver su rostro.
Читать дальше