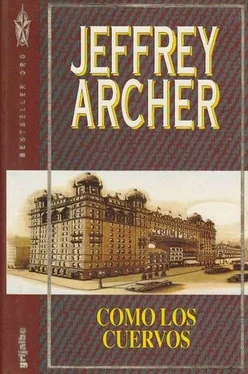Como en todo lo que emprendía, dedicó horas de investigación y preparación. Asignó tres días al departamento de Información del Alto Comisariado Australiano, con sede en el Strand, y procuró en todo momento sentarse cerca del doctor Marcus Winter, un profesor visitante de Adelaida, cuando cenaba en la mesa de autoridades del Trinity. Aunque el primer secretario y el bibliotecario suplente de la Casa de Australia quedaban desconcertados ante algunas preguntas de Daniel, y el doctor Marcus sentía curiosidad por las atenciones del joven matemático, a finales del tercer trimestre Daniel ya había recabado la suficiente información como para estar seguro de que no iba a perder el tiempo en el subcontinente. Sin embargo, aceptaba que toda la empresa era una gigantesca apuesta, en caso de que la primera pregunta recibiera como respuesta «No hay forma de averiguarlo».
Daniel hizo las maletas y lo tuvo todo dispuesto cuatro días después de que los estudiantes se marcharan y completara los informes para su departamento. Su madre llegó la tarde del día siguiente al colegio para acompañarle en coche a Southampton. Durante el trayecto a la costa del sur, le explicó que Charlie había pedido permiso al Consejo Municipal de Londres para transformar Chelsea Terrace en unos grandes almacenes inmensos.
– ¿Y aquellos pisos bombardeados?
– El Consejo ha concedido tres meses a los propietarios para reconstruirlos, o los expropiarán para ponerlos a la venta.
– Es una pena que no podamos comprarlos nosotros -dijo Daniel, ensayando una de sus no-preguntas, con la esperanza de obtener alguna respuesta de su madre, pero ésta siguió conduciendo por la A30.
No dejaba de ser irónico, pensó, que si su madre le hubiera confesado la razón por la cual la señora Trentham se negaba a cooperar con su padre, podrían haber regresado tranquilamente a Cambridge.
Pisó terreno más seguro.
– ¿De dónde piensa sacar el dinero papá para un proyecto tan enorme?
– No acababa de decidirse entre pedir un préstamo bancario o convertirse en sociedad anónima.
– ¿De qué cantidad estás hablando?
– El señor Merrick calcula alrededor de ciento cincuenta mil libras.
Daniel lanzó un silbido.
– El banco se sentiría encantado de prestarnos esa suma -continuó Becky-, pero piden como garantía todas nuestras posesiones, incluyendo los inmuebles de Chelsea Terrace, la casa, nuestra colección de arte y, para colmo, quieren que firmemos un aval personal, cargando a la empresa el cuatro por ciento del descubierto.
– Entonces, lo mejor será transformarse en sociedad anónima.
– No es tan fácil. Si nos decidimos por esa solución, la familia sólo se quedará con el cincuenta y uno por ciento de las acciones.
– El cincuenta y uno por ciento significa tener el control de la compañía.
– De acuerdo, pero si algún día necesitamos reunir más capital, es posible que no logremos controlar la mayoría de las acciones. En cualquier caso, sabes muy bien cuánto le molesta a tu padre dar explicaciones a los extraños. Si Charlie se viera obligado a informar regularmente a más directores no ejecutivos, por no mencionar a los accionistas, nos veríamos abocados a un desastre. Siempre dirige los negocios por instinto, y es posible que el banco de Inglaterra prefiera métodos más ortodoxos.
– ¿Cuándo ha de tomar la decisión?
– Se habrá decidido en un sentido u otro cuando vuelvas de Estados Unidos.
– ¿Cómo ves el futuro del número 1?
– Se me ha presentado una oportunidad excelente de renovarlo. Tengo el personal idóneo y suficientes contactos, de manera que, si nos conceden el permiso solicitado, creo que, a su debido tiempo, le haremos una seria competencia a Sotheby's y Christie's.
– Si papá deja de robar los mejores cuadros…
– Es verdad -sonrió Becky-, pero si persevera, nuestra colección privada valdrá más que el negocio. Pues revender el Van Gogh a la galería Lefévre sería una crueldad excesiva. Para ser un aficionado, posee la mejor intuición que he visto en mi vida…, pero no le comentes nunca que te lo he dicho.
Becky siguió todas las flechas que indicaban la dirección del muelle y frenó junto al transatlántico, pero no tan cerca como Daphne lo había hecho tiempo atrás, si no recordaba mal.
Daniel zarpó de Southampton aquella noche a bordo del Queen Mary. Su madre le despidió desde el muelle.
Ya a bordo del gran transatlántico, Daniel escribió una larga carta a sus padres, que envió desde la Quinta Avenida. Después, compró un billete a la 20th. Century Limited para el coche-cama de Chicago. El tren salió de la estación Penn a las ocho de aquella misma noche. Daniel había pasado tan sólo seis horas en Manhattan, y su única compra se limitó a una guía de Estados Unidos.
Al llegar a Chicago, el coche-cama fue agregado al Super Chief, que le condujo a Los Ángeles.
Durante la travesía de cuatro días por tierras norteamericanas, empezó a lamentar tener que irse a Australia. Cada ciudad le parecía más interesante que la anterior. Atravesó Kansas City, Newton City, La Junta, Albuquerque y Barstow. Daniel bajaba siempre que el tren paraba en una estación, compraba una postal en colores que indicaba exactamente dónde estaba, y llenaba el espacio en blanco con más información obtenida de la guía turística, antes de que el tren llegara a la siguiente estación. Luego, echaba la postal escrita en la parada posterior, y volvía a iniciar el proceso. Cuando el expreso llegó a la estación de Oakland, ya había enviado veintisiete postales diferentes a Little Boltons.
En cuanto el autobús le depositó en San Francisco, Daniel se instaló en un pequeño hotel cerca del puerto, tras comprobar que los precios estaban al alcance de su bolsillo. Como aún faltaban treinta y seis horas para que el SS Aorangi zarpara, se desplazó a Berkeley y pasó todo el segundo día con el profesor Stinstead. Le fascinaron hasta tal punto sus investigaciones sobre los cálculos terciarios que empezó a arrepentirse todavía más de no poder alargar su estancia; sospechaba que saldría ganando quedándose en Berkeley.
La noche antes de zarpar, Daniel compró veinte postales más y estuvo escribiéndolas hasta la una de la madrugada. Al llegar a la vigésima, su cerebro ya había dado todo de sí. Por la mañana pagó la cuenta y pidió al conserje mayor que enviara una cada tres días hasta que regresara. Le dio diez dólares, prometiéndole que habría otros diez a su vuelta, siempre que quedara por enviar el número de postales correcto, pues no sabía con precisión la fecha de su retorno.
El portero expresó cierta confusión, pero se guardó en el bolsillo los diez dólares. En un aparte, comentó con su joven colega del escritorio que, en el pasado, le habían pedido cosas más extrañas por menos dinero.
La barba de Daniel había crecido bastante cuando abordó el SS Aorangi. Tenía un plan preparado gracias a toda la información recogida al otro lado del globo. Durante el viaje, Daniel se sentó a una gran mesa circular que compartía con una familia australiana. Regresaba a su casa después de pasar las vacaciones en Estados Unidos. Contribuyeron con generosidad a ampliar el bagaje de conocimientos de Daniel a lo largo de las tres semanas siguientes, sin darse cuenta de que el joven escuchaba con inusual interés hasta la última palabra que pronunciaban.
Daniel entró en Sydney el primer lunes de agosto en 1947. Subió a la cubierta y vio el sol ponerse tras el Sydney Harbour Bridge, mientras el práctico guiaba lentamente el transatlántico al interior del puerto. Se sintió de repente muy mareado. Deseó con todas sus fuerzas no haberse embarcado en el viaje (no era la primera vez). Bajó del barco una hora más tarde y se alojó en una casa de huéspedes que le había recomendado el cabeza de la familia con la que había compartido la mesa durante la travesía.
Читать дальше