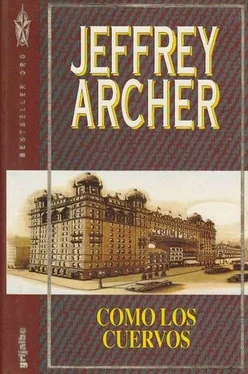– Exacto. El tiempo dirá la última palabra. Bien, ¿vamos a reunimos con las damas?
Mientras tomaba un generoso coñac en otra sala llena de antepasados, que incluía un pequeño óleo del príncipe Charlie, Becky escuchó a Daphne describir a los norteamericanos, a los que adoraba, si bien consideraba que nunca debimos menospreciarlos; a los africanos, que le parecían muy agradables, aunque se les debería devolver su tierra lo más pronto posible; y a los indios, que ya no podían esperar a recuperar su independencia, según el hombrecillo que continuaba llegando a la residencia oficial del gobernador en andrajos.
– ¿Te refieres, por casualidad, a Gandhi? -preguntó Charlie, lanzando bocanadas de humo con mayor confianza-. Me parece un hombre impresionante.
De regreso a Gilston Road, Becky le contó a Charlie todas las habladurías que Daphne le había revelado. Sin embargo, resultó obvio para Charlie que las dos mujeres no habían tocado el tema de Trentham, o la amenaza que había formulado.
Charlie pasó la noche sin dormir, en parte por haber abusado de la comida y el alcohol, pero sobre todo porque su mente saltaba de la dimisión del coronel al problema del inminente regreso de Trentham a Inglaterra.
A las cuatro de la mañana se levantó, se puso su ropa vieja y se fue al mercado, algo que procuraba hacer al menos una vez a la semana, convencido de que ningún empleado de «Trumper's» podía manejárselas en el Garden mejor que él. En fecha reciente, un comerciante del mercado llamado Ned Denning había logrado colarle un par de aguacates excesivamente maduros, y al día siguiente le animó a comprar una caja de naranjas que Charlie no quería para nada. Este decidió levantarse muy temprano al tercer día para intentar que despidieran al tipo de su trabajo.
El lunes siguiente, Ned Denning fue nombrado primer director general del colmado «Trumper's».
Charlie aprovechó bien la mañana, comprando provisiones para los números 131 y 147, y Bob Makins llegó una hora más tarde para conducirle a él y a Ned de regreso a Chelsea Terrace, en la furgoneta adquirida unos días antes.
En cuanto se detuvieron frente a la verdulería, Charlie ayudó a descargar y guardar los artículos, para después ir a desayunar a casa unos minutos antes de las siete. Consideró que todavía era demasiado temprano para llamar por teléfono al coronel.
La cocinera le sirvió huevos con bacon, que compartió con Daniel y la niñera. Becky no bajó, pues aún no se había recuperado de la cena.
En cuanto la niñera salió de la cocina para llevar al niño al cuarto de jugar, Charlie consultó la hora en su reloj de cadena. Aunque faltaban sólo unos minutos para las ocho, no pudo esperar más, se dirigió al vestíbulo, descolgó el teléfono y pidió a la operadora que le pusiera con Flaxman, 172. La comunicación se realizó al cabo de pocos segundos.
– ¿Puedo hablar con el coronel?
– Le diré que ha llamado, señor Trumper -fue la respuesta.
El pensamiento de que nunca sería capaz de disimular su acento por teléfono divirtió a Charlie.
– Buenos días, Charlie -dijo otro acento que reconoció de inmediato.
– ¿Puedo ir a verle, señor?
– Por supuesto, pero espera hasta las diez, camarada. Elizabeth ya se habrá marchado a visitar a su hermana en Camden Hill.
– Estaré ahí a las diez en punto -prometió Charlie.
Después de colgar, decidió emplear las dos horas que le restaban en hacer una gira por las tiendas. Por segunda vez en aquella mañana, y sin que Becky se hubiera despertado, se marchó a Chelsea Terrace.
Charlie sacó al señor Arnold de la ferretería y comenzó la inspección de las once tiendas. Explicó con todo lujo de detalles a su subdirector los planes que tenía para instalar en el edificio seis nuevas tiendas.
Después de dejar el 129, Charlie confesó a Arnold su preocupación por la licorería, que aún no daba la talla, a pesar del nuevo servicio de reparto, que se utilizaba sólo para la verdulería. Charlie se sentía orgulloso de que su tienda fuera una de las primeras de Londres en tomar pedidos por teléfono y entregarlos el mismo día a los clientes que habían abierto una cuenta. Otra idea que les había robado a los norteamericanos, y cuanto más leía sobre sus competidores de Estados Unidos, más deseaba visitar el país y estudiar sus innovaciones sobre el terreno.
– Aún recordaba su primer servicio de reparto, cuando utilizaba el carretón del abuelo para el transporte y a Kitty para efectuar las entregas. Ahora, conducía una elegante furgoneta azul de tres caballos, con la inscripción «Trumper, el comerciante honrado. Fundado en 1823», escrita con letras azules en ambos lados.
Se detuvo en la esquina de Chelsea Terrace y contempló la tienda que siempre dominaría Chelsea, con su enorme ventana salediza y la gran puerta doble. Sabía que casi había llegado el momento oportuno de entrar y ofrecer al señor Fothergill un generoso talón que cubriera las deudas del subastador; un antiguo empleado del número 1 le había asegurado recientemente que la cantidad ascendía ya a unas dos mil libras.
Charlie entró en el número 1 para pagar una factura mucho menor y preguntó a la chica que atendía detrás del mostrador si ya habían terminado de poner el marco nuevo a la Virgen María y el Niño. Llevaba un retraso de tres semanas.
No lamentaba el retraso, pues así tenía otra excusa para chafardear. Se fijó en que el papel de la pared situada tras la zona de recepción seguía desprendiéndose, y en la única empleada sentada ante el escritorio. Su aspecto le convenció de que no siempre recibía la paga semanal.
El señor Fothergill apareció con el cuadro recién enmarcado y entregó el pequeño óleo a Charlie.
– Gracias -dijo Charlie, examinando una vez más las enérgicas pinceladas rojas y azules que daban forma al retrato.
Se dio cuenta de cuánto lo había echado de menos.
– ¿Sabe cuánto vale? -preguntó a Fothergill, tendiéndole un billete de diez chelines.
– Unas libras, a lo sumo -contestó el experto, tocándose la corbata de lazo-. Al fin y al cabo, se pueden encontrar a lo largo y ancho de Europa multitud de versiones del tema, ejecutado por artistas desconocidos.
– Me sorprende -dijo Charlie, mientras consultaba su reloj y guardaba la factura en el bolsillo. Le quedaba tiempo de sobra para pasear sin prisa por los jardines de la Princesa y llegar a la residencia del coronel un par de minutos antes de las diez-. Buenos días -se despidió del señor Fothergill.
Aunque aún era muy temprano, las aceras de Chelsea bullían de gente, y Charlie levantó su sombrero en varias ocasiones para saludar a los clientes que reconocía.
– Buenos días, señor Trumper.
– Buenos días, señora Symonds -contestó Charlie.
Cruzó la calle para atajar por el parque.
Empezó a ensayar mentalmente lo que diría al coronel una vez descubierta la razón por la que consideraba necesario presentar la dimisión. Fuera cual fuese esa razón, Charlie estaba decidido a no perder a su presidente. Dejó atrás la puerta del parque y caminó por el sendero artificial.
Se apartó a un lado para dejar pasar a una dama que empujaba un carrito de niño y saludó burlonamente a un viejo soldado. Se hallaba sentado en el banco del parque y hacía rodar una Woodbine. Después de atravesar el pequeño parque salió a Gilston Road, y cerró la puerta a su espalda.
Charlie se encaminó hacia Tregunter Road y aceleró el paso. Sonrió al pasar frente a su pequeña casa, olvidando que llevaba el cuadro bajo el brazo. Su mente continuaba preocupada por la dimisión del coronel.
Giró sobre sus talones al oír un grito y una puerta que se cerraba detrás de él. Fue más un reflejo que el deseo de averiguar qué ocurría. Se quedó paralizado al observar que una figura desaliñada bajaba corriendo los escalones de su casa y se precipitaba hacia él.
Читать дальше