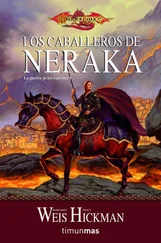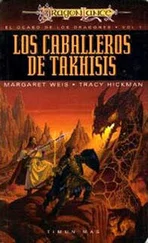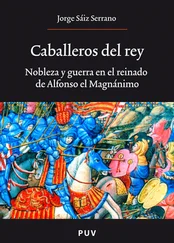De hecho Maud ofrecía el aspecto que tendría una mujer de bandera con un envoltorio de lujo, como la hubiera descrito la canción de éxito. Cuando Henry la vio, sostenía un pequeño espejo y se estaba retocando los labios de un rojo intenso, justo como una mujer de bandera con un envoltorio de lujo lo haría.
Henry no tenía ni idea de adonde podía conducirle aquel encuentro. No tenía ni idea de casi nada en la vida: no era del tipo analítico, como el repelente de su hermano. Los sucesos le afectaban como le afectan a un auténtico derrotista: se limitaba a aceptar la situación como una sentencia sin juicio.
Pero al menos tenía una pista. Maud estaba allí sentada, absorta como una narcisista contemplándose en un estanque de bolsillo, y Henry se hizo una pequeña idea de que a aquella mujer le importaba sobre todo la apariencia física y no los logros personales. Podía hablar sobre Sartre y el arte, pero lo que quería era transformar los grandes pensamientos y hallazgos en cualidades físicas en lugar de acciones. Las cualidades físicas eran reemplazables, como el color del pintalabios, o como un chal que, según una determinada tendencia de moda, debía atarse de una cierta manera en la correa del bolso.
– Llegas muy puntual -dijo empujando una silla con el pie.
– ¡Qué arreglada vas! -no pudo evitar exclamar Henry.
– ¿Arreglada?
– Ayer por la noche no ibas así.
– Bueno, eso es asunto mío -contestó Maud, cortante.
– Claro. Solo pensé que…
– Puedes pedir lo que quieras. Yo invito -dijo Maud pasándole la carta.
Henry tenía las ideas muy claras acerca de cómo debía comportarse un caballero en un almuerzo con una dama, e intentó insistir en que él invitaría, pese a que apenas tenía para pagar su parte. Maud fingió no escuchar lo que le estaba diciendo, ajena a cualquier tipo de caballerosidad, y Henry lo dejó estar.
Maud tenía el pelo castaño peinado con raya en medio, bastante corto en la nuca y con dos mechones en punta balanceándose sobre las mejillas. Cuando estaba pensativa, se metía una de las puntas en la boca. Si no, se metía un cigarrillo. Fumaba más que Henry, lo cual era decir mucho. A él le costaba concentrarse en la elección de la comida; estaba totalmente hechizado ante la presencia de Maud, y no dejaba de preguntarse si el lunar que tenía en la mejilla derecha era auténtico o pintado. No se atrevió a preguntarlo.
Así se comportó durante todo el almuerzo, bajo el signo de torpe admiración de Henry el amateur. Era incapaz de explicar una sola anécdota sobre sí mismo -ni siquiera sobre el mundo del boxeo, que fascinaba increíblemente a Maud- sin pararse en mitad de una frase, mirar fijamente a Maud y después intentar retomar el hilo. No sabía si se trataba de alguna especie de amor hasta ahora desconocida para él. Pero intentó mantener el tipo como pudo, hasta que Maud puso una mano sobre la de él y le dijo:
– Henry, pareces un poco nervioso.
– Solo estoy algo cansado -repuso-. No debería haber bebido vino con la comida. Esta noche he dormido poco.
– ¿No seré yo la que te pone nervioso?
– No eres exactamente como te había imaginado.
– ¿Te he defraudado?
– Al contrario.
– Pues no pienses más en eso. Todo tiene un motivo.
– ¿Y qué hacemos ahora?
– Podemos ir a mi casa, si te apetece. Vivo cerca de aquí.
Maud pagó la cuenta, y después fueron paseando tranquilamente por la calle Birger Jara, donde Maud entró en la tienda de Augusta Jansson, como solía hacer, para comprar una bolsa de golosinas por dos coronas con cincuenta. Le encantaba el regaliz salado. A Henry le parecía maravillosamente infantil.
Maud vivía en una casa de ladrillo rojo en Lärkstan, en un piso de dos habitaciones escasamente amueblado, justo bajo los aleros del tejado y con vistas a la iglesia de Engelbrekt.
– Pon un disco -dijo-. Voy a preparar algo de beber.
Henry colgó el abrigo y la gorra en un perchero con cuatro brazos. Al hacerlo, el perchero se balanceó y quedó recostado contra la pared. Siempre pasaba eso, como aprendería con el tiempo.
Entró en la sala de estar, que tenía ventanas con parteluz y estaba amueblado con un sofá bajo, un par de sillones, un televisor y un pequeño banco con un tocadiscos y discos. El suelo estaba enmoquetado, y era la primera vez que Henry ponía los pies sobre una moqueta. Le confería una atmósfera muy especial a la sala, un ambiente íntimo y privado, relajante y excitante a la vez, como lo expresaría un catálogo de mobiliario moderno.
Había mucho jazz moderno en el montón de discos: MJQ, Miles Davis, Thelonius Monk, Duke Ellington, Charles Mingus, Arne Domnérus, Lars Gullin y Bengt Hallberg. En la parte inferior de la pila había un montón de álbumes de Elvis the Pelvis. Casi la mitad de los discos eran de música clásica, y Henry puso uno de Sibelius. No sabía mucho sobre Sibelius, solo que al finlandés le gustaba bastante empinar el codo y que murió un año antes que su padre. ¿Qué más había que saber?
Maud regresó de la cocina llevando una bandeja con whisky, cubitos de hielo, soda, ginebra y grappa. Podía escoger lo que quisiera. Henry eligió whisky.
– Ahora quiero escuchar este -dijo Maud levantándose del sofá.
Había estado tumbada con la cabeza sobre las rodillas de Henry, escuchando a Sibelius, y casi se quedan dormidos los dos. Henry se había adormilado por el whisky, y olvidó preocuparse por lo que hacían sus manos. Cuando Maud se tumbó con la cabeza apoyada en su regazo, él no había sabido qué hacer con las manos. ¿Debería acariciarle el pelo, rozarle las mejillas, posarlas sobre su pecho? Pero entonces se había quedado casi dormido, sumido en la música y sintiéndose muy relajado.
– Esta es mi canción favorita -dijo Maud, y puso «Haz girar mi mundo», de Jan Malmsjö.
La canción era todo un éxito, pero a Henry nunca le había gustado demasiado; además, nunca había estado en ningún cabaret o teatro donde se tocara ese tipo de canciones francesas. Esos lugares eran frecuentados principalmente por intelectuales que hablaban de París y de Sartre, gente como Maud y Eva y Bill del Bear Quartet.
Maud se sabía la letra y la cantó bajito, mirando a Henry sin pestañear. Él encendió un cigarrillo y pensó que la canción no estaba mal.
En esta ocasión no estaba amaneciendo, sino anocheciendo. Se habían quedado dormidos en la cama, y Henry se despertó cuando empezaba a oscurecer. Apartó con cuidado a Maud, que se había quedado dormida sobre su brazo, encendió un cigarrillo y se quedó mirando por la ventana.
Debían de ser las cinco de la tarde. La gente volvía a su casa del trabajo. Maud y Henry habían almorzado, habían ido al apartamento, se habían tomado un par de copas, escuchado música y hablado un poco sobre saltarse las clases del instituto. Después habían hecho el amor. No habían tardado ni cuatro horas en hacerlo todo. Debe de ser mi récord, pensó Henry.
Exhaló el humo hacia el techo, sintiéndose más asocial que nunca. En una época había faltado mucho al instituto, pero había sido para trabajar, entrenar boxeo o ensayar con el grupo. De pronto, todo aquello le parecía banal e inocente comparado con esto. Hasta ahora nunca se había acostado con una mujer en pleno día, y aquello le hacía sentirse muy bohemio.
El lunar en la mejilla derecha de Maud no era auténtico. Henry se lo había quitado a besos.
– Tienes que irte -dijo Maud en cuanto se despertó, se levantó y se puso un albornoz.
– ¿Irme?
– Sí, irte -contestó secamente-. No preguntes tanto, ya te lo explicaré después. Tienes que irte. Ya es muy tarde.
Henry no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Le parecía que aquella chica cambiaba de humor muy deprisa. ¡vete! Sonaba como una orden. ¡vete! Con un gran signo de exclamación.
Читать дальше