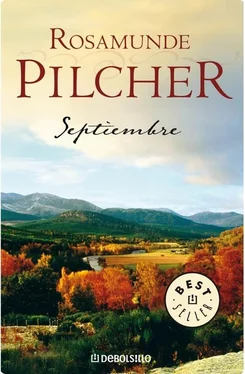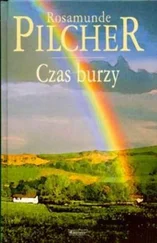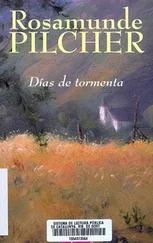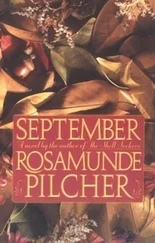– No puede usted culparse de su muerte.
– Por mi causa se hizo soldado. Si yo no hubiera intervenido, aún estaría vivo.
– Nada de eso, Archie. Si tenía que entrar en su regimiento habría entrado, aunque usted no le hubiera animado.
– ¿Usted cree? Me cuesta ser fatalista. Ojalá lo fuera, porque entonces podría dejar descansar mi espíritu y no preguntarme más por qué. ¿Por qué estoy yo aquí, en lo alto del Creagan Dubh, viendo, respirando, tocando y sintiendo y Neil MacDonald está muerto?
– Siempre es el que queda quien lleva la peor parte.
Archie volvió la cabeza y su mirada se encontró con la de Conrad.
– Su esposa murió -dijo.
– Sí. De leucemia. Yo la vi morir, y tardó mucho tiempo. Durante todo aquel tiempo yo me rebelaba por no ser yo el que moría. Y cuando murió me odié por estar vivo.
– Usted también.
– Supongo que es una reacción inevitable. Pero uno tiene que aceptarlo. Lleva tiempo. Pero al fin comprendes que todas esas preguntas con las que te atormentas no tienen respuesta. Como dirían ustedes, los ingleses, es una condenada majadería planteárselas siquiera.
Se hizo una pausa. Al fin, Archie sonrió:
– Sí; tiene razón. Una condenada majadería. -Miró el cielo-. Tiene razón, Conrad. -Empezaba a oscurecer. Llevaban mucho tiempo allí sentados y había refrescado-, deberíamos regresar. Y tengo que pedirle perdón. Reconozco que durante un momento he olvidado que también usted tenía su tragedia. Espero que me crea si le digo que no le traje aquí arriba con la intención de desahogarme con usted.
– Yo pregunté -sonrió Conrad. Entonces advirtió que, tras tanto tiempo en la inhóspita pena, estaba helado y entumecido. Se puso en pie, estirando su dolorido cuerpo para aliviar los calambres de las piernas. Cuando salió del abrigo de la roca, el viento saltó sobre él mordiéndole la cara y colándose por el cuello de la chaqueta. Tiritó ligeramente. Las perras, ante la promesa de movimiento y pensando ya en la cena, se irguieron sobre las patas delanteras y miraron a Archie con ojos expectantes.
– Es verdad. Pero ahora vamos a olvidarlo y a no volver a hablar de ello. Está bien, perras glotonas, vámonos a casa a cenar. -Extendió el brazo-. ¿Me ayuda a levantarme, Conrad?
Al fin, emprendieron el regreso a Croy. El coche avanzaba lentamente, bamboleándose, por la pista que conducía al valle. Cuando entraron por la puerta principal, el reloj de pie que estaba al lado de la escalera dio la media. Las seis y media. Las perras estaban hambrientas. Hoy cenarían con retraso y se fueron directamente a la cocina. Archie se asomó a la biblioteca pero no vio a nadie.
– ¿Qué quiere hacer ahora? -preguntó a su invitado-. Generalmente, cenamos a las ocho y media.
– Si no tiene inconveniente, subiré a deshacer la maleta. Quizás me dé una ducha.
– Muy bien. Use cualquier cuarto de baño libre. Si cuando baje no hay nadie todavía, encontrará una bandeja con bebidas en la biblioteca. Sírvase usted mismo. Está en su casa.
– Muy amable. -Conrad había empezado a subir la escalera, pero entonces se volvió-. Y gracias por la excursión. Ha sido un día especial.
– Quizá sea yo quien deba dárselas.
Conrad siguió subiendo. Archie fue tras las perras y encontró a Lucilla y a Jeff en la cocina con sendos delantales, uno en el fregadero y la otra en el fogón, laboriosos y en armonía. Lucilla se volvió, apartando momentáneamente la atención del puchero que estaba removiendo.
– Hola, papá. ¿Dónde estabas?
– Arriba, en el páramo. ¿Qué estáis haciendo?
– La cena.
– ¿Y mamá?
– Ha subido a darse un baño.
– ¿Podrías dar de comer a las perras?
– Pues claro. Descuida… -Se volvió otra vez hacia su guiso-. Pero tendrán que esperar un momento o se me va a agarrar la salsa.
Los dejó trabajando, cerró la puerta, volvió a la biblioteca, se sirvió un whisky con soda y, con el vaso en la mano, subió la escalera en busca de su mujer.
La encontró en el baño, envuelta en perfumados vapores y tan graciosa como siempre con su gorra de lunares azul y blanca.
– Archie. -Él se sentó en el water-. ¿Dónde has estado?
– En lo alto de Creagan Dubh.
– Debía de estar precioso aquello. ¿Ha llegado el Americano Triste?
– Sí, y no es triste. Es muy agradable. Se llama Conrad Tucker y resulta que es un viejo amigo de Virginia.
– ¿Qué dices? ¿Se conocen? ¡Qué coincidencia! Y qué bien. Así no se sentirá tan desplazado en una casa extraña. -Se incorporó alargando la mano hacia el jabón-. Es evidente que te ha caído bien
– Es muy simpático.
– Menos mal. ¿Qué está haciendo ahora?
– Lo mismo que tú, imagino.
– ¿Es su primer viaje a Escocia?
– Me parece que sí.
– Porque, verás, he estado pensando que él y Jeff no van a poder intervenir en los bailes del viernes. ¿No podríamos organizar una pequeña clase de baile después de la cena? Lo indispensable para que puedan entrar en un corro, los pasos básicos. Así podrán divertirse un poco por lo menos.
– ¿Por qué no? Buena idea. Sacaré unas cintas. ¿Y Pandora?
– Molida, supongo. No llegamos a casa hasta las cinco. Archie, ¿te molestaría que mañana fuera Pandora contigo al campo? Le he hablado del picnic de Vi y ha dicho que prefiere pasar el día contigo. Quiere ir a tu puesto de caza y charlar.
– No hay inconveniente, siempre que no meta mucho ruido.
– Ocúpate de que lleve ropa de abrigo.
– Le prestaré mis botas verdes y el chaquetón.
Él bebió un trago. Bostezó. Estaba cansado.
– ¿Qué tal las compras? ¿Me has traído los cartuchos?
– Sí. Y el champaña, y las velas, y comida para alimentar a un regimiento muerto de hambre. Y tengo un vestido nuevo para el baile.
– ¿Te has comprado un vestido?
– No; no me he comprado un vestido. Me lo ha comprado Pandora. Es una preciosidad. No me dejó ver el precio, pero me parece que le ha costado un riñón. Debe de ser muy rica. ¿Crees que debí permitir que fuera tan generosa?
– Si estaba empeñada en regalarte un vestido, nadie habría podido impedírselo. Siempre le gustó hacer regalos. Pero es un detalle. ¿Puedo verlo?
– No; hasta el viernes, en que te deslumbraré con mi belleza.
– ¿Qué más habéis hecho?
– Almorzamos en el “Wine Bar”… -Isobel estrujó la esponja, pensando si debía contar a Archie lo de la usurpación de la mesa reservada, y desistió porque sabía que le parecería mal-. Y Lucilla se compró un vestido en un tenderete del mercadillo.
– Cielos, seguramente tendrá pulgas.
– La he obligado a dejarlo en la tintorería. Tendrá que ir alguien a Relkirk el viernes por la mañana a recogerlo. Pero lo mejor lo he dejado para el final. Porque Pandora te ha comprado un regalo y, si me das la toalla, salgo y te lo enseño.
Él le tendió la toalla.
– ¿Un regalo para mí? -Intentó adivinar lo que le habría comprado su hermana. Ojalá no fuera un reloj de oro, ni un cortapuros, ni un alfiler de corbata, objetos que nunca iba a usar. Lo que de verdad necesitaba era una canana.
Isobel acabó de secarse, se quitó el gorro, se sacudió la melena, se puso la bata de seda y dijo:
– Ven a ver. -Él se levantó del water y la siguió al dormitorio-. Mira.
Estaba todo encima de la cama. Unas calzas a cuadros, una camisa blanca, todavía en su bolsa de celofán, una faja de satén negro y la chaqueta de terciopelo verde de su padre, que Archie no había vuelto a ver.
– ¿De dónde ha salido eso?
– Estaba en el desván con bolas de naftalina. La he colgado encima de la bañera para quitarle las arrugas. Las calzas y la camisa son regalo de Pandora. Y yo te he limpiado los zapatos de vestir.
Читать дальше