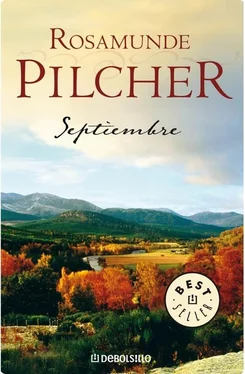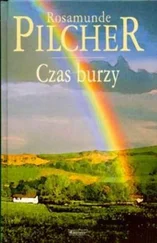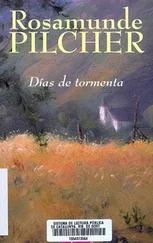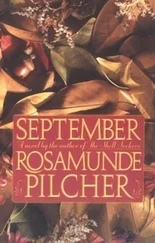– ¿O sea, que no podré hablar de boda? -Virginia asintió. Violet lo meditó-. Nunca lo mencionaría. Soy lo bastante moderna como para darme cuenta de cuando tengo que cerrar la boca. Pero los jóvenes, con eso de vivir juntos se crean situaciones muy difíciles. Y nos plantean problemas a nosotros. Si le hacemos mucho caso, el chico pensará que lo presionamos y saldrá corriendo y destrozará el corazón de Alexa. Y, si no le hacemos suficiente caso, Alexa pensará que no nos gusta y eso le destrozará el corazón.
– Yo no estaría tan segura. Alexa está más mujer, más segura de sí misma. Ha cambiado.
– No podría soportar verla sufrir.
– Me temo que ya no podemos protegerla. Las cosas han ido demasiado lejos.
– Sí -asintió Violet, sintiéndose reconvenida en cierto modo. No era el momento de alimentar aprensiones. Si había de ser de alguna utilidad a alguien debía conservar la sensatez-. Tienes toda la razón. Todos tenemos que…
Pero no pudo decir más. Oyeron abrirse y cerrarse la puerta principal.
– ¡Mami!
Henry había vuelto. Virginia dejó la taza y se levantó de un salto, olvidándose de Alexa. Se dirigió hacia la puerta, pero Henry llegó antes, sofocado por la alegría y la carrera cuesta arriba.
– ¡Mami!
Ella abrió los brazos y él se precipitó en ellos.
En las cenas a las que asistía Edmund nunca faltaba alguien bien intencionado que le preguntaba si no le resultaba muy pesado ir y volver todos los días de Strathcroy a Edimburgo, cada mañana y cada tarde, un día sí y otro también. La verdad era que Edmund no daba importancia al viaje. Volver a Balnaid junto a su familia era más importante que el considerable esfuerzo que ello requería y sólo una cena de negocios en Edimburgo, un avión de primera hora de la mañana o unas carreteras intransitables a causa del invierno le hacían quedarse en la ciudad y pernoctar en el piso de Moray Place.
Además, le gustaba conducir. Su coche era potente y seguro y la autovía que cortaba el Forth y llegaba hasta Relkirk vía Fife le resultaba tan familiar como la palma de la mano. Más allá de Relkirk, por carreteras interiores, tenía que aminorar la velocidad, pero el viaje rara vez le llevaba más de una hora.
Utilizaba aquel tiempo para descargar la tensión acumulada durante un día de decisiones y para concentrarse en las facetas no menos absorbentes de su ajetreada vida. En invierno, escuchaba la radio. Pero no las noticias ni los debates políticos… Cuando recogía la mesa y guardaba bajo llave todos los documentos confidenciales, tenía ya bastante de lo uno y de lo otro. Escuchaba Radio Tres, música clásica y gran teatro. El resto del año, a medida que las horas de luz se alargaban y ya no hacía el viaje en la oscuridad, hallaba mucho más placer y más descanso en la contemplación del desfile de las estaciones por el campo. El arado, la siembra, el reverdecer de los árboles; los primeros corderos que salían a los pastos, la maduración de las cosechas, los recolectores de frambuesas, en las largas hileras de canas, la recolección, las hojas del otoño, la primera nieve.
Ese día, aquella hermosa tarde de viento, recolectaban. La escena era a un tiempo bucólica y espectacular. Un sol inestable bañaba los campos y las granjas, pero el aire era tan diáfano que se veía, con claridad pasmosa, hasta la ultima cañada de las lejanas montañas. La luz se derramaba sobre las montañas dándoles marcado relieve, el río que corría junto a la carretera relucía y centelleaba; y el cielo, poblado de nubes, era infinito.
Hacía tiempo que Edmund no se sentía tan contento. Había recobrado a Virginia. El regalo había sido su manera de pedirle perdón por todo lo que le había dicho el día de la primera discusión, cuando la acusó de asfixiar a Henry, de quererlo para ella sola por puro egoísmo, de no pensar más que en sí misma. Ella había aceptado la pulsera con gratitud y amor y su sincera complacencia había sido un autentico perdón.
La víspera, después de cenar en “Rafaelli’s”, volvieron a Balnaid entre unos campos sumidos entre dos luces, bajo un celaje fastuoso, rosa encendido por el Oeste y con unas franjas como el carbón, que parecían trazadas por un pincel gigantesco.
La casa estaba vacía. No recordaba cual había sido la última vez que había ocurrido esto y ello hizo su llegada más especial. Sin perros, sin niños, solos los dos. Descargó el equipaje, subió dos whiskies de malta a la habitación y se sentó en la cama a ver cómo ella deshacía las maletas. No había prisa, porque toda la casa, la noche, la dulce oscuridad eran suyas. Después, él se duchó; Virginia tomó un baño. Vino a él perfumada y fresca y su abrazo fue más grato y más dulce que nunca.
Sabía que entre los dos se interponía todavía la causa de discordia. Virginia no quería perder a Henry y Edmund estaba decidido a que se fuera. Pero, por el momento, habían dejado de pelear y, con un poco de suerte, quizá la cuestión permaneciera enterrada para siempre.
Había, además, otras cosas buenas en perspectiva. Esta noche volvería a ver a su hijo después de una semana de separación. Habría mucho que contar y mucho que escuchar. Y, después, el mes próximo, en septiembre, Alexa traería a casa a su compañero.
El bombazo de Alexa había pillado desprevenido a Edmund; lo desconcertó, pero no lo escandalizó ni lo indignó. Quería mucho a su hija y reconocía sus cualidades; pero, desde hacía un par de años, había deseado más de una vez verla madurar por fin. Empezaba a resultarle embarazoso tener una hija de veintiún años tan candorosa, tímida y, además, llenita. Estaba acostumbrado a verse rodeado de mujeres elegantes y sofisticadas (su misma secretaria era un bombón) y se disgustaba consigo mismo por su impaciencia e irritación con Alexa. Y ahora, ella solita había encontrado a un hombre y, según Virginia, un hombre muy presentable.
Quizá debiera adoptar una actitud más severa. Pero a él nunca le había gustado el papel de pater familias y le preocupaba más el aspecto humano que el moral.
Pensaba regirse por su propio código como siempre que se le planteaba un dilema. Actuar en positivo, proyectar en negativo y no esperar nada. Lo peor que podía ocurrir era que Alexa sufriera. Para ella sería una experiencia nueva y terrible pero, por lo menos, la haría más madura y, era de esperar, más fuerte.
Edmund entró en Strathcroy cuando el reloj de la iglesia daba las siete. Estaba deseando llegar a casa. Ya estarían allí los perros, que Virginia habría ido a recoger a las perreras; y encontraría a Henry, en el baño o tomando el té en la cocina. Se sentaría a verle comer sus barritas de pescado, sus hamburguesas al queso o el potingue que su hijo hubiera elegido para cenar y escucharía sus andanzas de toda la semana mientras bebía un gintonic largo y fuerte.
Esto le recordó que no tenían agua tónica. Se habían descuidado y en el armario de las bebidas no quedaba ni un solo botellín del insustituible ingrediente. Edmund tenía intención de comprar una caja en Edimburgo pero se le olvidó. Por ello, en lugar de cruzar el puente que conducía a Balnaid siguió hasta el pueblo y paró delante del supermercado pakistaní.
Las demás tiendas habían cerrado hacía rato, pero los pakistaníes no cerraban nunca, o eso parecía. Mucho después de las nueve de la noche, seguían despachando briks de leche, pan, pizzas y platos precocinados.
Se apeó del coche y entró en la tienda. Había otros clientes, pero llenaban ellos mismos sus cestillos metálicos con los artículos de las estanterías o eran atendidos por Mr. Ishak, y fue Mrs. Ishak quien, desde detrás del mostrador, saludó a Edmund con una sonrisa que le marcó unos hoyos en las mejillas. Era una mujer de agradable aspecto, con unos enormes ojos orlados de kohl, que esta tarde vestía de seda amarillo paja y se cubría la cabeza y los hombros con un pañuelo también de seda pero de un amarillo más pálido.
Читать дальше