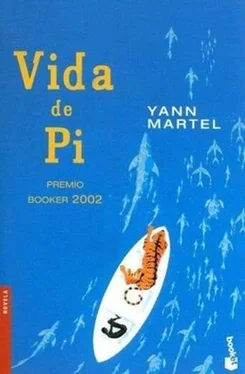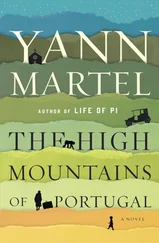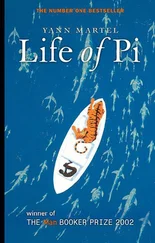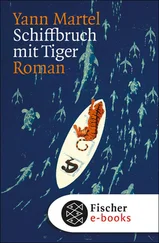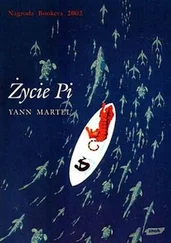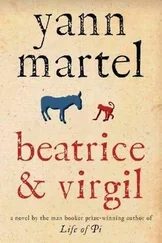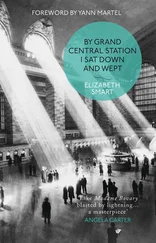8. Cuando vea que el animal está muy enfermo, ya puede parar. La náusea se da con rapidez pero tarda mucho en desaparecer. Tampoco hace falta que se pase. La náusea no matará a nadie pero puede minar seriamente las ganas de vivir. Cuando lo haya machacado lo suficiente, suelte el ancla flotante, intente darle sombra al animal en el caso de que se haya desplomado a la luz del sol y asegúrese de dejarle agua para cuando se despierte, mezclada con pastillas para el mareo, si tiene. En esta fase del adiestramiento, la deshidratación supone un gran peligro. Luego retírese a su refugio y deje al animal en paz. El agua, el descanso y la tranquilidad, junto a un bote salvavidas estable lo devolverá a la vida. Debe permitir que el animal se recupere del todo antes de repetir los pasos 1 al 8.
9. Repita el tratamiento hasta que el animal asocie de forma fija y completamente inequívoca el sonido agudo del silbato con la sensación de aquella náusea tan debilitante e intensa. A partir de entonces, sírvase exclusivamente del silbato cada vez que el animal intente entrar en su territorio o se porte mal. Con un solo silbido, comprobará que su animal se estremecerá de malestar y se batirá en retirada al lugar más seguro y más lejano de su territorio. Una vez haya alcanzado este nivel del adiestramiento, utilice el silbato con moderación.
En mi caso particular, fabriqué un escudo de un caparazón de tortuga para protegerme de Richard Parker mientras lo adiestraba. Corté una muesca en cada lado del caparazón y las conecté con una cuerda. El escudo pesaba más de lo que me hubiera gustado, pero que yo sepa, los soldados nunca llegan a escoger sus pertrechos.
La primera vez que lo probé, Richard Parker mostró los dientes, giró las orejas, espetó un rugido corto y gutural y arremetió contra mí. Alzó una garra poderosa y llena de cuchillas y le dio un zarpazo al escudo. Yo salí volando del bote salvavidas. Caí en el agua y solté el escudo al instante. Se hundió sin dejar rastro después de golpearme en la espinilla. Estaba despavorido, debido a Richard Parker, por supuesto, pero también por el hecho de estar en el agua. En mi cabeza vi un tiburón que estaba a punto de salir del agua como un rayo y comerme vivo. Nadé hacia la balsa moviendo los brazos con frenesí, haciendo justo la clase de brazadas que a los tiburones les resultan tan deliciosamente tentadoras. Por suerte, no había tiburones. Llegué a la balsa, solté toda la cuerda y me senté abrazándome las piernas y con la cabeza gacha, intentando apagar las llamas de terror que me estaban abrasando por dentro. Tardé mucho en dejar de temblar. No me moví de la balsa durante todo el día y toda la noche. No comí ni bebí nada.
La próxima vez que pesqué una tortuga, volví a poner manos a la obra. El segundo escudo fue más pequeño, pesaba menos y era mejor. Una vez más me subí al bote, avancé y empecé a dar patadas en el banco del medio.
Me pregunto si los que oyen esta historia entenderán que mi comportamiento no se debía a que yo estuviera desquiciado ni a que tuviera tendencias suicidas, sino que se trataba de una necesidad pura y dura. O lo adiestraba y conseguía hacerlo entender quién era el Número Uno y quién era el Número Dos, o moría el día que subiera a bordo para ampararme de alguna tormenta y él se opusiera.
Tengo que admitir que si logré sobrevivir a mi aprendizaje de adiestrador de alta mar, fue porque Richard Parker no tenía el propósito de atacarme. Los tigres, y esto se aplica a todos los animales en general, no son partidarios de la violencia para ajustar cuentas pendientes. Cuando los animales se pelean, es porque tienen el objeto de matar, sabiendo que ellos mismos pueden morir. Un enfrentamiento puede ser costoso. Así que los animales cuentan con todo un sistema de señas de advertencia destinadas a evitar una confrontación, y no vacilan en echarse para atrás cuando creen que pueden hacerlo. Un tigre pocas veces irá a atacar un compañero predador sin previo aviso. Lo más habitual es que se arremetan contra su adversario emitiendo toda clase de gruñidos y rugidos. Pero justo antes de que sea demasiado tarde, el tigre se quedará inmóvil, con la amenaza retumbando en el fondo de la garganta. Evaluará la situación. Si decide que no hay peligro, dará media vuelta, creyendo que se ha explicado con toda claridad.
Durante el adiestramiento, Richard Parker se expresó con toda claridad en cuatro ocasiones. Cuatro veces me dio con la garra derecha y cuatro veces me tiró del bote salvavidas. Pasé mucho miedo antes, durante y después de cada uno de los ataques, y pasé mucho tiempo temblando en la balsa. Con el tiempo interpreté las señas que me estaba haciendo. Descubrí que con las orejas, los ojos, los bigotes, los dientes, la cola y la garganta, hablaba un idioma con una puntuación clarísima, indicándome cuál podía ser su próximo paso. Aprendí a echarme para atrás antes de que alzara la garra.
Entonces me tocaba a mí expresarme con toda claridad: con los pies en la regala, balanceaba el bote y tocaba el tono monocorde del silbato. Y no paraba hasta que Richard Parker oyera los gemidos y jadeos desde el fondo del bote. El quinto escudo me duró lo que quedaba del adiestramiento.
Si hubiera podido pedir un deseo, aparte de que me rescataran, hubiera pedido un libro. Un libro largo que contara una historia interminable. Un libro que pudiera leer una y otra vez, con nuevos ojos y una interpretación fresca cada vez. Muy a pesar mío, el bote salvavidas no estaba provisto de semejante escritura. Parecía un Arjuna desconsolado en una cuadriga destrozada sin el beneficio de las palabras de Krishna. La primera vez que encontré una Biblia en la mesita de noche en un hotel en Canadá, rompí a llorar. Al día siguiente mandé una aportación a los Gedeones instándolos a difundir el ámbito de su actividad a todos los lugares donde pernoctaran los viajeros extenuados, no sólo a las habitaciones de hoteles, y que en lugar de limitarse a dejar la Biblia, proporcionaran otras escrituras sagradas también. No se me ocurre mejor manera de diseminar la fe. Nada tiene que ver con aquellos que braman desde los púlpitos, ni con las condenas impuestas por las iglesias malas, ni con la presión que ejerce el grupo paritario; se trata meramente de un libro de Escrituras aguardando con paciencia a saludar a aquel que lo coge, igual de dulce y poderoso que el beso en la mejilla de una niña pequeña.
¡Lo que hubiera dado por una buena novela! Pero sólo tenía el manual de supervivencia, que leí unas diez mil veces en el curso de mi vivencia.
Llevé un diario. Cuesta mucho de leer. Escribí con una letra minúscula porque temía quedarme sin páginas. No tiene mucho secreto, sólo palabras garabateadas encima de hojas que pretenden captar una realidad que me abrumaba. Empecé a escribir más o menos una semana después de que se hundiera el Tsimtsum. Hasta entonces había estado demasiado ocupado y turbado. Las anotaciones no llevan fecha ni número. Lo que más me llama la atención es la forma de plasmar el tiempo. Aparecen días, semanas enteras en una sola página. El diario describe todas las cosas que uno se pueda imaginar: los acontecimientos que viví y cómo me sentí, lo que pescaba y lo que no, el estado del mar y el tiempo, los problemas y las soluciones, Richard Parker. Cosas muy prácticas.
Para seguir practicando mis rituales religiosos, tuve que adaptarlos a mis circunstancias: misas solitarias sin cura ni consagrada comunión, darshans sin murtis y pujas con carne de tortuga para el prashad, oraciones a Alá sin saber dónde estaba La Meca y equivocándome cuando hablaba en árabe. Lo cierto es que estos rituales me reconfortaban. Pero fue duro, vaya si fue duro. La fe en Dios consiste en abrirse, en dejarse ir, en una confianza profunda, un acto libre de amor. Pero a veces me resultaba difícil amar. A veces el alma se me caía en picado de la rabia, la desolación y el agotamiento. Temía que se me hundiera al fondo del Pacífico y que jamás alcanzaría a recuperarla.
Читать дальше