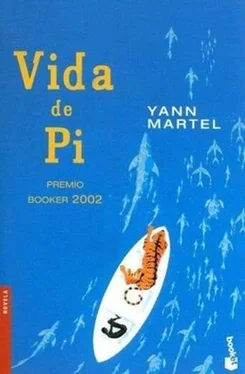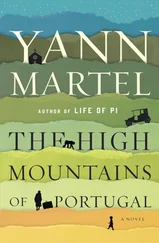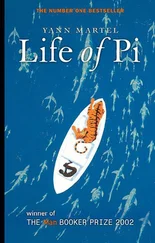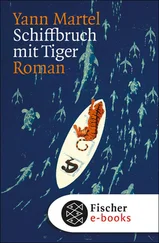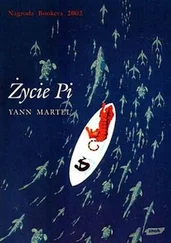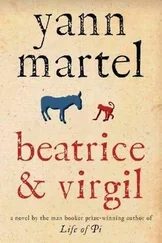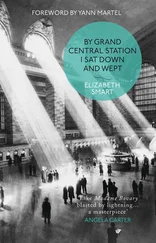Jamás me hubiera imaginado que me alegraría de encontrarme en un espacio limitado con una hiena, pero ahí está. En realidad, la alegría fue doble: si no fuera por la hiena, aquellos hombres no me hubieran lanzado al bote salvavidas, me hubiese quedado en el carguero y seguramente hubiera muerto ahogado. Y puestos a escoger un compañero de piso salvaje, antes me hubiese quedado con la ferocidad franca de un perro que la fuerza y el sigilo de un gato. Di un suspiro de alivio casi imperceptible. Como medida preventiva, volví al remo. Esta vez me senté encima de él, empleando el salvavidas como cojín, con el pie izquierdo apoyado en la punta de la proa y el pie derecho en la regala. Estaba más o menos cómodo y al menos así podía controlar qué ocurría dentro del bote.
Miré a mi alrededor. Sólo vi agua y cielo. Lo mismo ocurrió cada vez que estábamos encima de un oleaje. Durante algunos instantes, el mar imitaba cada accidente geográfico: cada colina, cada valle, cada llanura. Geotectónica acelerada. La vuelta al mundo en ochenta oleajes. Sin embargo, mi familia no estaba en ninguno de ellos. Había cosas flotando en el agua, pero nada que me diera esperanzas. No vi ningún bote salvavidas.
El tiempo empezó a cambiar rápidamente. El mar, tan inmenso, tan pasmosamente inmenso, estaba en calma y constante, las olas se aplacaron. El viento se amainó hasta convertirse en una brisa melódica y unas nubes esponjosas, blancas y radiantes empezaron a iluminar la bóveda infinita de azul clarito. Se me empezó a secar la camisa. La noche había desvanecido con la misma celeridad que el buque.
Me dispuse a esperar. Los pensamientos oscilaron de forma alarmante. Cuando no estaba pensando en los detalles prácticos de supervivencia inmediata, estaba paralizado de dolor, llorando en silencio, con la boca abierta y la cabeza entre las manos.
Llegó flotando sobre un islote de plátanos rodeada por una aureola de luz, preciosa como la Virgen María. Tenía el sol naciente detrás. Su cabellera encendida me deslumbró.
Grité:
– ¡Oh, Madre de Dios bendita, diosa de la fertilidad de Pondicherry, fuente de leche y de amor, maravilloso brazo de consuelo, terror de las garrapatas, reconfortadora de los que lloran, ¿tú también eres testigo de esta tragedia? No es justo que la ternura tenga que darse la mano con el horror. Mejor te hubieras muerto en el acto. ¡Qué amarga alegría me da verte! Me traes felicidad y dolor a partes iguales. Felicidad porque estás aquí conmigo y dolor porque nuestro encuentro será breve. ¿Qué sabes tú del mar? Nada. Sin un conductor, este navío está perdido. Se nos ha acabado la vida. Sube con nosotros si tu destino es la muerte. Creo que será nuestra próxima parada. Nos sentaremos juntos. Si quieres, te concederé el asiento junto a la ventanilla. Pero la vista es triste. Bueno, ya basta de fingir. Permíteme que te lo diga sin rodeos: te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Pero las arañas no, te lo ruego.
Era Zumo de Naranja, llamada así por su tendencia a babear, nuestra orangután de Borneo premiado, estrella del zoológico y madre de dos estupendos hijos, acompañada de una masa de arañas negras que la estaban cercando como si fueran adoradores malévolos. Los plátanos sobre los que iba sentada estaban dentro de la red de nylon con la que los habían descargado al barco. En cuanto se levantó y se subió al bote, la balsa de plátanos cabeceó y se dio la vuelta. La red se aflojó. Casi sin pensármelo, y sólo porque estaba a mi alcance y a punto de hundirse, cogí la red y la arrastré hasta el bote salvavidas, un gesto fortuito que resultó ser mi salvación por muchos motivos. La red iba a convertirse en uno de mis bienes más preciados.
Los plátanos se dispersaron. Las arañas negras intentaron salvarse como pudieron, pero su situación era desesperada. La isla se desmoronó bajo sus patitas. Todas murieron ahogadas. Por unos momentos, el bote estuvo navegando en un mar de fruta.
Había recogido lo que creía ser una red inútil, pero ¿en algún momento se me ocurrió cosechar este maná de plátanos? Pues no. Ni uno. Yo me acabé comiendo el coco y los plátanos los devoró el mar. Más adelante, este derroche descomunal me iba a pesar en el alma. Cada vez que me acordaba de mi estupidez, estuve a punto de tener convulsiones de consternación.
Zumo de Naranja estaba aturdida. Se movía de forma lenta y vacilante y sus ojos reflejaban una profunda confusión mental. Estaba en estado de shock. Permaneció tumbada en la lona durante varios minutos, en silencio y sin moverse, antes de dar la vuelta y caerse al bote de cabeza. Oí el alarido de una hiena.
Lo último que vi del carguero fue una mancha de aceite que brillaba en la superficie del agua.
Sabía que no podía haberme quedado solo. Era inconcebible que el Tsimtsum pudiera hundirse sin provocar ni una pizca de preocupación. En esos precisos instantes, en Tokio, en la ciudad de Panamá, en Honolulu, en Madrás y, bueno, incluso en Winnipeg, habría luces rojas parpadeando en las consolas, estarían sonando las alarmas, habría ojos mirando horrorizados, voces exclamando: «¡Dios Mío! ¡Se ha hundido el Tsimtsuml», y manos alargándose para coger el teléfono. Y eso haría que se encendieran más luces rojas, que sonaran más alarmas. Los pilotos estarían corriendo hacia sus aviones sin haber tenido tiempo siquiera de atarse los cordones. Los oficiales de buques estarían dando tantas vueltas al timón que tendrían náuseas. Hasta los submarinos estarían dando media vuelta para unirse al rescate, que no tardaría en llegar. Un barco iba a aparecer en el horizonte en cualquier momento. Vendrían a matar a la hiena de un tiro y a sacrificar a la cebra de otro para que no sufriera más. Tal vez llegaran a tiempo para salvar a Zumo de Naranja. Yo me subiría a bordo y me reuniría con mi familia, que se habría escapado en otro bote salvavidas. Lo único que tenía que hacer era procurar mantenerme vivo durante algunas horas más hasta que apareciera mi barco de rescate.
Extendí la mano desde mi percha para agarrar la red. La enrollé y la tiré en medio de la lona para hacer una barrera, por muy pequeña que fuera. Zumo de Naranja parecía prácticamente cataléptica. Me figuré que se estaba muriendo de la impresión. Lo que más me preocupaba era la hiena. Oía sus gañidos. Me aferré a la esperanza de que una cebra, que reconocería como presa familiar, y un orangután, que no le sonaría de nada, me apartaría de sus pensamientos.
Mientras vigilaba el horizonte con un ojo, estuve pendiente de lo que estaba ocurriendo al otro extremo del bote salvavidas con el otro. Aparte de los gañidos de la hiena, los animales apenas hicieron ruido, excepto cuando raspaban alguna superficie dura con las zarpas, y cuando se quejaban o se lamentaban. Desde luego, no parecía que tuvieran intención de matarse entre ellos.
A media mañana, volvió a aparecer la hiena. Desde hacía varios minutos, los gañidos habían ido en aumento hasta convertirse en alaridos. Saltó por encima de la cebra a la popa, donde los bancos laterales del bote salvavidas se unían formando un banco triangular. Se trataba de una posición bastante expuesta dado que la distancia entre la regala y el último banco no llegaba ni a treinta centímetros. El animal miró inquieto lo que había más allá del bote. Creo que lo último que le apetecía encontrarse era aquella enorme extensión de agua en movimiento porque de repente bajó la cabeza y se echó al fondo del bote, justo detrás de la cebra. Debía de estar bastante apretujada, pues entre la espalda ancha de la cebra y los lados de los tanques de flotabilidad apenas quedaba espacio para una hiena. Se retorció durante unos instantes antes de subirse de nuevo a la popa, saltar por encima de la cebra al centro del bote y volver a desaparecer debajo de la lona. Este arrebato de actividad duró menos de diez segundos. Aunque la hiena estaba a menos de cinco metros del remo, mi reacción fue paralizarme. La cebra, sin embargo, no dudó en levantar la cabeza y ladrar.
Читать дальше