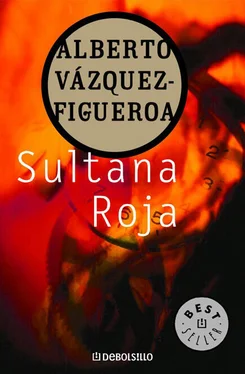Desde el camarote se accedía directamente a la cubierta de popa con cómodas hamacas y un gran yakuzi, y a la que nadie se aproximaba si no se le llamaba, lo que me permitía tomar el sol desnuda, bañarme, pescar, leer, ver la televisión o dormitar sin que me molestasen.
Hubieran sido unos días en verdad encantadores, de no ser porque echaba de menos al hombre al que amaba, y una terrible duda me agobiaba:
¿Qué ocurriría si Martell cumplía su promesa?
¿Qué ocurriría si una noche cualquiera docenas de surtidores sin ningún tipo de vigilancia comenzaban a vomitar gasolina al unísono para convertir las ciudades de Europa en un lago de fuego?
¿Cuántos miles de personas morirían?
¿Cuantos edificios históricos desaparecerían?
¿Cuántas familias perderían sus hogares?
¿Cuántas empresas se hundirían?
¡Dios!
Me vino a la memoria aquella lejana noche en que recorrí un Madrid de calles solitarias en procura de una gasolinera en la que repostar, y llegué a la conclusión de que Martell tenía razón.
Por muy estúpido que pareciese; por muy absurdo y casi increíble que se me pudiera antojar, lo cierto es que el peligro estaba allí, siempre había estado, y lo inconcebible era que ni unos ni otros lo hubieran advertido hasta aquel mismo momento.
Los que instalaron aquellos surtidores eran unos irresponsables, los que los autorizaron unos ineptos, y los que no los habían sabido aprovechar hasta el presente unos cretinos.
En los aeropuertos te obligaban a pasar por rigurosos controles en los que tenías que colocar sobre una bandeja hasta las monedas, las pulseras y el reloj, pero a la vuelta de la esquina tenías la oportunidad de pegarle fuego a media ciudad con un simple puñado de billetes.
¡Mierda!
¡Mierda, mierda, mierda…!
¿Qué podía hacer?
¿Qué debía hacer?
¿Llamar a las autoridades y contarles que había asistido a una concentración de los más peligrosos terroristas del mundo?
¿Quién iba a creerme?
¿Y quién me garantizaba que me escucharían y al día siguiente tomarían la decisión de clausurar aquella inagotable fuente de producir dinero?
Lo más probable sería que quien se pusiera al teléfono fuera un funcionario o una atareada secretaria que me rogaría que rellenara un formulario o que presentase una denuncia formal en el juzgado de guardia más próximo.
— Buenas, soy una conocida asesina con diez personalidades diferentes y vengo a denunciar que un escogido grupo de terroristas tienen la sana intención de hacerles volar a todos.
No era de recibo.
¡No! Sinceramente no me lo parecía. Tampoco me lo parecía convocar una rueda de prensa, mostrarme al mundo, y alarmar a la ciudadanía obligandole a imaginar que esa misma noche su calle podía convertirse en un infierno.
Pero tampoco podía cruzarme de brazos.
He matado a mucha gente, eso es sabido, y sabido es también, pues no lo oculto, que muchos de cuantos asesiné no merecían la muerte, pero de eso a imaginar a niños abrasándose en sus cunas o enfermos asfixiándose en sus camas, mediaba un abismo.
Estaba furiosa con Martell.
Y furiosa, no sólo por lo que pretendía hacer, sino porque se le hubiese pasado por la mente la idea de que no movería un dedo por miedo a las represalias.
¿Miedo?
Yo nunca tuve miedo.
El, como terrorista, presuponía que yo me aterrorizaría ante la magnitud de su poder, pero cometió un grave error al imaginar que pese a conocerme tanto me conocía de verdad.
Jamás supo quién era yo en realidad.
¡Jamás!
Arañó el barniz y supo lo que yo quería que supiera, pero le derroté una vez y podía volver a hacerlo porque sabia que en el fondo era mucho mejor que él y tenía también muchos m s cojones.
Algo se le había pasado por alto.
A mí la vida ya no me importaba.
Quizá nunca me importó, no lo sé con certeza.
Pero muerto Sebastián y perdido el hombre al que amo, nada existía que me impulsara a seguir respirando.
La soledad continúa siendo soledad incluso en la cubierta de un yate de lujo.
El desamor siempre será desamor. Y el hastío no es más que la antesala de la nada más profunda.
Aún era joven, guapa y asquerosamente rica, pero me importaba un carajo.
Mi alma era vieja, mi belleza tan sólo exterior, y mi dinero se encontraba empapado en sangre.
Todo ello me concedía una notable ventaja. Saber que no perdía nada me indicaba que tan sólo me quedaba un camino: ganar.
Aquella era una jugada con la que Martell no había contado.
No se puede destruir lo que ya está destruido, ni matar a un cadáver. Pero si alguien imagina que me sacrifiqué por salvar a miles de personas, que deseche esa idea. Lo hice por mí. Porque tenía que hacerlo por mí. Y porque si no lo hacía acabaría loca.
Tenía casi tomada ya mi decisión, cuando sin saber por que me asaltó la sospecha de que tal vez lo que Martell había pretendido al invitarme a aquella absurda asamblea, era que le traicionara.
Al hacer que me condujeran hasta el caserón consiguió mostrarme su fuerza, entusiasmando de paso a sus socios, ante los que hizo una exhibición de audacia, imaginación y astucia, para dejarme marchar convencido de que haría algo por impedir una masacre que nunca debió estar en su mente llevar a cabo.
Si me consideraba tan inteligente como decía, abrigaría el convencimiento de que yo sería el único ser de este mundo en condiciones de frenarle.
Sabía que no le traicionaría como persona, pero también sabía que era muy capaz de hacer abortar su engendro.
¿Y si realmente nunca pretendió que naciera?
¿Y si aquélla fuera la gran partida que siempre deseó jugar como revancha a su primer fracaso?
Me retaba a sabiendas de que al vencerle me estaba derrotando, puesto que él conocía dónde se encontraba la auténtica meta y yo no.
Muy propio de su maquiavélica mentalidad.
Muy propio de alguien que lo ha conseguido todo, pero lleva clavada una espina que pretende arrancarse antes de desaparecer en el firmamento definitivamente.
¿Y si aquella casi invisible pandilla de terroristas no fueran en realidad terroristas?
¿Y si se hubiera tratado de un montaje; de una cuidadosa puesta en escena destinada a obligarme a participar en un juego en el que tenía diseñada de antemano la estrategia y previstos todos mis movimientos?
Se había ido; se había esfumado; se había largado al otro extremo del mundo en el que tal vez un cirujano plástico le cambiaría la cara, y con los cientos de millones que le devolví se dedicaría a disfrutar de su familia.
Y de mi fracaso.
Le creía muy capaz.
Conociendo como conocía a Martell me constaba que lo que mas le divertiría en esta vida sería saber que me asaltaban las dudas y no tenía muy claro dónde se ocultaba la verdad.
¿Me había convertido en víctima de una gigantesca broma, o se trataba realmente de una terrible amenaza?
¿Me correspondía jugar con las piezas blancas o con las negras?
¿Debía arriesgarme a que se desatara un infierno en la Tierra, o debería arriesgarme a que me mataran?
Un millón de preguntas me asaltaban mientras tomaba el sol atiborrándome de coñac por primera vez en mi vida, puesto que ignoro por qué extraña razón me había asaltado de pronto una perentoria necesidad de aturdirme.
Yo, que siempre me he esforzado por mantener un rígido control sobre mi mente, buscaba ahora evadirme intentando encontrar en el fondo de una copa demasiadas respuestas.
Pero ¿qué copa te puede dar tales respuestas?
¿Y qué persona?
Por aquel tiempo había caído en mis manos un informe de la Universidad de la Baja California, según el cual un equipo de investigadores había llegado a la conclusión de que los asesinos natos se comportan de una forma tan violenta por el hecho de que existe una deficiente comunicación entre las dos partes de su cerebro.
Читать дальше