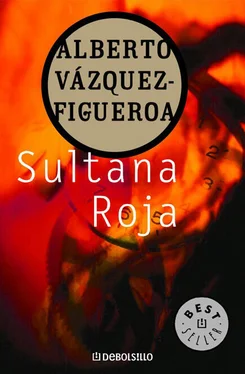Al fin y al cabo, el tiempo siempre ha sido el impasible tirano que marca nuestros destinos. A veces me pregunto qué hubiera sido de mi vida si le hubiera conocido en otras circunstancias.
¡Estúpida pregunta!
Jamás habría podido conocerle en otras circunstancias puesto que fue el devenir de mi existencia el que me llevó hasta él.
Una muchachita cordobesa no hubiera podido conocerle. Y menos aún, enamorarle. Era un hombre muy especial que necesitaba una mujer muy especial. Pero yo lo era demasiado, incluso para él.
Estoy convencida de que me hubiera perdonado por haber sido puta. E incluso habría comprendido que en ciertos momentos de mi vida hubiese aceptado una relación homosexual. Y apretándole un poco quizá hubiera pasado por alto mis latrocinios.
¡Pero matar a sangre fría.!
Ejecutar por capricho actuando a la par de juez y verdugo, o envenenar con barbitúricos a un ser que me amaba desesperadamente…! No. No creo que lo hubiera aceptado en modo alguno.
Me viene a la memoria aquel viejo bolero.
No es falta de cariño, te juro que te adoro, te quiero con el alma y por tu bien, te digo adiós.
¡Qué absurda se me antojaba en mi niñez, aquella letra!
Siempre creí que si amas tanto a alguien no debe existir razón alguna para abandonarle, pero lo cierto es que existe.
El dolor que pudiera causarle al marcharme sin darle explicaciones, no tenía parangón con el que le hubiera causado al haber tenido que dárselas.
Volví junto a Martell que advirtió de inmediato que había cambiado.
— ¿Te serviría de algo hablar sobre ello? — quiso saber.
— Me obligaría a hacer un esfuerzo para no echarme a llorar. Y lo último que deseo en este mundo es llorar ante ti.
— Entiendo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy capaz de ocultarle a mi mujer que soy un maldito terrorista y tú no — lanzó un resoplido-.
Es la jodida manía de las mujeres de contarle a sus maridos que le han puesto los cuernos cuando nadie se lo ha preguntado. Pero lo que no debes hacer es encerrarte en ti misma concentrándote en rumiar tu pena. Lo que necesitas es acción.
— ¿Acción? — me sorprendió-. ¿Qué clase de acción?
— Acción de la buena — replicó-.¡De la mejor!
Estoy preparando un golpe que hará temblar al mundo.
— ¡Vamos! — protesté-. ¿No crees que ya estás demasiado viejo como para intentar hacer temblar al mundo?
— Las ideas no tienen edad, pequeña — musitó sonriendo-. Leonardo tuvo sus mejores ideas siendo ya un anciano. Tengo la edad justa puesto que poseo la experiencia, los medios y la gente.
— ¿De dónde piensas sacar a esa gente?
— De todas partes — replicó orgulloso de sí mismo-. A mi llamada acudirán desde todos los rincones del planeta, y con su ayuda le pegaré fuego a esta maldita sociedad de mierda.
Aquél fue el primer día en que oí hablar de la Operación Krakatoa, pero aún no tenía ni la menor idea de lo que se ocultaba tras ella.
También fue el día en que comencé a conocer al verdadero Martell.
A El Gran Martell.
Por lo que averigьé tres días más tarde, el Krakatoa fue un volcán de Indonesia que a mediados de 1883 reventó con tal violencia, que el estampido se escuchó en Australia o Madagascar, a más de cinco mil kilómetros de distancia.
La nube de polvo y escorias que formó giró sobre la Tierra durante años, y una ola de casi cuarenta metros de altura viajó a través del Indico y el Atlántico hasta el canal de la Mancha, sin que nadie supiera nunca cuántas muertes provocó ni qué apocalípticas proporciones alcanzó su desmesurada capacidad de destrucción.
Y ahora Martell, El Gran Martell, elegía aquella indescriptible catástrofe como nombre de guerra y símbolo de una operación en la que esperaba pegarle fuego a esta maldita sociedad de mierda.
Me asusté.
Le creí y me asusté, puesto que de algún modo presentía que hasta aquel momento Martell tan sólo me había mostrado su lado amable; la imagen del hombre que ha optado por elegir el camino equivocado pero que vive consciente de su error, lo cual obliga a abrigar la esperanza de que en algún momento conseguir reaccionar para dar media vuelta y volver a empezar.
Ahora la moneda giraba en el aire y yo comenzaba a entrever ambas caras, y aunque tan sólo fuera por d‚cimas de segundo, lo que estaba descubriendo me indicaba que el lado oscuro de Martell era casi tan amenazador como pudiera serlo el mío propio.
¡Durante mucho tiempo, demasiado quizá! habíamos estado enseñándonos mutuamente nuestras cartas, pero lo cierto era que guardaba un par de ellas en la manga de las que jamás me había hablado. Y, o mucho me equivocaba, o se disponía a arrojarlas sobre el tapete.
Me vino a la memoria lo que siempre se había dicho sobre él: Martell es como un cometa que desaparece en el espacio, pero que cuando regresa opaca a todas las estrellas del firmamento.
Eso era lo que ansiaba ser: cometa que vuelve, o rey que deja su trono en manos de validos a sabiendas de que el día en que decide alzar la voz todos corren a postrarse a sus pies.
¡El poder!
El poder visto desde ese ángulo es aún más poder que el de quien se ve obligado a ejercerlo día tras día por temor a perderlo.
Cuando un par de meses más tarde pude constatar su desmesurada capacidad de convocatoria entre quienes se supone que no acostumbran a seguir más que sus propias normas, llegué a la conclusión de que el auténtico poder de Martell superaba en mucho al de la mayoría de los presidentes o jefes de Gobierno de algunos países democráticos.
¡Y no lo parecía!
Juro por Dios que no lo parecía, y aún, a menudo, cuando pienso en él, le recuerdo con su uniforme de chofer y su gorra en la mano, replicando muy serio que no consideraba en absoluto correcto sentarse a mi mesa.
Supongo que de igual modo El Dibujante, cuando pensara en mí momentos antes de descender del autobús, recordaría a la inofensiva muchacha del ojo amoratado por un marido brutal, sin sospechar siquiera que le estaba aguardando con la intención de reventarle la cabeza de un balazo.
¡Krakatoa!
¿Qué se ocultaba tras tan inquietante palabra?
Comprendí que tratar de sonsacar a Martell resultaría contraproducente, por lo que me limité a esperar a que diera el siguiente paso.
Una mañana me telefoneó para comunicarme escuetamente, que si deseaba auténtica acción, lo único que tenía que hacer era estar el 6 de junio a las nueve de la noche en el casino de Dibonne, jugando siempre al número once.
Mi nombre en clave a partir de aquel momento era el de Antorcha y no debería responder a ningún otro.
Dibonne-Les Baines es un diminuto pueblo francés cuyo mayor encanto, aparte de una innegable belleza natural y unas fabulosas vistas sobre el lago Leman, se basa en el hecho de que posee un lujoso hotel dotado de un magnífico casino al que acuden a jugar los suizos, ya que se encuentra a caballo sobre la mismísima frontera, y apenas a una veintena de kilómetros de Ginebra.
Reservé con tiempo mi habitación, me hospede en el hotel, y a las nueve en punto del 6 de junio pasado me dediqué a perder miles de francos apostando a un once que al parecer había decidido marcharse de vacaciones al Caribe con ese tal Curro del que todo el mundo habla.
Al poco se me aproximó un individuo de aspecto anodino que me suplicó que le siguiera.
Subimos a un Audi plateado y nos perdimos en la noche avanzando por enrevesados caminos durante casi una hora, para ir a detenernos ante un enorme caserón rodeado de un espeso jardín y una alta verja.
Una vez dentro el individuo me condujo a un elegante saloncito, me rogó que le entregara el bolso y me pidió que aguardara.
Cuando salió advertí que cerraba con llave a sus espaldas.
Читать дальше