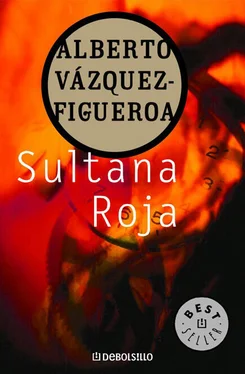Alberto Vázquez-Figueroa
Sultana roja
Dos y diez de la madrugada; los primeros noctámbulos de la ciudad más noctámbula de Europa comenzaban a desfilar hacia sus casas, pese a que el calor invitaba a continuar en las terrazas al aire libre en las que aún podían admirarse provocativos cuerpos de muchachitas casi adolescentes que no parecían tener prisa por caer en la cama, a no ser que lo hicieran acompañadas. Los exámenes de fin de curso habían concluido un par de semanas antes, y por dicha razón eran mayoría los chicos y chicas que deambulaban por las calles o hacían corro en torno a un banco en el que un par de galanes tomaban asiento en el respaldo sin preocuparse por el hecho de estar plantando las sucias suelas de sus zapatos en el punto exacto en el que al día siguiente tal vez hiciera un alto en el camino un fatigado anciano.
En la Castellana, a la altura de María de Molina y los Altos del Hipódromo, los travestis exhibían sus semidesnudos cuerpos al tiempo que abundaban en provocativos gestos, casi en el mismo momento en que, en la esquina de Recoletos con Almirante, tres jóvenes chaperos aguardaban la llegada del tímido cliente — felizmente casado y padre de familia- que no hubiera logrado vencer esa noche las oscuras exigencias de sus más íntimos deseos.
Por el resto de la siempre despierta ciudad, aquí y allá, en lugares muy concretos y sobradamente conocidos, deambulaban docenas de prostitutas a las que se advertía satisfechas por no tener que soportar ya los gélidos rigores del cortante viento que meses atrás llegaba de la sierra barriendo las largas avenidas, y una apresurada ambulancia cruzaba a lo lejos atronando la noche con su irritante alarido.
No se trataba, por tanto, m s que una del millón y una noches madrileñas en la que era de suponer que nacerían y morirían seres humanos, se haría el amor, se consumirían alcohol y drogas e incluso se bailaría un remedo de sevillanas para turistas hasta que la primera claridad del día anunciara su llegada por encima de las inclinadas siluetas de las Torres Kio.
No obstante, a las dos y quince minutos de esa noche de finales de junio, una mujer de poco más de treinta años, cabello negro, facciones muy marcadas y profundos ojos oscuros, que vestía camiseta blanca y pantalones vaqueros, detuvo un Rover 800 de color cobrizo junto al surtidor de la plaza Isabel II, descolgó la manguera y la acomodó en la toma de carburante del vehículo.
No se distinguía a nadie por las proximidades.
A poco más de dos manzanas de distancia, calle Arenal arriba, tres cansados clientes, abandonaban charlando el Joy Eslava para subir a un taxi.
La mujer de la camiseta blanca extrajo del bolsillo posterior de su pantalón un puñado de billetes de mil pesetas y los fue introduciendo, uno tras otro, en el cajero automático de la gasolinera.
¡Muchos! Sin duda, demasiados.
A continuación, y tras dirigir una distraída ojeada a su alrededor, fijó la palanca de empuñadura de la manguera y permitió que el oloroso líquido amarillento comenzara a fluir al interior del depósito del Rover de color cobrizo de impecable aspecto.
Para cualquier insomne que tuviera la ocurrencia de asomarse en ese momento a una ventana, la escena no ofrecería la más mínima apariencia de anormalidad.
Una noche de verano más, y una atractiva conductora de provocativos pechos que había esperado hasta el último momento para reabastecerse de combustible.
Un buen momento para regresar a la cama mientras el taxi y sus tres clientes se alejaban hacia la plaza de Oriente y la calle Bailón.
La mujer pareció sentir curiosidad por los carteles de la película que se ofrecía en el cine que abría sus puertas a menos de treinta metros de distancia, y dejando la manguera encajada en el coche se aproximó a observarlos.
Nada hacía presagiar el más mínimo peligro.
La gasolina continuaba fluyendo con fuerza.
No obstante, y eso sí que resultaba en verdad sorprendente, el Rover no parecía sentirse nunca satisfecho. Litros y litros de combustible penetraban en su interior sin acabar de llenar el insaciable depósito, y se hacía necesario aproximarse mucho para llegar a la conclusión de que al tiempo que penetraba por uno de sus costados, la gasolina surgía por un pequeño tubo que casi rozaba el suelo, para esparcirse libremente por el asfalto.
A los pocos minutos la mujer volvió sobre sus pasos, se detuvo a unos diez metros del vehículo y observó, imperturbable, el charco de gasolina que se deslizaba por debajo de dos utilitarios que se encontraban aparcados a corta distancia y continuaba su camino en dirección a la fachada posterior del Palacio de la Opera, un enorme edificio cuya enésima restauración, a punto ya de concluirse, había costado miles de millones y que se encontraba a menos de veinte metros de distancia.
Dos barrenderos hicieron en esos momentos su aparición descendiendo por la cuesta de Santo Domingo charlando animadamente mientras empujaban un carrito, y el más joven de ellos no pudo por menos que lanzar un leve silbido de admiración al observar la llamativa figura de la mujer del pantalón tejano, que se limitó a mirarles con desconcertante indiferencia al tiempo que sacaba del bolsillo un mechero, lo encendía y se acuclillaba para aplicarlo al pequeño reguero de gasolina que casi le rozaba los zapatos.
Los horrorizados barrenderos pudieron observar cómo una enloquecida llamarada corría sobre la calle, hacía volar por los aires a los dos utilitarios y convertía en cuestión de segundos una de las plazas más antiguas y nobles de Madrid en una auténtica sucursal del infierno.
La mujer observaba su obra con total indiferencia, mientras las llamas comenzaban a lamer los muros del Palacio de la Opera.
¿Incendiaria…?
Cómo podría negarlo, si me han sorprendido con las manos en la masa?
¿Atracadora.?
Resultaría estúpido intentar ocultar que he participado en una veintena de atracos. En cuanto la policía rebusque en sus archivos encontrará mi ficha bajo una u otra identidad. En estos últimos años he utilizado varias.
¿Prostituta?
Si aceptar dinero por irse a la cama con un hombre es ser prostituta, me temo que lo soy.
¿Lesbiana?
Si haber hecho el amor con otra mujer, aun sin interesarme especialmente, también lo soy.
¿Drogadicta?
Si meterse de tanto en tanto una raya de coca entre pecho y espalda es ser drogadicta, lo acepto.
¿Terrorista…?
Eso depende del punto de vista.
¿Asesina.?
¿Y qué es exactamente un asesino? ¿Alguien que mata por placer? ¿Alguien que mata por dinero? ¿Alguien que mata por venganza, o alguien que mata por necesidad? Incluso, ¿por qué no? alguien que mata por obligación. En cuanto me lo aclaren, decidir‚ si me considero o no una asesina.
¿Lacra humana?
En eso sí que disiento. Yo no soy en absoluto una lacra humana, ni una escoria tal como se viene asegurando, sino más bien alguien a quien se le debe mucho, tanto! que dudo que consigan pagarme por más que se esfuercen.
No. No estoy exagerando. Hace ya casi treinta años, desde el día mismo en que nací, que guardo silencio sobre todo cuanto he visto, y creo que ha llegado el momento de hablar.
Mi historia es larga. Dura, a menudo cruel, y demasiado larga.
Mi verdadero nombre, que ninguna policía de este mundo ha conseguido determinar hasta el presente, es María de las Mercedes Sánchez Rivera, que como se puede advertir es bastante vulgar y poco tiene que ver con los absurdos apodos de Sultana Roja o La Antorcha con que se me suele conocer.
Ni Sultana Roja, ni La Antorcha; sencillamente Merche Sánchez, nacida un 10 de marzo en un miserable poblacho andaluz de cuyo nombre no quiero acordarme.
Читать дальше