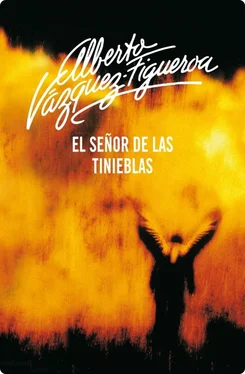— ¡Les dejo…! — señaló—. ¿Te quedarás a dormir aquí?
— ¡Qué remedio!
— ¡Acabarás matándote de tanto trabajar! — masculló aun a sabiendas de que su protesta caería en saco roto—. Te subiré algo de cenar…
Abandonó la estancia murmurando según su fea costumbre y Bruno Guinea permaneció unos instantes ausente, como si no tuviera muy claro qué es lo que tenía que hacer exactamente puesto que resultaba obvio que aquella inesperada visita le disturbaba.
Por fin se decidió a tomar asiento en su viejo buta-cón para ensayar una forzada sonrisa.
— ¡Bien…! — dijo—. ¡Aquí estamos! ¿Qué es lo que quería saber?
— En primer lugar me gustaría qué me hablara de usted — fue la respuesta.
— ¿De mí…? — se sorprendió el otro—. ¿Y qué quiere que le diga? Soy un simple médico que dedica la mayor parte de su tiempo a la investigación. Eso es todo.
— ¿Por qué razón le llaman el Cantaclaro?
— Es una vieja historia bastante tonta… En la universidad temamos un compañero venezolano, por lo visto a los venezolanos les encantan los apodos, y como era un apasionado admirador de Rómulo Gallegos, nos puso los sobrenombres de los personajes de sus novelas. Alejandro de León se convirtió en el Canaima, Julio Carrasco en el Brujeador, mi novia en Doña Bárbara, y yo, que por lo visto nunca podía tener la boca cerrada, en el Cantaclaro… Era un tipo estupendo que murió trágicamente y en su memoria los que habíamos sido sus mejores amigos decidimos mantener esos apodos.
— Entiendo. Acabó casándose con aquella misma Doña Bárbara y han tenido tres hijos, ¿no es cierto? — Ante el mudo gesto de asentimiento añadió —: Alguien me ha dicho que su esposa está muy enferma del corazón.
— Por desgracia así es.
— Pero pese a ello se considera un hombre feliz.
— Razonablemente feliz dadas las circunstancias.
— ¿Cree en Dios?
— ¿A qué viene eso? — se sorprendió su interlocutor—. No soy un actor, ni un cantante, ni un personaje popular. Y tampoco creo que a una publicación científica le interese la salud de mi esposa o mis creencias religiosas.
— Sin embargo… — le hizo notar con inmutable afabilidad Damián Centeno—. Necesito saber qué clase de persona tengo enfrente para enfocar la entrevista desde uno u otro punto de vista. ¿Acaso le molesta hablar de ese tema?
— Molestarme, lo que se dice «molestarme», no — se vio obligado a reconocer Bruno Guinea—. Pero dado que insiste le diré que me considero agnóstico. A diario me enfrento a demasiados sufrimientos, tanto aquí como en mi casa, como para aceptar que exista un ser superior que pueda poner fin a ellos y no lo haga.
— ¿Eso viene a significar que si no cree en Dios, tampoco creerá en el Demonio?
— ¡Qué bobada…! — exclamó el otro—. Si quiere que le diga la verdad, todo esto no me parece nada serio.
— Le aseguro que es bastante más serio de lo que piensa — puntualizó el hombrecillo—. Y me pregunto por qué razón alguien que no cree en Dios, ni en el Demonio, lo que quiere decir que no cree ni en el cielo ni en el infierno, y que por lo tanto no espera un castigo o una recompensa en el Más Allá, se comporta, no obstante, con la sorprendente dedicación a su trabajo y la honradez profesional con que usted lo hace.
Al entrevistado se le advertía muy incómodo y resultaba evidente que hacía un gran esfuerzo por mantener la compostura.
— ¿Y quién le ha dicho que tengo tanta dedicación y siempre me comporto honradamente? — inquirió—. ¿Qué sabe de mí en realidad?
— Más de lo que imagina. He dedicado meses a investigarle, y de hecho puedo asegurarle que es usted una de las personas más decentes que conozco.
— ¡Pues no debe conocer a mucha gente…! Y a mí todo esto se me antoja uno de aquellos «diálogos para besugos» de los tebeos. ¿Por qué no me deja trabajar que es lo mío?
— ¿En la búsqueda de un remedio contra el cáncer?
— No soy tan presuntuoso — fue la áspera respuesta—. Tan sólo intento desbrozar el bosque para que llegue un día en que alguien encuentre el camino.
— ¿Y por qué no podría ser usted ese alguien?
— ¡Mire, hágame un favor…! — puntualizó el Can-taclaro haciendo una vez más honor a su sobrenombre—. ¡Déjeme en paz de una vez!
El hombrecillo pareció no haberle prestado atención puesto que de inmediato añadió:
— Le recuerdo que cuentan que un buen día sir Alexander Fleming abrió una ventana, un hongo penetró volando en su laboratorio, fue a caer sobre unos cultivos semejantes a los que usted tiene en esos microscopios, y los destruyó. Así fue como descubrió la penicilina que ha salvado millones de vidas humanas: casi por pura casualidad.
— Pero yo no soy Fleming, ni me dedico a abrir ventanas.
— ¿Y desde luego no cree en las casualidades?
— ¡Naturalmente que no!
— ¡Hace muy bien! — reconoció el periodista al tiempo que hacía un desganado gesto hacia la mesa de los microscopios—. Sin embargo, sus cultivos se acaban de destruir.
Bruno Guinea le observó visiblemente desconcertado.
— ¿Cómo ha dicho? — quiso saber.
— Que todas las células malignas que con tanto empeño estudiaba están muertas — insistió el llamado Damián Centeno.
— Pero ¿qué coño dice…? Usted está mal de la cabeza. Las acabo de ver y evolucionan perfectamente.
— ¿Le importaría mirar otra vez…? — suplicó el incordiante hombrecillo—. ¡Por favor…!
Había algo en el tono de su voz, más que en lo que había dicho, que obligó a dudar a su interlocutor que por unos instantes no supo qué decir.
Por último, lanzó un bufido con el que pretendía demostrar su malestar, acudió a la mesa y atisbo por cada uno de los microscopios.
Tardó en erguirse y cuando al fin se volvió su rostro aparecía lívido y desencajado.
— ¡No es posible! — masculló—. ¡Si será hijo de puta! ¡Ha echado a perder un trabajo de meses…!
— ¿Yo…? — fingió sorprenderse el insultado—. Le recuerdo que ni siquiera me he aproximado a esa mesa.
Resultaba evidente que el dueño de los malogrados cultivos se encontraba absolutamente anonadado, ya que por unos instantes fue de un lado a otro como buscando una explicación, o quizá buscando el aire que le faltaba.
— Pero ¿qué ha ocurrido? — repetía una y otra vez—. ¿Qué ha ocurrido? No consigo explicármelo.
— Probablemente eso mismo fue lo que debió decir sir Alexander Fleming aquel día.
— ¡Qué catástrofe! ¡Cielo santo, qué catástrofe!
— ¿Considera una catástrofe que cultivos de células malignas que se estaban multiplicando a toda velocidad mueran de improviso? — inquirió sin perder la calma Damián Centeno.
— ¡Naturalmente!
— Pero piense un instante: ¿Por qué razón han muerto?
— ¡Y yo qué sé…!
— Pero ¿y si lo supiera…? — insistió el otro con marcada intención.
— ¿Qué pretende decir?
— A mi modo de ver está muy claro… ¿Qué ocurriría si descubriera cuál es el elemento desconocido que ha tenido la virtud de destruir en un instante esas células malignas?
— ¡No quiero ni pensarlo!
— ¡Atrévase a pensarlo!
Bruno Guinea se aproximó a la ventana pero casi de inmediato regresó para tomar asiento frente a su visitante e inquirir en un tono mucho más reposado:
— ¿Quién es realmente usted, y qué es lo que está ocurriendo aquí?
— Lo que está ocurriendo ya lo ha visto — fue la respuesta—. En cuanto a quién soy, ¿para qué quiere que se lo diga, si no va a creerme?
— ¿Y qué le hace pensar que no voy a creerle?
— Usted mismo lo ha dicho. Hace unos momentos se ha declarado agnóstico.
Читать дальше