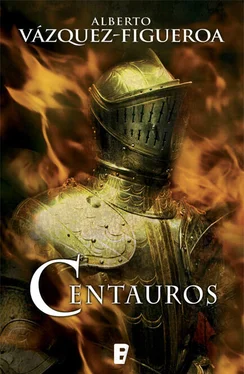Ésta es la vida que elegí sin que me obligaran a ello, y por lo tanto debo asumir las derrotas con la misma entereza y naturalidad con que acepté las victorias.
Era consciente de que había escogido un difícil sendero por el que en ocasiones había conseguido alcanzar las más altas cimas, pero también en ocasiones le había precipitado a los más profundos abismos, pero aquéllos eran gajes del oficio, al igual que lo habría sido el hecho de que en cualquiera de sus incontables duelos una espada más hábil que la suya le hubiera atravesado el corazón.
Tal como su íntimo amigo y casi hermano, maese Juan de la Cosa, le dijera en cierta ocasión: «La línea que separa el éxito del fracaso es tan delgada que el ojo humano no está en capacidad de distinguirla; tan sólo tomamos plena conciencia de que existe en el momento que descubrimos que nos encontramos a uno u otro lado de ella.»
Ahora sabía que se encontraba en el lado oscuro de esa línea, aunque a decir verdad nunca había considerado que se encontrase en el lado luminoso, puesto que aún no había conseguido lo que constituía su verdadero sueño: levantar un reino en una tierra virgen e inexplorada en el que dos razas muy distintas convivieran en paz y armonía como si se tratara de una sola.
Invencible con un arma en la mano, incorruptible por el oro, el poder o las prebendas, devoto de la Virgen a la que se consagraba cada mañana y cada noche, justo y magnánimo con sus inferiores, fiel a sus reyes y sus amigos, afectuoso padre y amante esposo, su fracaso llegaba una vez más por la evidencia de que el bosque de sus sueños le impedía ver la realidad de los árboles.
Superado tiempo atrás el ecuador de su vida en una época que pocos eran los que cumplían los sesenta, todas sus pertenencias se limitaban a seis leguas de tierra que le había cedido a la india Isabel, una pequeña cabaña mal pertrechada a orillas del mar, una muda de ropa, su fiel espada, y un documento que le acreditaba como virrey de los lejanos y supuestamente ricos territorios que rodeaban el golfo de Urabá.
Aquélla era una ingente extensión de territorio mayor que muchas naciones, y más tierras de las que cualquier ser humano que no tuviera sangre real en las venas pudiera desear, pero no era, al fin y al cabo, más que un pedazo de pergamino cubierto de sellos y firmas que de momento tenía idéntico valor que un certificado que acreditase la propiedad de una parcela en la luna.
Sin barcos, sin hombres y sin dinero, la luna y Urabá se encontraban aproximadamente a la misma distancia.
— Tenía que haber llegado hace más de dos años, con la escuadra del gobernador — comenzó su relato—. Pero en vísperas de zarpar, un padre furibundo me sorprendió en la cama con su hija y escapé como alma que lleva el diablo. Al saltar el muro posterior me rompí una pierna y el muy bestia, que era mulero, me «mulió» a palos, dejándome como recuerdo permanente esta cicatriz del labio. La curación fue larga y dolorosa, y como no podía contarle a mi familia lo ocurrido me vi obligado a embarcarme como freganchín en un barco de contrabandistas que venía cargado de putas y barricas de vino.
— ¡Pardiez que no es mala compañía para una tediosa travesía del océano! — se apresuró a comentar Vasco Núñez de Balboa.
— A no ser por el hecho de que el capitán me advirtió que me rompería la otra pierna si me atrevía a catar, sin pagar por ello, a las unas o las otras. Y te advierto que eran de las peores barraganas conocidas, las que no te fían por nada del mundo, y yo no tenía ni un cobre.
— ¿Y cómo es que al poco de llegar en semejantes circunstancia conseguiste ese destino de notario en Azúa y veinte leguas de tierra? — quiso saber Ojeda—. No es cosa fácil.
— Es que Ovando es primo segundo de mi padre, y el hecho de que haya estudiado en Salamanca le obliga a suponer que atesoro más conocimientos y méritos de los que en realidad conseguí adquirir. Aquí entre nosotros debo admitir que durante mis años en la universidad pasé mucho más tiempo bajo faldas que sobre libros… — El tan sincero mozo que aún no había cumplido los veinte años se encogió de hombros al añadir—: Y lo cierto es que para ser notario en Azúa basta con saber leer, escribir y tener algo más de luces que un candil de burdel. En cuanto a las tierras, mi intención es arrendarlas.
— ¿Acaso no te llama la atención hacerte rico con el oro blanco? — quiso saber Ponce de León—. En cuatro o cinco años podrías regresar a Medellín con una pequeña fortuna.
— Fortuna ya tengo allí, ya que soy hijo único y, tanto por parte de padre como de madre, provengo de familias bien acomodadas. Lo que vengo a buscar no es oro, ni blanco ni amarillo, sino gloria.
— Cierto es que las minas de oro ya se agotaron — puntualizó su primo Francisco Pizarro—. Pero cierto es, también, que casi toda la gloria se la guardó para sí el maestro Ojeda, y la poca que pueda quedar somos muchos los que intentamos apoderarnos de ella. A decir verdad, si me sintiera capaz de aprender a leer y escribir correctamente tal vez aceptaría reemplazarte en ese puesto de escribano y olvidarme del resto.
— Mientes como un bellaco y lo sabes — le espetó Ponce de León—. Ni aunque fueras bachiller y licenciado en Leyes por esa dignísima Universidad de Salamanca renunciarías a tus sueños de grandeza, al igual que no renunciamos ninguno de los que aquí nos encontramos.
— ¿Por qué estás tan seguro?
— Porque analfabetos o bachilleres, nobles o plebeyos, ricos o pobres, todos cuantos acudimos a intentar aprender algo de Alonso lo hacemos porque hemos comprendido que jamás se presentó anteriormente una posibilidad tan prodigiosa como la que ahora se nos ofrece. Pese a que el Almirante opine lo contrario, nos encontramos a las puertas de un nuevo continente inexplorado; un inmenso pastel al que estamos ansiosos de hincarle el diente.
— Pudiera estar envenenado.
— De ahí que resulte tan atractivo.
— «Quien ama el peligro perecerá en él.»
— Y quien teme al peligro muere un poco cada día, dado que ese peligro nos acecha donde menos lo esperamos… — intervino de nuevo el jovenzuelo—. Estuve a punto de morir apaleado por culpa de una golfa sudorosa a la que no le importaba gran cosa que quien compartiera esa noche su lecho se llamara Ceferino Malascabras, Curro Porras o Hernán Cortés, es decir, yo. Por ello he llegado a la conclusión de que si hay que morir, y al parecer ésa es una opción de todo punto inevitable, que sea por algo que en verdad valga la pena.
La mayoría de los asistentes asintieron con la cabeza, dando por sentado que aquélla era una norma de conducta indiscutible, por lo que el conquense comentó:
— Veo que todos estáis de acuerdo, pero lo que siempre he querido que entendáis es que al acudir a que os explique cómo enfrentaros a los peligros de Tierra Firme, perdéis el tiempo. Puede que, junto a mis buenos amigos Juan de Buenaventura y Juan de la Cosa, sea quien más sabe de lo que allí puede encontrarse, pero os advierto que ese continente es como un grueso libro del que aún no he conseguido ni acabar el prólogo.
— Salvo Balboa, los demás ni siquiera le hemos visto las tapas.
— Eso es muy cierto.
— Sigue contando, pues…
— ¿De qué queréis que os hable?
— Del principal enemigo que encontraremos al poner el pie en la orilla.
— ¿El principal?
— Eso he dicho — insistió Hernán Cortés.
El Centauro de Jáquimo meditó largamente, aceptó de buen grado la pipa cargada de fuerte tabaco que Ponce de León le ofreció, tosió, se rascó las cejas como si ello le ayudara a pensar, y al fin señaló:
— El peor enemigo no está allí; lo llevaréis con vosotros.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу