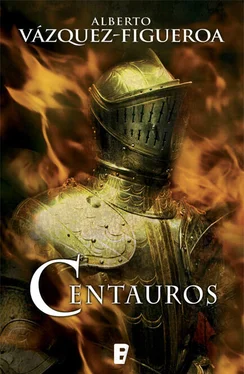1 ...8 9 10 12 13 14 ...76 ¿Cómo se entiende que fueran tan obtusos?
¿Y tan ineptos?
¿Les gustaba sentir miedo?
En ocasiones creo que ésa y no otra era la oculta razón por la que osaban desenvainar la espada en mi presencia; el hecho de sentir que las manos les temblaban, las piernas les flaqueaban, y una especie de velo oscuro y denso que les empañaba la mente debía de causarles una emoción irresistible. ¡Cosa de locos!
Tal como se supone que debió de sentir él mismo cuando se le ocurrió la absurda idea de trepar a lo alto de la catedral de Sevilla.
Tal vez fuera un desmedido amor al peligro, o más bien el absoluto desprecio a toda clase de peligros que años más tarde el conquense descubriría en el loco de Vasco Núñez de Balboa, lo que les impelía a retarle aun a sabiendas de que saldrían malparados, si es que salvaban la vida.
Uno de ellos, el cacereño Diego Bretón, ¡hombre bruto a conciencia! no escarmentaba por más que le sacudiera una y otra vez, a tal punto que no le quedaba una sola parte del cuerpo libre de cicatrices. La vida se le iba en curarse las heridas, tomar nuevas clases de esgrima e inventar absurdas estocadas con las que esperaba sorprender al de Cuenca. En cuanto se encontraba repuesto y en buenas condiciones físicas, acudía a insultarle a gritos dondequiera que se encontrase.
Lo que tenía de acémila lo tenía de noble, eso sí, porque su único sueño era vencer en buena lid, lo cual impedía a Ojeda acabar de una vez con tan ridícula historia atravesándole de una estocada el corazón, que debía de ser la única parte de su cuerpo que permanecía intacta.
Murió en la cama en que había pasado gran parte de su vida, pero lo curioso del caso es que después de tanto esforzarse en docenas de duelos murió a causa de un mal parto.
Estaba ayudando a dar a luz a una yegua a la que el potrillo le llegaba atravesado, y el pobre animal le propinó sin querer tal coz en la cabeza que tras una semana de delirios abandonó este mundo sin ver cumplido su sueño de rozar al Centauro con la punta de su espada.
No es que éste echara de menos sus insultos y provocaciones, pero lo cierto es que lamentó su muerte puesto que, de tanto pincharle y sacudirle, había llegado a tomarle cierto aprecio.
La sangrienta batalla de Jáquimo ó de La Vega Real constituyó sin duda un durísimo golpe para los nativos de Haití, a la que algunos de ellos preferían llamar Quisqueya. Optaron por desperdigarse, aterrorizados ante la espantosa masacre e incapaces de aceptar la existencia de seres mitad hombres, mitad bestias, que escupían fuego, truenos y plomo por medio de unos extraños y relucientes tubos que provocaban la muerte a enormes distancias.
Nunca, ni en sus más terribles pesadillas, habrían imaginado que algo semejante pudiera suceder, y por lo tanto se ocultaron en lo más profundo de la selva y en lo más intrincado de la alta cadena montañosa que dividía la isla, confiando, como los niños, en que sus enemigos decidieran regresar a su lugar de origen en las gigantescas casas flotantes sobre las que habían llegado.
Incluso el desconcertado Canoabo, herido en la refriega, parecía incapaz de reaccionar, por lo que tuvo que ser su esposa, la bellísima Anacaona, quien convocara a los caciques supervivientes del desastre a fin de recuperar el espíritu de lucha y conseguir arrasar de una vez Isabela o el fuerte de Santo Tomás, tal como se había hecho con el de la Natividad.
— Lo que está en juego no es sólo nuestro futuro o el de nuestros hijos y nietos — explicó—, sino el de todas las generaciones venideras, porque si permitimos que esos salvajes, que huelen a sudor y perros muertos, se instalen definitivamente en la tierra de nuestros antepasados, acabarán por esclavizar a nuestros descendientes. Son peores que los caribes que de tanto en tanto llegan de las islas del levante, porque ellos sólo matan para saciar su hambre, mientras que los españoles no se detendrán hasta que arranquemos hasta la última pepita de oro de la última montaña, y eso puede llevar siglos. — Hizo una larga pausa para observarlos desafiante, con sus increíbles ojos azabache en los que parecían arder todos los fuegos del Averno, para añadir al fin—: Pero si nuestros guerreros huyen y se esconden como niños asustados, seremos las mujeres quienes nos lancemos a la lucha, conmigo al frente, porque no estoy dispuesta a sufrir para traer al mundo hijos que no sean tan libres como lo fui yo en mi infancia. ¡No pariremos una raza de esclavos!
Se extendió un murmullo de asentimiento. La princesa era una criatura carismática cuya sola presencia subyugaba a los hombres, pero al poco un anciano, que tal vez por su edad parecía inmune a sus innegables encantos, inquirió con acritud:
— ¿Y cómo esperas enfrentarte a las bestias de cuatro patas o a los bastones que lanzan rayos de muerte?
— De la única manera con que se puede luchar contra un enemigo más poderoso y mejor armado: con valor.
— La mayoría de los que derrocharon valor en la batalla nunca regresaron.
— ¿Pretendes decirme que eran los únicos valientes? — replicó en tono desafiante Anacaona—. Si es así ofendes a mi esposo, que regresó herido, y a muchos a los que las bestias y los truenos desconcertaron en un primer momento, pero que no por ello fueron cobardes. Ahora sabemos que los caballos son vulnerables y por tanto también quienes cabalgan sobre ellos. De igual modo sabemos que sus rayos matan a un hombre, pero no atraviesan las rocas; por tanto, debemos estudiar la forma de enfrentarnos a sus bestias y sus armas.
— ¡Difícil tarea!
— Más difícil resultará vivir como esclavos.
— ¡Bien! — intervino al fin Canoabo, que había asistido en silencio a la discusión y que al parecer no deseaba que los restantes caciques pensaran que era su esposa quien tomaba las decisiones—. Éste es sin duda un tema de guerreros y, por tanto, debe ser tratado por los guerreros. Tendremos en cuenta tus opiniones, que agradecemos, pero debe ser, como siempre, el Gran Consejo de Quisqueya el que dicte las normas.
— De acuerdo — admitió la princesa—. Pero ten presente que si los hombres se comportan como mujeres, nosotras nos comportaremos como madres. Y ninguna madre aceptará engendrar un hijo que acabará siendo esclavo, de la misma forma que nunca hemos aceptado parir hijos destinados a ser cebados.
Hacía alusión al hecho de que cuando una muchacha arauca era raptada por los caníbales y éstos la violaban hasta dejarla embarazada, prefería abrirse las venas y morir antes que traer al mundo un niño que acabaría siendo devorado por su padre, sus tíos y sus abuelos.
Caribe no come caribe, pero come todo lo demás.
Semejantes bestias sólo respetaban a los de su propia sangre por parte de padre y madre, a tal punto que en cuanto nacía un niño le ligaban las pantorrillas, lo que les deformaba las piernas horriblemente y constituía un distintivo de su raza, el único salvoconducto que les libraba de acabar sirviendo de almuerzo a sus congéneres. La amenaza de la indómita princesa implicaba, por tanto, no el hecho de que las mujeres se cortasen las venas en caso de quedar encintas, sino la firme decisión de no permitir que sus hombres las dejasen embarazadas. Los miembros del Gran Consejo de Quisqueya así lo entendieron, conscientes de que si la influyente princesa proclamaba que ninguna mujer debía mantener relaciones sexuales con su esposo hasta que éste decidiera comportarse como un valiente guerrero, la inmensa mayoría acataría sus órdenes sin la menor reticencia.
O libres, o nada.
Una semana más tarde, quienes habían huido a lo más profundo de las selvas comenzaron a salir de ellas, quienes se ocultaban en las cuevas de las montañas descendieron de nuevo a los valles, y quienes hasta poco antes lloraban y temblaban apretaron los dientes y serenaron el pulso.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу